08/04/2024
A 100 años del nacimiento de Humberto “Cacho” Costantini
La larga noche de Francisco Sanctis
A modo de homenaje al escritor que durante la dictadura tuvo que exiliarse en México, publicamos un capítulo de su novela La larga noche de Francisco Sanctis, de 1984, en la que explora los dilemas morales de un hombre común en tiempos del terror.
Siete años, siete meses y siete días pasaron desde que Humberto Costantini tuvo que abandonar la Argentina para exiliarse en México. Atrás quedaron el barrio de Villa Pueyrredón, sus diversos oficios y también la persecución y muerte de muchos. Entre ellos, sus amigos Haroldo Conti y Roberto Santoro -secuestrados y desaparecidos por la última dictadura- con los que supo militar en el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores). Desde su escritura abarcó todos los géneros literarios: cuento, poesía, teatro, novela… A modo de homenaje publicamos un capítulo de su novela La larga noche de Francisco Sanctis de 1984 de Bruguera, reeditada en 2017 por Tren en movimiento y llevada al cine por Andrea Testa y Francisco Márquez.
La larga noche de Francisco Sanctis
Capítulo V
En el que, acabada por fin la historia de Francisco Nicodemo Sanctis, por lo menos hasta el 14 de noviembre de 1977, se cuenta algo de lo que está sucediendo y lamentablemente está dejando de suceder en el interior de un Renault 4L.
Ese es pues Francisco Sanctis, jefe del departamento de contabilidad de Luchini & Monsreal (mayoristas), a quien una casi olvidada gordita ha llamado por cierto polvoriento seudónimo, y un tanto compulsivamente ha obligado a aceptar esta cita –urgentísima, impostergable– en la esquina de Cabildo y Juramento.
Pero, como se ve, la urgencia tiene para Elena Vaccaro un sentido bastante amplio. Ya son las nueve menos veinticinco, y Elena Vaccaro no da señales de vida.
A Francisco Sanctis se lo llevan los diablos. No sólo por el infame plantón. Es que no son épocas estas –piensa– de estarse treinta y cinco minutos clavado en esa esquina como un imbécil, con tanto cana de particular que debe andar por ahí, y alguno de los cuales seguramente ya lo estará fichando. Para colmo siempre colgando de una de sus manos ese rarísimo paquete, ahora ya bastante desvencijado, y con el riesgo inminente de un vistoso desparramo de latas sobre la concurrida vereda. Hubiera sido mucho más lógico citarse adentro de la confitería, claro. Pero quién iba a pensar que la piantada esta, después de tanto apuro y de tantos arrestos de ejecutivo, lo iba a dejar así, indignamente colgado. Por otra parte, él ni tiempo había tenido de elegir el sitio. Había sido ella, la piantadísima de Elena Vaccaro quien, de una manera más bien indiscutible, había dispuesto el lugar y la hora de la cita.
Piensa por un momento meterse en la confitería Mignon, y esperar allí. Pero echa un vistazo a la hora, y simplemente decide mandarse a mudar. Al carajo con esto –se dice–. Más que seguro, una de las habituales y bien conocidas piantaduras de la anteojuda gordita, quien evidentemente sigue siendo la misma teatralera, mitómana, enroscadora de víboras y al mismo tiempo medio pavota de hace diecisiete años. ¿Acaso no se había venido una vez con que dos tipos con cara de facinerosos (ella estaba convencidísima de que eran agentes de la CIA) la habían estado siguiendo implacablemente por todo Buenos Aires? ¿Cómo no se le ocurrió tomar en cuenta algo tan elemental como esas viejas manías de Elena Vaccaro antes de agarrar viaje con esta cita de locos?
Por pura costumbre echa una última ojeada a la vereda de Cabildo, y empieza a bajar el cordón por el lado de Juramento. En ese preciso instante oye unos chistidos breves, como de pajarito, a sus espaldas.
Se da vuelta. Desde la ventanilla de un Renault 4L, estacionado (mal) a un par de metros del cordón, una mujer morena, de rostro anguloso, escondido en parte detrás de unos enormes anteojos oscuros, le hace señas con la mano. Sanctis con curiosidad se acerca. Piensa primero que tal vez Elena, vaya a saber por qué, ha enviado a esta mujer a buscarlo. Después, algo que le parece más probable: esa mujer, a quien no conoce, lo ha confundido con otra persona.
Pero la mujer le sonríe, con un rápido movimiento abre la portezuela, dice familiarmente “hola”, y lo invita a subir al Renault. Antes de que Sanctis termine de acomodar en el asiento de atrás el disco, el portafolios y el amenazante paquete, el auto arranca, y la mujer dice:
–Disculpame si te hice esperar. Tuve líos a último momento. ¿Te molesta que hablemos en el coche?
Porque sí señor, aunque suene a cuento de hadas, esta mujer elegante, que no aparenta más de treinta años, y quien, a pesar de la penumbra del coche y de su postura, deja entrever un cuerpo esbelto, unas piernas bronceadas de deportista y una intranquilizante carencia de corpiño bajo su suéter rojo, es nomás Elenita Vaccaro, la de Filosofía y Letras, la secretaria de finanzas de la revistita, la de los zapatos Dr. Scholl y mugriento bolso colgado del hombro.
–No, no, en absoluto –dice Sanctis todavía bajo el knockout de las rodillas bronceadas y del suéter rojo. Y en seguida, girando con todo el cuerpo para mirarla de arriba abajo, agrega con profunda voz de galán radiofónico: –Estás muy linda. Muy joven. Muy cambiada. No te reconocí al principio.
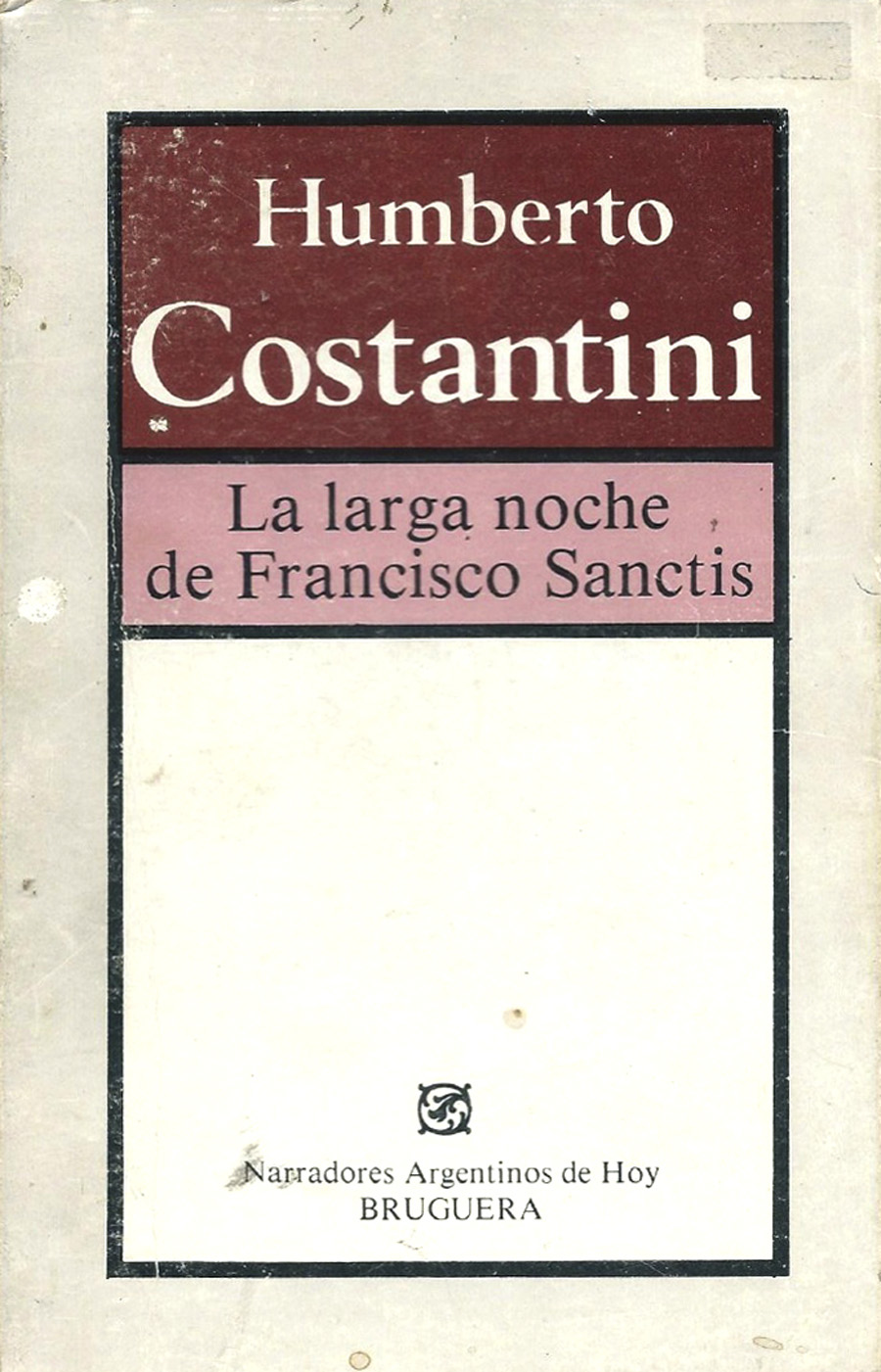
Tapa edición original de Bruguera de 1984.
Pero para desencanto del recién nacido Oscar Casco, la nueva Elena Vaccaro parece indiferente a los piropos. No contesta nada, y en cambio se concentra en el volante con la seriedad de un corredor de fórmula uno. Toma una calle transversal, parece que endereza hacia las barrancas de Belgrano, pero de pronto, sin ninguna razón, gira en una esquina, luego en otra, y Sanctis ve que vuelven a pasar por un sitio que habían dejado atrás hacía unos momentos.
Ve también –y la cosa no deja de divertirlo– que Elena levanta la vista a cada rato para mirar por el espejo retrovisor.
Sería exagerado decir que Sanctis se siente intrigado. Se siente en cambio de lo más divertido. Se arrellana en el asiento del coche como si lo hiciera frente al televisor, y espera. Vamos a ver con qué se sale esta vez –piensa–, y se pregunta si ahora serán miembros del FBI, agentes de la KGB, enviados del Sha de Irán o invasores de algún lejano planeta. De todas maneras, pasear en un Renault 4L por callecitas oscuras de Belgrano, en compañía de una mujer hermosa, morena y carente de corpiño, no tiene en sí nada de desagradable. De modo que Francisco Sanctis observa felinamente a Elena Vaccaro mientras planea alguna infalible maniobra de ataque.
Pero como si le hubiera pescado al vuelo sus rijosos pensamientos, Elena dice de pronto:
–Me casé, ¿y vos?
–Yo también. Tengo tres pibes. En realidad uno solo porque los otros dos son de mi mujer,
pero es como si fueran míos, la verdad –contesta, y se da cuenta con desesperación de que la charla se está haciendo tan erótica, peligrosa e insinuante como la de dos rotarianos en la sala de espera de un cardiólogo.
–Yo no tengo hijos –dice Elena, continuando en la misma senda moral y edificante–. Estuve
un tiempo afuera. Centroamérica, Estados Unidos, qué se yo. Cosas del trabajo de mi marido, ¿sabés?
Sin embargo, el tonito con que pronunció la palabra “marido” vuelve a darle a Sanctis algunas esperanzas. Elena hace una larga pausa. Después agrega sin que aparentemente venga muy al caso:
–Perdí contacto con todos los de aquella época. Vos los seguirás viendo, ¿no?
–No, mirá, la verdad que no. El trabajo no me deja mucho tiempo. Un buen trabajo el de ahora, pero pasé épocas bastante fuleras –dice Sanctis ya dispuesto a contar algo de su vida como último recurso para entrar en intimidad–. Te diré que recién este año puede decirse que me está yendo bien. Tengo…
–Ajá –dice Elena desoyendo la apasionante historia de su vida y cortándole la frase por la mitad–. Los dos tenemos muy poco tiempo, ¿no es cierto? No queda más remedio que ir directo al grano.
–Sanctis nota que ni una sola vez lo ha vuelto a llamar Leonardo Medina.
–Bueno, yo en realidad estaba esperando que vos… qué se yo, como la cosa parecía tan urgente… –dice con maléfico tono de cargada.
–Es urgente –lo vuelve a atajar Elena Vaccaro.
El auto no deja de dar vueltas y más vueltas por Belgrano. A veces llega hasta Colegiales o hasta Nuñez, pero vuelve a la zona de las callecitas oscuras cerca de las barrancas. Elena, quien como siempre mira hacia adelante, afloja un poco el acelerador, y dice sin ningún preámbulo:
–Anotá lo que te voy a dictar. Son dos nombres y dos direcciones.
Sanctis, con estudiada parsimonia saca su libreta de direcciones del bolsillo, moja la punta de un lápiz en la lengua, pone cara de astuto investigador privado, y se dispone a escribir allí los nombres y las direcciones de los más famosos y siniestros agentes secretos que hayan pisado el hemisferio occidental en los últimos cincuenta años.
–Elena lo mira de reojo, y lo detiene.
–No, en la libreta no, haceme el favor. En un papel cualquiera. Después lo aprendés de memoria, y hacemos desaparecer el papelito, ¿de acuerdo?
–Entendido sargento Pepper –contesta Sanctis haciendo una especie de venia. Hurga en su billetera, y encuentra un arrugado recibo de una casa de óptica. Lo alisa con la mano, lo apoya en la misma billetera y dice:
–Espero sus órdenes, Madame.
Ni siquiera una palabra de reconvención por parte de Elena Vaccaro, ni siquiera el esperado gesto de que se deje de joder. Simplemente su voz pausada e inexpresiva dictando lentamente los dos nombres y las dos direcciones.
–Julio Cardini… Álvarez Thomas 2837… segundo “C”… Bernardo Lipstein… Lacarra 4225… ¿Anotaste?
–Si hubieras parado un ratito hubiera salido algo más lindo que estas patas de cucaracha. Pero en fin, ya está.
–Muy bien, Sanctis, ahora tratá de memorizarlo.
–Che, ¿es indispensable? –pregunta ya un poco estufo Sanctis, quien, después de ocho horas entre planillas y libros de contabilidad, no está precisamente para jueguitos mnemotécnicos–. En todo caso lo memorizo después. Quedate tranquila.
Pero Elena no acepta dilaciones en cuanto a famosos y siniestros agentes se refiere.
–Es mejor ahora. Concentrate que yo no te molesto. Dale–. Y permanece en silencio, manos al volante y vista al frente, a la espera de que su orden sea minuciosamente cumplida.
Sanctis de mala gana se calza los anteojos, acerca el papelito a la luz del tablero, y con dificultad lee una y otra vez eso que con mano tembleque por el movimiento del coche acaba de garabatear.
Mientras estudia aplicadamente su lección, piensa que de la revista de Venezuela, nada, ni una alusión siquiera. O sea que era un estúpido pretexto nomás. Era previsible, claro, pero le da bronca que Elena ni siquiera se haya molestado en disculparse, o por lo menos en aclararlo.
Repasa mentalmente los dos nombres y las dos direcciones. Se los acuerda perfectamente, letra por letra.
–Bueno, listo –dice al fin con un suspiro de cansancio, pero también de satisfacción por el deber cumplido.
–Repetímelos, ¿querés?
Sanctis, con voz de recitador escolar, se los repite.
–Bueno, ahora dame el papelito.
Sanctis da vuelta el recibo de la óptica, echa una ojeada a la fecha para asegurarse de que el papelito ya no sirve para un carajo, y se lo entrega. Sin dejar de conducir, Elena busca un encendedor en su cartera y empieza a quemarlo. Para poder hacer esto, tiene que sujetar el papelito con la mano que está en el volante, esperar que se encienda, y entonces pasarlo a la mano libre. La operación es un tanto complicada, Sanctis piensa que le hubiera resultado más fácil dejar que lo quemara él. Pero evidentemente Elena tiene su propia manera de hacer las cosas.
La luz del papelito ilumina por un momento el rostro de Elena quien, a pesar de que ya ha oscurecido del todo, no se ha quitado los anteojos oscuros. Es un rostro anguloso, casi demacrado, en el que difícilmente podría reconocerse a la Elenita Vaccaro de hace diecisiete años. Sanctis la observa con detenimiento, y saca algunas apresuradas conclusiones: buena posición económica, vida mundana, régimen despiadado, con sólo un juguito de pomelo a la mañana y esas cosas, danza o expresión corporal, pileta o tenis, tratamiento de belleza y yoga, marido muy ocupado, independencia, algún fatito de tanto en tanto...
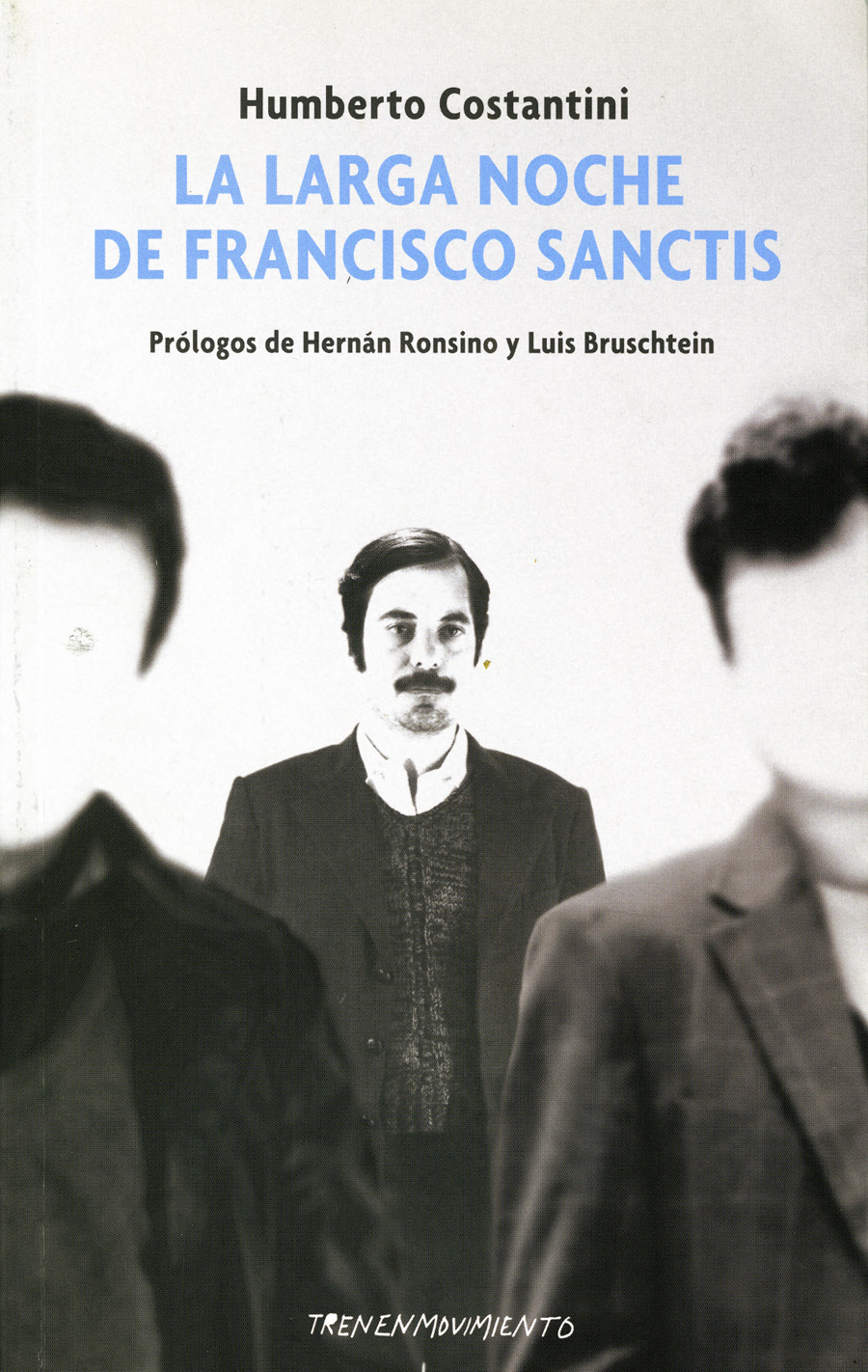
Tapa reedición de Tren en movimiento de 2017.
En fin, a pesar de la quema de papelitos y de los siniestros agentes secretos que seguramente la están persiguiendo ahora por mares y continentes, la cosa no pinta del todo mal.
Elena desmenuza entre sus dedos los restos chamuscados de la terrible prueba delatora, y arroja todo por la ventanilla. Sigue todavía unas cuadras, y por fin se detiene en una calle arbolada que Sanctis no alcanza a distinguir cuál es. Con gesto ligeramente teatral, se quita al fin los anteojos, y dice:
–Esta noche los van a ir a buscar.
Por primera vez gira la cabeza, y clava en Sanctis sus bellos ojos cuidadosamente sombreados a lápiz y pincelitos, como esperando su reacción.
Sanctis empieza a palpitarse algo. Natural –se dice– con todos los líos que están ocurriendo en el país, mirá que Elenita se iba a perder la oportunidad de una película de terror, faltaría más. Sin embargo prefiere hacerse el estúpido.
–No me digas, che. ¿Y quiénes los van a ir a buscar?
Elena tiene un momento de duda. Tal vez su central de inteligencia en Casablanca no permite a su agente 007 ser más explícita. Cierra los ojos, baja la cabeza, toma finalmente la riesgosa decisión, y en voz baja responde:
–Servicios de la Aeronáutica–. Cambia bruscamente de tono, y dice: –Y te pido que no me preguntes nada más.
Ah no, querida, no hay derecho –piensa indignado Sanctis–, jugar a la mujer policía con estas cosas ya es pasarse de la raya. Lo de los agentes de la CIA vaya y pase, pero joder con esto, eso sí que no. No hay que ser ningún adivino para saber qué quiere decir eso de que a un tipo lo vayan a buscar los servicios de la Aeronáutica.
Quiere decir secuestro, quiere decir tortura, quiere decir amasijo y cadáver escondido por ahí o tirado desde un avión. Quiere decir lo que les está pasando a miles de tipos tal vez en este mismo momento. No carajo, no puede ser que esta loca se venga a aprovechar de la jodida situación y de esos miles de pobres tipos masacrados para fabricarse su propia película. No, esta no se la puede dejar pasar.
–Y bueno, che, no ha de ser para tanto. Debe ser un procedimiento de rutina. Así, para investigar nomás –dice Sanctis con la intención de cortar allí mismo la película de Elena, de recoger el piolín de su delirante imaginación.
Elena sonríe, y su sonrisa –Sanctis lo percibe– tiene un dejo de amarga ironía. Expulsa con fuerza el humo de su cigarrillo, y dice secamente:
–No es para investigar nomás. De eso podés estar seguro.
 Humberto Costantini escribiendo con su máquina Olivetti (1958) Fuente: Unipe (Universidad Pedagógica Nacional)
Humberto Costantini escribiendo con su máquina Olivetti (1958) Fuente: Unipe (Universidad Pedagógica Nacional)
Dedicado “A la memoria de Daniel y Violeta Costantini”.
Agradecemos a la editorial Tren en movimiento por la autorización para la publicación de estos fragmentos.
Humberto Costantini
Nació en Buenos Aires el 8 de abril de 1924. Fue veterinario de profesión pero tambien fue narrador, poeta, dramaturgo, investigador, entre otras profesiones. Durante la última dictadura cívico militar se exilió en México, donde vivió hasta 1984. En 1978 ganó el Concurso Hispanoamericano de Cuentos de Puebla. Publicada primero en México, su novela De dioses, hombrecitos y policías recibió el premio Casa de las Américas en 1979. En 1980, también durante el exilio, publicó Háblenme de Funes. En 1981 recibió el Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para niños con la obra Una pipa larga, larga, con cabeza de jabalí. Murió en Bueno Aires el 7 de junio de 1987.
Compartir
Te puede interesar

Mujer, obrera y socialista
Por Mabel Bellucci

Sin cadenas
Por Sebastián Scigliano
