10/09/2022
Colombianos, colombianas y colombianes en Argentina
Raíces en el agua
Cientos de miles de colombianos, colombianas y colombianes tuvieron que emigrar forzadamente durante las más de siete décadas de violencia social y política por las que atraviesa su país. ¿Cómo reconstruyen su identidad colombiana fuera de Colombia? ¿Cómo se relacionan con esa realidad violenta que les obligó a migrar y a la que siguen queriendo cambiar?
“Colooombia”, dice, mientras acompaña la “o” estirada y cantarina con un gesto de las dos manos que dibujan un círculo difuso en el aire, como si en ese trazado efímero pudiera reunir lo que cree que es su patria y la de otros y otras que, como ella, la añoran y la porfían en partes proporcionales según el estado de ánimo en el que se encuentren. Viviana Yopasa, socióloga y militante de causas de derechos humanos forma parte del millón de colombianas y colombianos, aproximadamente, que viven fuera de su país, producto de la violencia que sacude a Colombia desde hace más de siete décadas, desde que el asesinato del dirgente politico Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, desatara la revuelta popular conocida como El Bogotazo e inagurara el largo ciclo de violencia política que llega hasta nuestros días.
En Jenipapo absoluto Caetano Veloso evoca su infancia en Santo Amaro, el pueblo en el que creció en el interior bahiano, y el ritual de prensar el jenipapo con su padre para hacer licor. Dice Caetano en esa canción que “aquel que considera a la nostalgia - saudade canta él - una mera contraluz que viene de lo que dejó atrás, sólo deshace el signo y también la rosa”. Esa involuntaria referencia borgeana - por aquello de “si el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de ´rosa´ está la rosa” -, es una reivindicación del recuerdo como forma inacabada de la memoria, que adopta los contornos que puede según quién la ejerza. Para Viviana, ese círculo impreciso en el aire es el signo y la rosa, es Colombia y la forma que tiene en su remembranza, redonda y completa, a casi 10 años de tener que huir.
Nació en Ibagué, en el centro occidente colombiano, una región de montañas, clima cálido y mucha música, según recuerda de su infancia. La violencia ya había hecho que su familia tuviera que desplazarse a Bogotá, ciudad en la que estudió y se recibió. Trabajaba con mujeres víctimas de violencia en el contexto del conflicto armado cuando el recrudecimiento de las amenazas la obligó a aceptar la propuesta de un amigo, que luego se convertiría en su pareja, para migrar a la Argentina. “Cuando llegué quería conocer la Buenos Aires de las canciones de Fito, los barcitos de tango, la ciudad de Mafalda”, recuerda. “Pensé que iban a pasar unos meses. Cuando llegué lo tomé como un respiro, hasta que los días y el pasar del tiempo fueron asentando lo que de verdad era. Llevó un tiempo de incertidumbre, de dolor, de desconocimiento, de no saber qué hacer, porque todo lo que venía haciendo no tenía sentido en este nuevo escenario”.
Paula Ramírez se apronta para la conversación flanqueada por un mate de un lado y un termo del otro, como si fuera una especie de paréntesis de la argentinidad. Vive en Chascomús, en la Provincia de Buenos Aires, en un barrio “de esos de lotes con servicios”, de esos en los que el Estado permite acceder a la casa propia. “Igual los vecinos se quejan del barrio de al lado, que es gente más humilde”, cuenta y cierra la reflexión con una mueca de desagrado. “Me fui de Colombia muy dolida, era una sociedad en la que no podía estar”, confiesa. Y, si bien no fue víctima directa de situaciones de violencia, sí el clima general la empujó a buscar otros destinos. De Pereira, región cafetera, vino a La Plata a hacer una maestría en 2006 y se mudó definitivamente en 2009. “Fui militante política desde que nací, soy hija de sindicalistas, y siempre mi inquietud fue hacer esa nueva sociedad hoy, y siempre me llamó la atención ver cómo concretar, por eso mi primera intención fue irme a la Venezuela de Chávez. Pero me salió la chance de venir acá y descubrí que la educación era gratuita y la salud era gratuita y allá, en Colombia, eso era el comunismo. Ahí me dije ´quiero ir a pagar impuestos en ese país”.

Antes de tener que salir de Colombia, Viviana Yopasa trabajaba con mujeres víctimas de violencia en el contexto del conflicto armado.
El poder del maracuyá
“No quería saber nada de la colombianidad ni de Colombia, la verdad, porque tenía mucho miedo de encontrarme con un uribista - por los seguidores del ex presidente colombiano Álvaro Uribe - , y no iba a ser que hice miles de kilómetros para venir a encontrarme a un uribista acá”. Viviendo en una ciudad pequeña del interior bonaerense ese parecía un plan posible. Pero la memoria no juega siempre todo lo limpio que uno se imagina. “Me pasó que, como a los dos años, me dieron muchas ganas de comer maracuyá”, que en ese tiempo casi no se conseguía en Argentina. “Como yo recibía los mails del consulado de Colombia, me enteré que el 20 de julio, día de la independencia, había un evento con feria de comidas en Buenos Aires, y era mi oportunidad de ir a tomar el jugo de maracuyá, así que ahí fuí”, a pesar de que eso iba a estar lleno de “señoras ricas amigas del cónsul” que, como era de esperar, no le caían nada en gracia. Pero no era a las únicas colombianas que se iba a encontrar allá. “Había unos chicos que repartían unos papelitos medio clandestinos sobre el proceso de paz, así que me alegré de saber que había un poco de activismo acá también. Me acerqué a ver quiénes eran, la vi y no lo pude creer”. A quien encontró fue a una amiga de su ciudad, a la que no veía desde que ella y su marido no llegaron nunca a un almuerzo en el que Paula les esperaba. Nunca más supo de ellos “y nunca más pregunté, porque en Colombia no se sabe lo que te puede pasar sólo por preguntar”, dice. “Lo primero que le dije fue ´¿dónde está Mauricio? ́, fue la alegría de verla y el nudo de no saber si su marido estaba vivo, y por suerte estaba. Nos abrazamos y terminé esa noche yendo a dormir a su casa en Buenos Aires. Ahora que te encontré no te suelto más, le dije”.
Tuvieron que buscar un rincón apartado, incluso en un evento en Buenos Aires, para que su amiga le pudiera contar, sin miedo, lo que había pasado. Habían salido exiliados corriendo, primero a Venezuela, después a Brasil y luego a Argentina. “Después de ese episodio me volví a conectar con la colombianidad, para ver cómo desde acá podía ayudar a quienes estaban todavía allá. Pero mi amor por Colombia es hasta ahí, no festejo las fechas patrias ni nada y elijo con qué colombianos me quiero relacionar”.
“Paula es la incorporación de la argentinidad, el mate y las pepitas”, bromea Viviana, que conoce a Paula de Mecopa, un colectivo de colombianos y colombianas en Argentina que, al tiempo que pelea por la consolidación de los procesos de paz, memoria, verdad y justicia en su país, les propone a exiliados y exiliadas un espacio para reconstruir colectivamente parte de su identidad. “Vas haciendo esas negociaciones, para descubir el lugar en el que estás y disfrutarlo, hasta que llega el día en el que decidís clavarte un asado, está bien eso de la olla hirviendo todo el día, pero ya, prendamos la parrilla”, admite con gracia. Pero esa asimilación tiene sus límites: “cuando descubrís que no es un buen café el que estás tomando, entonces lo empezás a extrañar, y hacerlo se vuelve un ritual, empezás a descubrir cómo le gusta hacerlo a cada uno de los colombianos que conocés acá y cómo conseguirlo, para eso también están las redes de personas, para ayudarte a reconstruir tu cotidianidad”.

Paula Ramírez no tiene pensado volver a Colombia, pero sí colabora con los procesos de paz en su país desde su condición de migrante en Argentina.
Lo que duele
Irvin Moncada Aguilar tiene ahora el pelo largo, un poco caído sobre uno de sus ojos oscuros y la cara resuelta en los ángulos propios de quienes habitan las tierras de lo que hoy conocemos como América mucho antes de que se llamara así. Se reconoce a sí mismo como “refugiade” - así, con la “e”, tal cual su identidad ahora - en Argentina, aunque su condición legal no sea necesariamente esa. Habla de “razones de fuerza” que, sin embargo, no quiere o no puede todavía describir con precisión. Nació en Cúcuta, en el norte de Colombia, frontera con Venezuela. Allí se recibió de contador público, pero tuvo que emigrar a Bogotá por la violencia. “Militaba en el Partido Comunista, en un colectivo que trabajaba con disidencias y, debido a las amenazas que tenía en mi ciudad, me sacan a Bogotá y retorno después de cinco años a Cúcuta, esperando que mermara un poco la violencia”. Pero el segundo intento de vivir en su ciudad natal no funcionó y terminó aceptando la invitación de un amigo residente en Argentina para venirse para acá.
“Me llevó más de dos años procesar que estaba en otro lugar después de tener que irme de un día para el otro. Es algo que no le deseo a nadie, es mutilarte de tu cultura, de tus círculos de confianza, de tus proyectos de vida”. Ya había salido un mes a Brasil, también por razones de seguridad, y pensó que eso iba a alcanzar para que la cosa se calmara. Pero no. Puede ver ahora, ocho años después, las cosas de otra manera. Ya no es “el loquito que estaba diciendo un montón de cosas”, sino que pudo darse cuenta de que eso le pasa a muchas personas como él. “Le ocurrió a campesinos, a estudiantes, profesionales, a dirigentes sindicales y a personas cuyos territorios fueron apropiados y fueron expulsadas”.
Se reconoce como “santanderiano, ni siquiera colombiano”, de la región de Santander, una zona que describe orgullosa de su ruralidad y de sus costumbres, pero también más frontal y gritona, mucho más que el resto del país “que siempre quiere quedar bien con todo el mundo” y dice que por eso se lleva bien con los porteños. Recién en Buenos Aires y después de mucho tiempo de negarlo, pudo reconocer que su salida no fue una opción sino que fue obligada por su militancia política, pero también por su identidad de género y su identidad étnica.
“Me di cuenta de que no estaba en Colombia el día que fui al chino y no sabía dónde estaba el arroz, ahí me dije por primera vez que estaba en otro lugar; eso fue el día uno, no sabía ni qué comer”. Dice haber hecho de Argentina un hogar, en el que se reconoce “dentro de un montón de luchas que se dan acá”, lo que hace más difusa una posible vuelta. No obstante eso, decidió hacer de su propia casa “una embajada de lo que es una casa colombiana tradicional, mantenemos muchas tradiciones, hice de mi casa un santuario de las tradiciones de mi región, de las comidas, de las recetas de mi nona que se trasmiten de generación en generación”. Pero así como su identidad tan arraigada a lo local lo marcó allá, en su país de origen, acá la cosa fue un poco distinta. “Empecé a trabajar con un colectivo de danza en el que me reencontré realmente con la colombianidad en completo, porque había gente de todas las regiones, de distintos sectores políticos, con multiplicidad de pensamientos y no fue fácil, pero fue como una muestra de lo que me iba a encontrar en Colombia en caso de querer volver”. Pero también le pasa a la inversa: muchos colombianos con los que se encuentra le dicen que él “no parece colombiano y, en realidad, lo que pasa es que no conocen la cultura de mi región como la de otras regiones del país, con las que se encuentran solamente cuando están afuera”.
Para Viviana la experiencia fue similar. Después de dos años de vivir en el sur del país y alejarse todo lo que pudiera de la colombianidad, el reencuentro en Mecopa con sus connacionales tuvo un efecto parecido que el que la danza tuvo para Irvin. “Recién ahí pude recuperar la música, las anécdotas, el olor de un buen café, que forman parte de nuestra identidad. También fue encontrar a otros compañeros migrantes colombianos, de otras partes del país, con sus propias experiencias con la violencia, una Colombia que yo no conocía. Nos contábamos la vida, qué hacíamos, era como una radiografía”.

Irvin pudo retomar el contacto con la cultura de su tierra en el exilio a través de la danza. Foto: Paula Acunzo.
Salir y volver
“Yo soy Humberto Correa, salimos de Colombia con mi familia, con mi esposa y mi hijo hace ya dos años, primero a México y luego aquí a Argentina. Salí de Colombia porque el ejército colombiano me tenía perfilado, me estaba siguiendo hace mucho tiempo y salió una publicación colombiana en la que aparecían políticos y dirigentes colombianos que estaban perfilados y ahí estaba yo”. Perfilado, aclara, es tener a tu nombre una carpeta de inteligencia en la cuál se registran las actividades de quienes son perseguidos. El episodio llegó al New York Times porque, junto con él y otros dirigentes y personalidades estaban perfilados los periodistas de ese medio que cubrían el proceso de paz. Gracias a esa publicación Humberto supo que estaba marcado. Incluso alguien de la Unidad Nacional de Protección, el organismo del estado que “protege” a dirigentes y personalidades amenazadas, le hizo saber que su nombre estaba en manos de los paramilitares para que lo desaparecieran. Humberto es ni más ni menos que el Secretario de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo de Colombia.
“Es duro estar fuera del país. A uno le hace falta todo, los amigos, los olores, las charlas cotidianas, su propia cama, su propia casa”. Humberto tiene 67 años, cuando salió tenía 65. Su hijo ya era un profesional jóven que había empezado a trabajar como antropólogo, pero tuvo que salir también. Estaba en la etapa final de su militancia, pensando ya en retirarse a tareas menos exigentes, pero a cambio de eso tuvo que empezar la vida en otro país que, aunque amigo, sigue siendo otro. Cuenta que la violencia que expulsa colombianos y colombianas es efectivamente moneda corriente; por su tarea en derechos humanos, llegó a sacar 36 personas de tres familias indígenas de una sola vez, que tuvieron que desplazarse a Bogotá, lo que significa para ellos casi viajar a otro planeta. Pero, sin embargo, ante la advertencia de su familia de que estaban sacándole fotos a su casa, pensó que eran agentes de bienes raíces. Para el perseguido, el perseguido nunca es él.
Llegó a Argentina en el último vuelo desde México antes de que la pandemia lo cerrara todo. Por eso no tiene mucho contacto con otros migrantes y otras migrantes, así que su Colombia sigue siendo la que dejó hace tan poco. Y ya piensa en volver, claro. El cambio reciente en la situación política con la asunción de Gustavo Petro, Francia Márquez y un gobierno de izquierdas por primera vez en la historia colombiana abre una puerta a la esperanza. “Recién llegados a Argentina fue muy duro porque empezaron las rebeliones en Colombia y las seguimos desde acá, con mi hijo, por redes, como podíamos. Fue una situación muy desoladora y de mucha rabia. Me daba mucha impotencia haber estado toda la vida luchando y no poder estar en momentos tan decisivos”.
Sin embargo, para quienes están hace más tiempo fuera de su país la cosa no es tan aparentemente transparente. “Un amigo me dijo una vez que se lucha donde se pisa. Eso es parte de lo que estamos viviendo muchos hoy, aportando a los procesos desde nuestras nuevas realidades. vamos sumando a la construcción de este lugar que vas empezando a sentir como propio”, aporta Viviana y agrega: “Los migrantes tenemos raíces móviles, que hoy plantamos acá y mañana en otro lado. Como cuando plantas algo en el agua y después lo trasladas a otro lado. Eso tiene que ser una experiencia enriquecedora, que nos transforma y nos hace más fuertes”.
Sebastián Scigliano
Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, docente y periodista.
Compartir
Te puede interesar

Mujer, obrera y socialista
Por Mabel Bellucci

Sin cadenas
Por Sebastián Scigliano
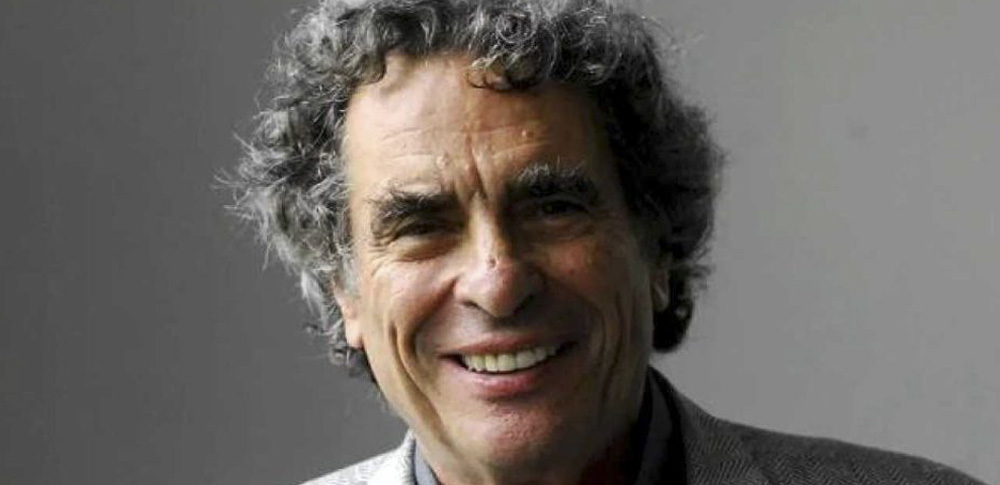
El hombre al que le gustaba pensar y hacer con otros
Por Manuel Barrientos
- Temas