Dossier / La memoria de González
01/01/2007
La materia iconoclasta de la memoria
Por Horacio González
No decimos nada nuevo al afirmar que el debate sobre la fijación del recuerdo es fundamental para el arte. Pero no es fundamental de cualquier manera. El arte es acaso una extraña consecuencia de la desconfianza en la memoria. Si la memoria no fuera frágil o dubitativa, no habría autonomía de los signos artísticos, lo que también ocurre aún en los dominios del más extremo realismo. La relevancia del arte para el recuerdo se puede sintetizar en el carácter incompleto de la memoria y en la tensión artística hacia una totalidad siempre frustrada o inalcanzable. Este carácter escaso es consubstancial a la memoria. Pero la escasez es la amenaza nunca conjurada por el arte. Es esta insuficiencia lo que realmente lo funda.
De ahí que una fijación sería lo contrario que el acto oscuro de recordar. El verdadero recuerdo procedería por gestos de fidelidad a la cosa, sin mediaciones. Pero tal anulación de la representación nunca ocurre. Tentación siempre permanente en el arte, éste tiene infinitas formas, pero un único problema verdadero. El de retroceder a su mítico origen no representativo y el de declararse pura representación de un objeto perdido. En ambos casos está en peligro. En el primer caso, su ser no sería necesario; en el segundo caso sería la búsqueda de un arquetipo que al fin podría reabsorberlo en la nada.
Si aceptamos estas rápidas –tal vez odiosamente urgentes– premisas, el arte es una forma sacrificial de la memoria. El recuerdo abre la reflexión hacia un momento de sacrificio cuando puede mostrar su insuficiencia como una colosal invitación a un ser sustituto. Pero esta sustitución –gesto y ente al mismo tiempo– lleva las huellas de ese martirio de la memoria. A cada paso, el arte de cualquier condición y de cualquier traza, está proclamando que proviene de inmolación inevitable de la memoria. Y esta fatalidad de su constitución real se agrava cuando el arte debe realizar su vínculo con las memorias de actos sobrevenidos en el menoscabo del existir. En este caso, el arte referido a las memorias de destrucción de valores últimos del cohabitar humano, es un arte que busca en su propia realización el secreto del origen de todo arte. Cuando recordar es difícil o hay más obstáculos en la historia que en la naturaleza, el arte adquiere más conciencia de su origen impugnado. Quiero decir, secretamente impugnado por la memoria.
Es precisamente en el momento sacrificial de la memoria cuando se produce un acto indefectible. La memoria vacila sobre si seguir su trabajo imposible de anotación completa del mundo o estancar su movimiento en un lugar posible pero impotente: en su enemigo, el arte.
En un sacrificio se presenta la situación en que un deseo vital se ve mutilado en nombre de un valor que justificaría tamaño impedimento. Esa mutilación lleva a la esencia del arte: su necesidad y la vez su insustentabilidad. Pero el tema esencial del sacrificio es que nunca aparece el bien capaz de reparar el daño cometido, con lo cual el arte es una promesa de redimir una calamidad desconocida. ¿O acaso surge siempre con claridad que sus formas infinitas provienen del deseo de capturar las infinitas retiradas de la memoria?
En la fenomenología del sacrificio se halla la idea de que éste no es un perjuicio indeseado sino una privación que puede tornarse ofrenda. ¿Por qué? Porque no habría posibilitado nada mejor que lo que él desbasta. Por eso, el sacrificio es lo que siempre se reclama como necesario y siempre aparece como un daño absoluto, irreparable. El sacrificio ofrece promesas ante los dioses que de inmediato encuentran su límite trágico. El sacrificio es una tragedia que nunca se alivia pues por un lado es despilfarro y por otro rareza, limitación. Si despilfarra debe reponer el bien sacrificado con la imaginación, con el secreto o con la expiación. Si se reconoce en la imposibilidad de comprenderlo todo, debe dar el paso a la posibilidad de que la naturaleza comparta en sus signos trascendentales las funciones del recuerdo. El arte quizás debe decirle no al sacrificio. ¿Pero cómo hacerlo si reconoce su origen en su mismo gesto desesperado, incompleto o implorante? El arte, originado en la mengua sacrificial del mundo, hace de la naturaleza un objeto trascendental, pues a partir de él ninguna realidad permanece inmune a la mirada que le roba su inercia a favor del símbolo.
De tal modo, si el recuerdo es una ontología indigente, debe actuar sobre la base de una paradoja crucial. Es la que se configura desde el momento en que el propio recuerdo se desencadena. Por un lado, el recuerdo actúa con la confianza de que un asolamiento tenebroso –alguna vez sobrevenido– debe ser mantenido como materia de un celoso presente. Y que ese esfuerzo de presencia no puede hacerlo por sus propios medios sino por el juego de íconos que se extrae de otras naturalezas. De la naturaleza naturalizada o de la clase especial de naturalezas que son el arsenal de objetos y formas del orbe humano. Por otro lado, significa sostener en la pauta de recordaciones actuales un pacto solapado. Pacto de las comunidades por el cual pudo pensarse que tolerar una destrucción era la manera de hacer propicio un pacto con deidades esquivas. ¿Cuál sería ese pacto? El que supone que estamos frente a emblemas o reliquias que consumen vidas a cambio de ser conmovidas en su arbitrariedad.
Es por eso que toda memoración que recuerde una lesión esencial –al decidir invocarla– debe ejercer a la vez una suerte de negación sobre lo que de humanamente tenebroso hay en el sacrificio. Estamos ante un arduo y cruel problema. El arte sería fruto de la incapacidad de la memoria para agotar las formas del mundo por sí misma. Pero cuando se reclama memoria por el hecho de haber cesado ésta ante la comprobación de que su sacrificio no era propio de sus lagunas constitutivas sino de la dificultad para volver sobre actos horrendos, el arte adquiere otra condición extraña. Además de contener el secreto imaginario de los límites de la memoria, se superpone con un dominio que en principio le es ajeno pero siempre lo acosa: la dimensión ética. Esta dimensión tiene siempre un inicio figurativo, pues hace partir su materia del dolor concreto de los cuerpos. Pero cuando toma rumbos de abstracción en el enunciado, aun proclamando que un hombre es todos los hombres, acaba de realizar el mismo itinerario del arte. De ahí que el arte llega a equipararse con una ética clandestina y a la vez la rechaza por temor a que queden en ruinas sus libertades incondicionadas. Pero si muchos artistas comienzan su tarea sintiendo un llamado a lo incondicionado, retornan en su madurez a un extraño descubrimiento. Sería lo que se ofrece lleno de condiciones aquello que inspira realmente la dialéctica del arte entre sus brumosos límites y los intentos de superarlos. Y la superación puede no ser otra cosa que un desplazamiento de esos límites.
Por eso el sacrificio tiene un doble signo. Por un lado, es una retirada admitida de valores para posibilitar que el mundo sea compartido por una variedad de acciones y de materiales. La memoria escasa, dijimos, es garantía del arte. Pero por otro lado, el sacrificio es la prueba de afirmación de un pensamiento que exacerba lo humano de un modo turbio. Es lo que crea la incertidumbre esencial de las culturas, pues surge de lo humano pero lo define en un grado de intensidad luctuosa, permitiendo avizorar la forma humana alcanzada por el plan recóndito de mortandad. Nunca deja de ser la manifestación insondable de una desolación en el propio acceso de lo humano, así como el tormento calificado –con más razón si traspasa los umbrales de la mera violencia histórica o explícita– puede ser una de las localizaciones en la que se muestra una forma persistente de lo humano.
¿Cómo resolver la incógnita de que con el sacrificio estamos ante un envío de lo humano y a la vez debemos revisar en nuestra memoria la manera de conjurarlo? La cultura toma entonces forma de rememoración. Habíamos dicho que la memoria era una manera del auto-sacrificio porque para actuar debía admitir sus límites esenciales frente a la realidad y ahora decimos que hay que rememorar para indagar el secreto de los sacrificios. Las dos cosas son válidas, pues el único remedio ante las ausencias de la memoria que dan acceso fundador al arte es la emanación de más memoria para completar el ciclo del conocimiento. El arte proviene de una falla de la memoria y el arte enmienda las fallas de la memoria. Hay que agregar: si el arte fuera axiomático y sin obstáculos ante la interpretación, el mundo sería glorificado pero habría agotado sus significaciones. Por suerte, lo único que permite la continuidad de la memoria es la realidad irreal, perfectamente imperfecta y acabadamente inacabada del arte.
Por eso nunca será solamente un deber cívico, un acto político necesario o un dilema filosófico resuelto favorablemente por el buen humanista. Aunque todo eso pueda ser, comienza su verdadera expresión desde un estrato anterior del significado. Es el que encontramos cuando lo que nos lleva a recordar es la recusación de lo ocurrido con la forma de un ultraje. Ahí su dilema es el imposible deseo de ser portador de la totalidad de los dones retentivos que ninguna memoria puede poseer. Para actuar ante el escarnio y el horror debe ser como aquello que le dio vida pero que le dio vida porque ella misma era exigua. Todos sabemos el tipo de fragilidad lingüística que se nos ofrece cada vez que pronunciamos la expresión nunca más. Es verdad que no hay otro recurso en el habla para apartar los tiempos aciagos que crear una fuerte expresión que identifique un deseo vivificador con una tajante detención del fluir infausto del tiempo. La memoria actuaría aquí como un disuasor radiante a través de una invocación voluntarista, comunitaria y política. Nunca más.
Pero un enunciado de esa índole, por más pujante que se presente, deja la misma angustiosa carga que caracteriza a toda exhortación, en el sentido que la historia de los hombres lo es precisamente porque muestra a cada paso la indocilidad para amoldarse a unas admoniciones sobre un material que siempre excede el ánimo ejemplarizador. El arte del “nunca más” tropieza justamente con el carácter no directivo y orientador del arte. Si quiere serlo realmente, debe dejar de adiestrar o instruir; pero si anula de su voluntad el carácter de guía y encauzador, puede fracasar doblemente. En su faena de hacer presente lo extinguido y que estaría amenazado por la falta de memoria o la vacilación sobre cómo rememorarlo. Y luego, fracasar también en su afán de contribuir a un desvío de los males que amenazan con reiterarse. Fracasa pues en su doble corazón estético y político.
Parece normal aceptar que hay que dejar una marca conmemorativa del lugar donde se produjo un daño mayor a la cultura. Pero esto entraña una contradicción que es la vida misma del arte en el caso de los ejercicios más dañosos contra la configuración esencial de lo humano. ¿Recordar es un acto feliz o grave, un acto congregatorio o solitario, un acto invocatorio o admonitorio? Es habitual escuchar que no se desea recordar lo infausto o esforzarse en un tipo de recordación diferente a la que trae nuevamente la presencia de lo abominado. El caso se presenta con nitidez en el momento en que postular el recuerdo colectivo de una ignominia supone resguardar como bien público el símbolo visible de esa ignominia. En su momento, las comisiones de patrimonio histórico de la ciudad de Berlín debieron esforzarse para que partes del muro derribado fueran conservadas como testimonio histórico, ante la convicción de quienes asociaban el nunca más con un deseo de extirpación de los últimos vestigios del fenómeno.
El problema toca muy profundamente las conciencias representacionales: es un problema de la filosofía de la representación entendida como forma moral. En Argentina, ante similar problema, se interpretó que el intento de demoler el edificio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), era una maniobra para extinguir el recuerdo de las atrocidades cometidas en ese lugar. ¿Qué significa preservar un vestigio o una porción significativa de los artefactos arquitectónicos y utensilios mortíferos de los victimarios? La conciencia del poder público que los resguarda no es artística sino filosófica. Se dirá que se trata de una filosofía disminuida por su fijeza pedagógica. El arte dispone del recurso de presentar con materiales heterogéneos la memoria de lo ocurrido bajo el signo de destrucción de lo humano. La pedagogía en cambio debe recrear escenas con los materiales primitivos, cuyo rescate realiza la mirada educativa como lección de un fatigado Maestro de la Humanidad que reclama una vez más un correctivo mostrando los objetos alienados por el Mal.
La conciencia pedagógica sufre aquí más que la conciencia artística pues no se reclama la memoración de una gesta que encuentra unida y exaltada a la comunidad, sino la de unos actos cuya materia es el sacrificio de lo humano en nombre de las pedagogías del terror. ¿Puede la pedagogía cambiar su signo y recordar por su revés las pedagogías fundadas en oscuras razones exterminadoras? ¿Y no llamaríamos mímesis artística al primer esbozo de cambiar el signo de una pedagogía señalando a la comunidad cómo pueden mirarse los vestigios de las casas donde se aniquilaron hombres numerados? Allí se percibe la esencia de la conmemoración, pues si se recuerda para que no se repita, los medios que deben ponerse en práctica deben mencionar al mismo tiempo lo sombrío que no debe repetirse y la decisión sobre si lo representado detiene o congela la condena moral. Se exige entonces una imagen que cumpla por lo menos con dos percepciones artísticas contrapuestas por un lado, el hecho de que se reclame del arte una solución al acto de representar el límite que disuelve lo tolerable, el umbral de lo último que puede soportarse. Y sin duda es posible encontrar en la propia historia del arte los medios de poner a la especie humana frente al dolor que a cada momento acecha al mundo, tal como lo revela muy especialmente el arte sacro de todas las épocas, donde la figura humana ocurre en medio de distintos grados de despojamiento, desgarramientos y reparación.
Pero por otro lado, el problema se amplía hasta una dimensión insospechada, pues es la esencia de todo arte lo que aquí se pondría en juego. En efecto: si el arte sólo estuviera destinado a representar incluso hasta el confín de lo irrepresentable y no encontrara obstáculos para ello, deberíamos pensar que la historia del arte y su propia ontología –es decir, el arte como existente interpretable e interpretante de las culturas– subyace a los dilemas más violentos de su propia existencia. Estamos ante el problema de representar aquello frente a lo cual lo humano mismo se hace irrepresentable –irrepresentable para la mirada que le arroja una alteridad desapacible, calificándolo precisamente de inhumano. El arte representativo debe entonces estar en condiciones de aparecer como la forma extraña que asume todo arte que desea establecerse como tal. Como tal, es decir, debe ser arte y al mismo tiempo mantener una forma moral, una asumida paideia. La aspiración a situarse como existencia de arte adquiere la misma forma que tiene el problema de representar un ente realmente sobrevenido bajo el auspicio de lo inhumano, que rechaza naturalmente una mímesis que no juzgue de inmediato sobre su inhumanidad.
¿Es la inhumanidad irrepresentable? Esta doble privación, es menester afirmarlo, no conviene a los dominios del arte, pues lo expulsaría justamente de donde se halla su prueba radical. Aquella que consiste en crear un sentido al quebranto de lo humano. El sentido del arte sólo podría obtenerse así de una indeterminación profunda respecto a la doble posibilidad de representar lo inhumano y des-representar lo humano. Elegimos decirlo de este modo, pues así queda resaltado que no hay primero un sentido del arte y luego se establecen los diversos géneros de representación. Por el contrario, hay arte porque es el nombre que le damos a las obras que se sitúan justamente en el tropiezo que hace posible la representación sobre el fondo de su propio trastorno. De algún modo, hay representación en estado de inminencia y ofuscación. Porque no es posible decir que sea posible representar los actos que afectan, es sustento ético de la representación. Y sin embargo no cesa el debate sobre la representación y esta ofuscación, que sería su límite. Ocurre que la representación nada es si no actúa desde su límite, si no es su propio límite.
¿Cuáles serían los actos que afectan la representación como categoría ética? Mantengamos la idea –a la manera de una intuición o de una hipótesis– de que los acontecimientos que se sitúan como emanación de un sacrificio o un exterminio ven vacilar su propósito representacional cuando se ponen en contacto con un orden moral. Las situaciones en las que ocurre el dilema de vacuo o suspensión de la representación son aquellas en que en primer lugar queda abolida o desplazada la fuerza designativa con la que el lenguaje inviste a sus actividades. Voy a tomar una serie de referencias de un trabajo de Karla Grierson, quien reflexiona sobre las narraciones de la deportación y que se encuentra en el libro La memoria de las cenizas, compilado por Pablo Dreizik, recientemente aparecido en Buenos Aires. Aquí notamos en primer lugar la idea de una nueva afectación de las palabras, aun de las más comunes. Las palabras son empleadas en un ambiente extenuado y fatal. Se trata de un ambiente sentenciado, por lo tanto puede aparecer un lenguaje que impregne a sus sentencias de una fuerza alusiva lastrada por una literalidad trágica. Todo un conjunto de designaciones debe tomar la forma de una indicación de lo siniestro así como la conciencia del horror puede asociarse a prácticas de la lengua fuertemente alegorizadas. Son las condiciones para el surgimiento de un nuevo idioma sobre el bastidor del idioma civil y común anterior.
En las referencias de Grierson, el filólogo Klemperer llama lenga LTI a la hablada en el alemán del campo de concentración, apelando a una sigla irónica que significa Lingua Tertii Imperii. “En Auschwitz comer se decía fressen que en buen alemán sólo se aplica a los animales”. Este desplazamiento convertía a ciertos usos lexicales en un proyecto de representación basado en tácticas de inversión que originan blasfemias o eufemias en una oscilación entre el sacrilegio y la mordacidad. En el film de Claude Lanzmann hay un testimonio que alude a que los alemanes llevaban a los prisioneros obligados a enterrar cuerpos a aludirlos sólo con la palabra figuren o schmattes, es decir, muñecos o trapos. Por otra parte, en un testimonio de Elie Wiesel tomado de la misma fuente, leemos lo siguiente: “Llegamos a la estación. Aquellos que estaban cerca de las ventanas nos dijeron cómo se llamaba: Auschwitz. Nadie había oído antes ese nombre”. En estos casos, los nombres aparecen con distintos grados de substracción o de espera respecto a su significado naturalmente adquirido. La fuerza lingüística de estas transposiciones supone que la experiencia más intensa tiene a la vez una prohibición de nombre y una invitación a inundar los nombres vacíos con una significación enteramente tomada del sentido catastrófico que se desprenderá luego de los hechos.
Pero ese inundamiento indica en primer lugar que nunca hay palabras suficientes y que las que perviven inertes pueden trasladarse hacia el cumplimiento de una función siniestra. En cualquier caso, el lenguaje se revela siempre como una experiencia representativa que nunca debe perderse pero que actúa siempre con distintos grados de distanciamiento, olvido o reincorporación de sentidos. El material que mueve las distintas posibilidades de relación entre la potencia representativa y el yacimiento de experiencia del mundo, es la pregunta esencial sobre la mención que deben merecer los actos que “nunca debieran haber ocurrido”. Esta expresión la tomo de un trabajo de Silvia Schwarzböck en el libro antes mencionado, referida a una pregunta sobre las posibilidades representativas del cine. Efectivamente, esta expresión, lo que nunca debiera haber ocurrido, nos pone muy dramáticamente frente a la cuestión del nombre. Puesto que no puede dejar de haber nombres, puesto que no podemos impedir que estos tengan más fijeza que las significaciones que les permite su uso y puesto que el deseo de no ocurrencia también tiene nombre, estamos ante una situación crucial que afecta a las formas del arte y al pensamiento artístico.
Porque si tuviera sentido esta cuestión ética, como lo son todas las que parte de una apetencia de conocer o explicar colocada por encima de los hechos realmente verificados, toda representación artística tiene que surgir de la previa evidencia de esa paradoja: está destinada a representar y a llamar muy probablemente ética de la representación a sus labores, pero no puede impedir el sentimiento de cese de la representación ante lo que el mundo ya tiene designado como la decisión ética de un repudio. Ciertamente, hay arte que repudia, pero sería redundar sobre la materia representativa (aunque sea de un modo apenas perceptible) que concentra a priori la propia condena de los hechos de horror acontecidos. Dejemos en pie esta palabra, horror, porque se trata de tener alguna y ésta particularmente connota de algún modo su propia materia, por la sucesión de consonantes ásperas y vocales hondas. ¿El horror puede ser representado? Si en él hay un cese de actividades de sentido, que apenas permiten mantener un filamento lingüístico en la palabra que lo designa, sólo es posible decir que la representación es necesaria bajo una única forma. La que constantemente la lleva a preguntarse sobre su propia facultad de representar lo que está en el linde de lo irrepresentable, pues altera las figuras de lo humano.
Si por un lado el arte encontrara su motivo esencial en la representación de lo irrepresentable, por otro lado esa tarea lo pone frente a sus propias imposibilidades. Esta pregunta, que sería una pregunta de la teoría del arte y a la vez el metalenguaje que permite esta contradicción, es también la que permite el sentido de lo sagrado. No es que existe algo que llamamos lo sagrado y luego habría que decir si hay o no hay representación. Lo propio de lo sagrado es surgir del mismo sentimiento de incomodidad que origina la situación del arte sobre la materia del horror. Podemos decir que el sentimiento de lo sagrado o mejor la ética de lo sagrado es lo que permite la representación al precio de mantener siempre las formas relativas de blasfemia sobre una cantera de hechos inefables que dañaron lo humano.
De ahí que la reflexión del iconoclasta sea capital para la historia de la vocación representativa del arte. Los dilemas del iconoclasta son los de negar la physis de la representación, con su materia plástica característica, pero al mismo tiempo debe aceptar los juegos del lenguaje para decirlo. Por eso, debe elegir la suposición de que el lenguaje no entraña formas representativas de carácter conmemorativo y que no avalaría la experiencia propia de la documentación paisajística o territorial de la memoria. Esto nunca es así, pues la cultura busca en el arte lo que la memoria renuncia a contener de la totalidad del mundo. Pero el lenguaje sin marcas territoriales permitiría esbozar una forma de la memoria comunitaria que no reclama la intervención pública como señal protegida por la polis.
Por eso, el iconoclasta está más cerca de la idea de proteger una memoria sagrada –o que su propio acto de protección declara sagrada– si imagina que es posible impedir la creación de un eikón sobre un espacio público. Entiende que ese eikón menoscabaría la propia memoria invocada. Para esto debe pasar por la definición misma de la polis, que es un veneno de signos memorísticos –cualquiera sea la dificultad de la memoria para crear íconos de recordación– y declarar su escepticismo contra todo impulso público de trazar señales representacionales sobre una comarca.
El destino del arte se ve involucrado en esta contraposición, pues en verdad aquí están en controversia todas las fantasmagorías de la historia del arte y de las religiones respecto de la memoria como materia representacional. Una particularidad del debate argentino sobre el llamado gubernamental al concurso para construir un monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, es la negativa de una de las asociaciones de Madres de Plaza de Mayo a aceptar tal representacionismo. Se indican razones políticas de diverso tipo, como la vigencia de las leyes estatales que permiten suspender las condenas de los victimarios, pero también existe una vocación no representacionista que involuntariamente entronca con las milenarias tendencias iconoclastas que bullen en la duda interior de todo pensamiento religioso. Este sector de las Madres de Plaza de Mayo, reunido alrededor de la fuerte figura de Hebe de Bonafini, se ha expresado a través de un rechazo a las reparaciones emanadas del poder público y a las inscripciones espaciales de la memoria social a través de convocatorias al juicio del arte. Esta discusión, de fuerte contenido político, nos interesa aquí por sus consecuencias artísticas.
No es que esta agrupación rechace todo simbolismo o imagen, pues de hecho mantiene la iconografía tradicional de las siluetas, la alegoría del pañuelo y en los días característicos, la Pirámide de Mayo es rodeada de infinidad de fotos, creándose un nuevo objeto espectral y escalofriante. Sin embargo, tiende a un tipo de representación de las figuras y los nombres cada vez más abstracta, quizás como consecuencia de negarse a la escritura artística sobre el espacio público. Pareciera que la idea trascendental que orienta a esta experiencia radical es la de recobrar un hecho originario en estado prístino, ungido por su aureola definitiva, su forma final consagrada, la que vería disminuida su fuerza conceptual reminiscente si fuera sometida a la fuerza de la mímesis. Restituir la pavorosa emoción originaria del horror supone tan solo un esfuerzo discursivo. Resta sólo la fuerza de una oratoria fuertemente ritualizada, de un éxtasis literal a cuyo servicio se halla una retórica de reencarnación.
En este sentido, las metáforas de un cristianismo invertido tienen un alcance sobrecogedor pues se trata del hijo que tiene un segundo nacimiento en su madre trascendental. Un escrito esencial que ya fue sometido a sobrados y exigentes análisis, como la Carta a mis amigos de Rodolfo Walsh contiene consideraciones que esclarecen la ética de este modo de recordar. Dice Walsh refiriéndose a la muerte de su hija: “vivió para otros y esos otros son millones. Su muerte sí, su muerte fue gloriosamente suya, y en ese orgullo me afirmo y soy yo quien renace de ella”. Este texto tiene una dimensión teológico-política que exhibe las banderas refulgentes de una hagiografía martirológica. Decir “soy yo quien renace en ella” supone introducir una vitalidad resurgente en un nuevo presente dramático y restituido, que no precisa de los íconos del arte. Estos íconos sustituyen la experiencia pero deben hacerlo con la verdad del arte. Su verdad no es histórica sino artística. Se mantiene por la fuerza del discurso y en este caso, toda la literatura de Walsh, que es esencial en la elaboración de un gesto de reparación de envergadura mítica, puede ser leída a través de esta carta.
En este sentido, la radicalizada experiencia de Hebe de Bonafini, que no es admitida por ella misma como una teodicea política sino como una política que llega al confín de su drasticidad, sugiere un conjunto de problemas fundamentales y, al mismo tiempo, irresolubles. No podemos tratarlos aquí y tampoco sabríamos bien cómo hacerlo. Quizás sea necesario decir que es la más impresionante experiencia de pensar en un Libro de los Muertos sin sentir la necesidad de estar acompañada por la Historia del Arte y sus diversos linajes representacionales, sean canónicos, exasperados o vanguardistas. En la gran tradición literaria argentina, el problema del monumento y del libro de los muertos era una manifestación de oscuros dioses de la tierra. En las ensoñaciones de Leopoldo Lugones, que pensó la alcurnia y los sacramentos trágicos de la derecha argentina, los muertos son los que padecen en el horror del silencio, sin otra esperanza que nuestra remisa equidad, y lo padecen –dice– dentro de nosotros mismos, ennegreciéndonos el alma con su propia congoja inicua, hasta volvernos cobardes y ruines. Lugones pensó los muertos como una patria en estado de inexorable necrópolis, por lo que era necesario el monumento y la poética de los muertos que nos reclaman atención en su perseverante agonía.
Para la señora Hebe de Bonafini estos textos no serían relevantes para su dominio ético primordial, pero de alguna manera los encarna en su versión existencial antiestatal, y aun en sus antípodas políticas, se trata del antiquísimo dilema de los muertos reclamando justicia a los hombres olvidadizos del presente. No recordamos estas piezas literarias “olvidadas” para provocar nuevas dificultades a una cuestión de por sí muy compleja, sino para componer las piezas delicadas de una polémica necesaria, para la cual siempre estamos, como la memoria, en estado de insuficiencia. El ensayista Héctor Schmucler, que en la Argentina ha escrito textos fundamentales para este debate, dice que si ese sector de las madres se asume como encarnación de sus propios hijos, corre el riesgo de olvidar la unicidad del desaparecido. Y aunque el desaparecido dejara paso a la figura de los muertos evocados por alguna materialidad que testimonie la presencia del que tuvo vida, el crimen seguiría existiendo. La memoria del crimen es lo que no debe desaparecer, mientras la víctima puede recobrar su singularidad dramática.
Puede apreciarse entonces uno de los contornos del debate argentino. Los muertos permaneciendo como una fuerte abstracción discursiva mantienen en el lenguaje un remoto ideal anti-representacionista. ¿Puede sostener el lenguaje el cese de la representación? Es difícil admitirlo si se acepta que sus figuras retóricas y sus rituales harían las veces de monumentos de la memoria, de piedras construidas con el cincel de un viejo arte. Por eso parecen mantenerse en pie todos los temas que el iconoclasta desplaza como peligrosos para la vitalidad del recuerdo y la devoción. Pero la presencia del iconoclasta, más allá de su papel político, es siempre fundamental en el debate del arte, pues representa uno de los confines de la memoria como catarsis de las pasiones. Esta paradoja, que no vacilo en creer que es fundadora del arte, puede también tener una traducción teológica. Dice Perla Sneh, en un texto escrito para el libro antes mencionado: “Recuerda lo que hizo Amalek, ordena la Torá. Amalek, el nombre bíblico e insuficiente que los judíos damos hoy al nazismo. Pero –inevitable pregunta– ¿cómo recuerda? ¿acaso es posible olvidarlo? ¿no resulta paradójico convocar la memoria de lo que resulta inolvidable? ¿cómo olvidar la extraña, ajena orden siempre ahí para ser escuchada?”. En verdad, todos los nombres son insuficientes, pues es eso lo que les permite nombrar. Nombran en realidad en el mismo acto que pierden algo, que instituyen una cosa opaca lo que de inmediato se nombra como arte en la intención de descifrarla.
De algún modo, la posición del iconoclasta frente a la representación artística y frente a los nombres singulares, adviene del coraje sorprendente de pasar por alto el problema del Laocoonte, tal como lo percibe Lessing. Si hubiera una traducción posible entre el arte plástico y las retóricas de la lengua poética, la memoria siempre debe dar lugar al arte como dimensión que la salva al mismo tiempo que demora su movimiento. Debe elegir entre ser incesante o ser visible. Son estos los problemas que se advierten en la publicación denominada Escultura y memoria, editada por la Comisión del Monumento a las Víctimas con los 665 proyectos presentados al concurso de homenaje a los desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado en la Argentina. Problemas de gran interés, pues esta publicación es una fuente excepcional para el problema de la traducción entre el arte, su representación en boceto y las palabras que lo introducen o explican. Es la otra punta de la cuestión que solicita la intervención del iconoclasta. Aquí abundan las alegorías y la confianza en la relación primera y literal entre escritura e ícono artístico.
Graciela Silvestri, en un artículo de gran interés polémico, ha cuestionado los resultados de la convocatoria en la revista Punto de Vista.
“Emerge la sospecha de que tal vez la confianza depositada en el arte ya no encuentre ningún eco”. Percibe Silvestri en su escrito una confusión entre las ideas de parque temático y memorial, dificultades en el estatuto del arte público tanto por el cuestionamiento de la abstracción como por el cuestionamiento de las vanguardias, que pueden ver lo abstracto también subsumido en el mercado, y percibe también deficiencias de la descripción con que cada artista acompaña su obra. ¿Pero hay un tipo de relato adecuado? Estamos nuevamente ante el tema que el iconoclasta resuelve con la viva abstracción de la memoria purificadora y el representacionista con un uso espontáneo de la traducción entre escultura y escritura. Esta crítica concluyente insiste en que muchas obras son impresentables y “a pesar de sus buenas intenciones no nos dicen nada sobre el arte, como tampoco sobre el terror, la muerte o la vida”.
Llama entonces a reconstruir una relación entre arte y moral, arte y política. Son los términos de un debate posible, que nos animamos a resolver de otro modo, porque con esta experiencia y estos materiales tenemos al fin un territorio excepcional para reflexionar sobre la relación entre textos e imagen en los dominios de la memoria viva. Incluso hasta llegar al punto turbador de la propuesta de superar la representación, en donde puede verse mucho menos un influjo del Heidegger del Origen de la obra de arte, que el permanente acecho del corazón invisible de la iconoclastia invertida, por la cual el arte es un signo que lleva a la experiencia del ser sin mediaciones.
Recordaremos, para terminar, algunos ejemplos de los pequeños textos que acompañan las obras del libro Escultura y memoria. Alguien dice refiriéndose al Río de la Plata que hay una confluencia entre ese río y el río interior “el mío esperanzado”. Otro autor indica que la Fuente que propone, en forma de espiral, simboliza la vida. Otro alude a una geometría que “molesta al ojo como molestan a nuestra memoria los hechos ocurridos”. Otro autor describe su obra diciendo que “a la noche, la luz, caerá sobre las gotas de vidrio y las hará brillar para recordar los ideales de aquellos cuyas voces se quiso silenciar”.
Tomando un partido diferente a la mayoría de los textos alegorizantes o basados en sentimientos literales, otros emplean otra fórmula, como “esta obra reflexiona”, lo que supone recrear más complejamente la traducción entre escultura y poesía. Por su parte, uno de los ganadores del concurso dice “este es mi proyecto, nominal, explícito, figurativo, descriptivo, personalizado, oportuno y puntual, fechado, anclado a una hora y lugar”.
Se trata entonces de una descripción que entraña un programa estético complejo, que ni traduce la obra ni deja de describirla con una irreverente objetividad. Otro autor llama a “narrar mediante la percepción espacial” y más adelante encontramos uno que pone en el cuerpo de una escultura un epigrama que reza “Pensar en un hecho revolucionario”, fusionando texto y materia plástica.
Por su parte, otro de los ganadores dice, por ejemplo, “busqué en este trabajo mantenerme lo más cerca posible de tanta atrocidad y violencia”, y la frase suena una invitación al representacionismo subjetivo, validando la libre traducción entre sentimientos morales y formas plásticas. La obra, sin embargo, descripta como un intercambio entre el obstáculo y la transparencia, pues un edificio carcelario contendría la visibilidad del vidrio pero sus salidas estarían taponadas por el luto del granito, establecen una gran paradoja entre los sentimientos y las arquitectónicas del terror. Esta paradoja logra proponer un tema sustancial que consigue ser muy feliz en el acercamiento entre el texto y la obra descripta. Hay literatura fuertemente alegorizada en la obra y en el texto hay supuestos representacionistas escritos de una manera candorosa, que nada tiene de cuestionable –al contrario– pero que el proyecto de la obra coloca en una dimensión con mayores exigencias conceptuales. Son las exigencias del problema que nos ha ocupado, que nos permite ahora concluir que no nos podemos pasar sin imágenes del mundo, pero cuando esas imágenes son reclamadas por la condensación de un sufrir, vuelve el ancestral dilema del arte, fantasma del pensamiento que lo persigue incansablemente. Es el pensamiento del iconoclasta, que acaso desea mantener la virginidad de la memoria, para que el arte deba sentir que su necesaria presencia entre los hombres aún no ha dado su explicación última.
“La materia iconoclasta de la memoria” en Políticas de la memoria. Tensiones en la palabra y la imagen. Sandra Lorenzano/Ralph Buchenhorst (Editores). Buenos Aires: Gorla, México: Universidad del Claustro de Sor Juana, 2007.
Compartir
Te puede interesar

Mujer, obrera y socialista
Por Mabel Bellucci

Sin cadenas
Por Sebastián Scigliano
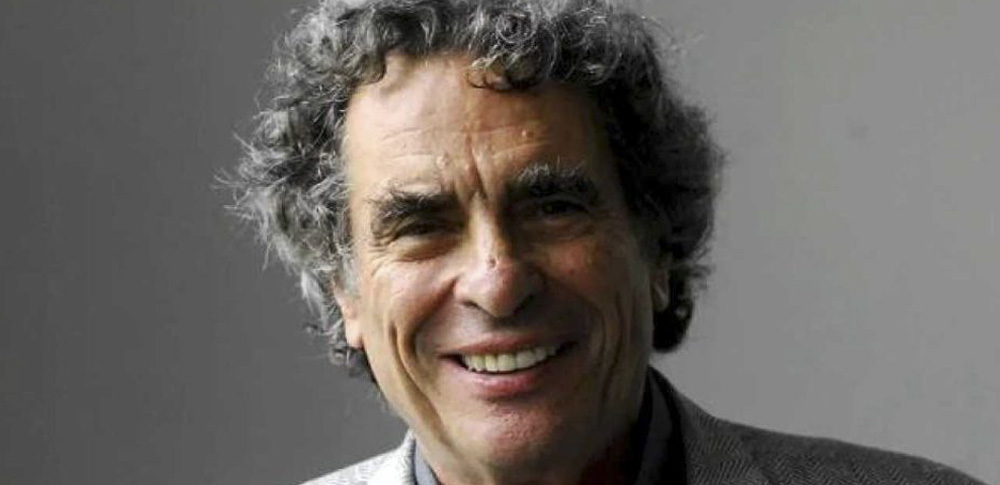
El hombre al que le gustaba pensar y hacer con otros
Por Manuel Barrientos
- Temas