Pensé que no sería desacertado trasladar aquí una polémica recientemente ocurrida en la Argentina. La polémica está en curso y quizás sea la más importante de las sucedidas en los últimos tiempos entre un grupo de intelectuales. Abarca también a algunas revistas, y a por lo menos dos ciudades. No se ha originado en Buenos Aires sino en el interior del país, en la ciudad de Córdoba, donde reside el filósofo Oscar del Barco, iniciador del intercambio polémico a partir de una carta de la que es autor. Por otro lado, todos los argentinos que participan en este encuentro en España conocen la controversia. Directa o indirectamente, algunos de ellos han participado en ella, como lo estoy haciendo yo ahora.
No obstante, al prepararme para invocarla ante ustedes, recelo si no cometo la flaqueza de traer asuntos locales a un foro que los toleraría tan sólo en la práctica ineludible de una amistosa cortesía. Es que me referiré a personas que habitan el glosario local argentino, a los nombres de la filosofía y sus practicantes, en una región que probablemente podría estar recibiendo ecos tardíos de conjugaciones que luego festejará sin saber que pertenecían a las más resueltas novedades del espíritu, ya tocadas en otro lugar.
Sin embargo, estamos seguros que no contemplamos aquí el eco demorado de cuestiones anteriormente transitadas. Esta polémica, cuyo tema en sí mismo no es novedoso - al contrario, posee antigüedad honorable -, nos parece en cambio distintiva, poseedora de un sello fuertemente singular respecto a lo que es hoy filosofar allá, en la Argentina.
Esta materia polémica se anuncia en torno a los actos de violencia entre personas y los nombres que deben dársele, pronunciando vocablos como justicia y asesinato, en el terreno de los combates políticos, o en términos de culpa, en el terreno de la conciencia moral meta-histórica. Si pudiéramos decir con un breve título que tal vez sería inexacto cuál es el corazón de la polémica, diríamos que se trata de la facultad autoatribuida de dar muerte a otra persona en virtud de un veredicto político o cultural que significara en sí mismo un plano de valores más relevantes que aquella existencia ofrendada.
Es decir, certificar una verdad política con un acto de sangre, que no se le contraponga, sino por ser tan radical y generalmente odioso: no tanto como sacrificio por la sangre de raíz teológica, como en Joseph de Maistre, sino como hecho extraído de la propia historia de justicia y los sacrificios concretos que hay que hacer en su nombre. En este caso, quedaría avalado el gesto de derramar sangre, con el acto simbólico de derramarla. Simbolismo éste que conduciría a una meta superior que el daño infligido y que permitiría que vivan más vidas - es decir, salvarlas -, que las que eventualmente se han asolado. Una muerte se torna así la verdad con que se arranca un implante ruinoso para fecundar la vida, a modo de las “bellas artes” en el sentido no nocturnal sino historicista de un asesinato. Esta palabra acongoja y no solemos utilizarla como conmemoración de un acto testimoniado por la lengua del bien.
Pero esta facultad perturbadora, si así pudiéramos llamarla - que ha tentado a tantas reflexiones sediciosas, desde De Quincey a W. Benjamin -, está amparada en una concepción del yo espiritualizado, fraguado en sacramento y dolor, pues la forma justa que toma el evento proviene de que el autor de una violencia siente que es un sacrificio necesario para dar cauce a una historia de otro modo lacrada y vallada, inhumanamente detenida en lo que sería su libre travesía.
Es posible que lo que llamamos política sean infinitas formas de lenguaje que descienden de esa insoportable situación, y que tratan de hacerla tolerable ante los hombres, convirtiéndola en acciones de muerte, matizadas, y a veces excelentemente impulsadas en el seno de grandes metáforas. La política, diríamos, son esas metáforas desgastadas de los actos primordiales del pensar, donde se aloja la muerte del enemigo, ese pensamiento real, pero insoportable, de tener que matar para permitir que no haya obstáculos en los valores elegidos como superiores (en un verdadero acto inconcluso pero obligadamente fundador de la conciencia pública). ¿Y si la política, o la historia - que es su expansión en el tiempo-, no fueran en ningún caso superiores a una vida? Esta frase nos gusta decirla.
Sin duda, escritos formidables de siglos anteriores se han ocupado del tema, desde aquellos demonios de Dostoievski a El hombre rebelde de Camus, en el sentido de que lo que nos hace humanos es la duda última respecto a que no hay verdad superior a la preservación del ser, aun en el caso de que para sus pobres pastores humanos contenga formas odiosas de manifestarse y los críticos a estas inconveniencias sean en todo superiores a ellas en perspectivas de futuro. Aún si lograsemos vencer los seguros anacronismos de estas menciones, podríamos admirarnos del sentido que todavía promueven.
Pero sean válidos o no estos recuerdos de lectura, no tenemos excusas para evitar familiarizarnos con este tema. En primer lugar, ¿es posible matar a un hombre invocando una verdad que sea superior al significado atribuible a su condición de existente, o a su condición fáctica (o primera) de prójimo? Una respuesta de la historia es: no vale la pena este desgarrón ético de las conciencias que ellas sólo tienen razón de manifestarse según ciertos restos mal curados de la divinización de la existencia. No vale la pena porque la verdad de lo que nos propulsa (así hablaría la historia, si lo hiciese), no le pertenece a nadie que por ser consciente de sus actos, pueda detenerlos en un umbral magnífico de contención de las pasiones destructivas. La historia es (soy, continúa la interesada) un conjunto simultáneo, arrebatado e indefinible de actos, de naturaleza más indeliberada pero previsible, que con estas inevitables características funda sus manifestaciones de violencia. E inversamente, ¿no podría verse lo sagrado como impulso expulsor de la dificultad histórica?
No es que existe la historia y después la violencia, sino que esta es (soy) la historia. Por tanto, esa esencialidad violenta de la historia, exige que se la reconozca en el mismo plano de su inmanencia. Funda la historia. Y entonces aparecerán ideas como la señalada violencia de arriba justificando la violencia de abajo, la guerra justa, el pacifismo, (a veces) como penoso llanto de los bienhechores, el dilema sobre si un acto violento definitivo acabará con todas las demás violencias, la violencia creadora como un acto originario que desmiente el humanismo de las almas cándidas, etc. O bien, se exigirá que se constituya otro plano utópico (éste es el partido de del Barco) en el cual un gesto último, sea sentencia, grito, manifiesto o mandamiento, diga cómo deben ser las cosas aunque con la conciencia de estar proponiendo “principios imposibles”.
En este caso, lo que se diga, sobre todo si es clamor principista, podrá adquirir cierto impulso kantiano, pesimista aunque con fuerza de ley intangible y sagrada (aunque vacilo en escribir esta última palabra).
Voy describiendo así una polémica relevante con términos que parecen provisorios o inadecuados, pues son los del comentarista o adaptador de conceptos explicativos, fuera del ámbito del texto-acción que del Barco auspicia como jerarquía de su carta, sello real de un alegato filosófico que viene a arrojarse al mismo tiempo que quiere anular los recorridos por los que se lo ubicaría en tales o cuales casilleros de las interpretaciones disponibles. Interpretar es historizar. Del Barco hace descansar la fuerza de su escrito en lo ininterpretable, en todo aquello que el ser histórico - que fatal y pesadamente nos atrapa-, nunca permitiría.
Hace algunos años los escritores argentinos Osvaldo Bayer y Mempo Giardinelli tomaron como motivo de controversia la cuestión de “si es posible matar al tirano”. Estaban en juego los anuncios por los cuales, sí había una noción de que un hombre era portador del mal radical de consecuencias colectivas, se exceptuaban los criterios por los cuales su vida era un valor indiferente o autónomo a la dañosidad que generaba. ¿Pero no habría también un universalismo que debe respetar una vida a pesar del daño general que causa? Ese respeto sería lo único que diferenciaría lo humano verdadero de lo humano que alguna figura, desleal a lo humano, insistiría en menoscabar. Pero otra vez: ¿si la humanidad progresara cada vez que toma la medida más extrema contra un desleal al ser genérico del hombre? Para eso, sin embargo, habría que ungir jueces, sacerdotes y guerreros cuya laya espiritual fuese de tal excepcionalidad, que lo humano podría resentirse en el mismo acto en que se constituye como justicia superior, esto es, supremamente dirigida a una salvación ética con los medios de una justificable lesión excepcional en otro.
Pero fue el filósofo León Rozitchner, en su incisiva y conocida tarea filosófica, el que rodeó estas clásicas previsiones de las éticas humanistas con una reflexión sobre la subjetividad política del hombre de izquierda. No es que repartamos títulos en algún estrado. Rozitchner es filósofo porque pensó esto. Tempranamente para este debate, ya en aquellos años sesenta, escribió sobre el nido viscoso no conocido de la conciencia política, que a su manera era también un “ininterpretable”, pero que podía fundamentar una nueva situación en la actividad de las izquierdas si por medio de atributos de la autoconciencia fuera en búsqueda de sus complejas configuraciones subjetivas. En un trabajo ya clásico, Rozitchner se pregunta sobre la posibilidad de cambiar el mundo si al mismo tiempo no pudieran encontrarse las maneras de refundar el sujeto que desea cambiarlo. Ese sujeto sería un pequeño templo que, de no poseer atributos capaces de autogobernar su propio examen subjetivo - subjetividad que en Rozitchner está hecha de lenguaje fundante y sensualidad emancipada -, se empeñaría en acciones de liberación que finalmente quedarían alineadas.
El de Rozitchner es un humanismo de la autoliberación de la conciencia crítica a através de un lenguaje que dramatiza esta misma situación, pues el lenguaje vuelve sobre sí mismo, no abandona ningún tramo anterior pues también se sabe alineado, también se propone a sí mismo como objeto a ser tratado, en estado de cura. Filosofía crítica de la sumisión es la de Rozitchner, en cuyas raíces bucea para llamar a que se supere el estado de no reflexión que ella implica. El emplazamiento a romper las cruces de la humillación o del sometimiento no posee tanto una dimensión sagrada - como en Levinas, donde contemplar un rostro es una revelación que puede llevar una reflexión sobre el no matarás -, sin una veta laicista y de una autocreación del ser genérico del hombre, que retoma las premisas del humanismo crítico y las aventuras de la dialéctica, de Marx a Merleau-Ponty, recogiendo también el legado de Freud cuyo Edipo culturaliza y pone en términos de una revelación mal planteada, si no recoge el tema mayor de la vergüenza del sujeto al no disponer del lenguaje que desnude su ser arruinado.
Tengamos en cuenta, pues, que este debate - por lo menos en la Argentina - tiene muchos textos que lo expresan y lo sirven. Lo que no había hasta ahora es lo que constituye la primera singularidad de esta polémica argentina, o si ustedes quieren, en la Argentina. Fue iniciada por una carta que su autor - ya dijimos su nombre, el filósofo y poeta Oscar del Barco - consideró emanada de una conmoción personal, no de argumentos o de razonamientos de la clase que fueran. La escritura conmocional tiene un rasgo profético, pero si es estrictamente laica - como el célebre Yo acuso de Zola - puede también usar la primera persona como una plegaria profana y hacer estrellar todo el flujo de la historia en una figura dramática y granítica del yo.
En el caso de del Barco, lo que se pone en juego para sostener sus afirmaciones, su "yo acuso", es la voluntaria suspensión del yo político, a la manera de las tradiciones escépticas del conocimiento. Se acusa pues a sí mismo. No a un presidente o a una corporación, no a un grupo político ni a una iglesia, sino a sí mismo y a lo que irradia ese sí mismo: de alguna manera, pero de alguna manera no fácil de explicar, esa historia de las decisiones sacrificiales de la insurrección armada en la Argentina.
Según señala Jorge Jinkins, uno de los contradictores de del Barco, quien escribe en la revista psicoanalítica Conjetural, al empleo de un yo confesional, siempre dudoso, se lo elige un tanto vicariamente para resguardar la eficacia de la confesión. El yo confesional se convierte en toda la potencia posible del yo. Es decir, se convierte en un imposible yo, que aborda el absurdo de desatar su pasado y querer afirmarse por esta vía disolutoria. El problema que se origina es de naturaleza mitológica. El yo se disuelve en una confesión para poner su verdad irreductible y al mismo tiempo no podría sino afirmarse como fuente de verdad. La verdad se convierte entonces en una simultánea afirmación y negación del yo.
Jinkins deduce de allí que del Barco es tan sincero como inauténtico, pues pone el yo y lo deshace, emplea argumentos para decir que no argumenta. El problema es crucial: de alguna manera debo ser mi pasado pero no hay porqué dejarlo bajo su sello de identidad ya transcurrido. Apelo a los derechos del presente para revisar lo actuado admitiendo la dificultad que tiene toda construcción de sinceridad. Desde el punto de vista de la escritura de textos, hay aquí una interesante mitología del yo como acceso a su autoanulación. Tema que las filosofías del siglo anterior hicieron glorioso pero que en el caso de del Barco obedecen al acervo nominalista de la literatura argentina, que proviene de Borges y sobre todo de su maestro Macedonio Fernández, autor de un gran penacho de textos en que del Barco experimenta y contrasta los suyos propios.
¿Qué hay en la carta de del Barco en materia del yo, si no es el propio texto autoafirmativo de una carta? Es que la carta de del Barco es en primer lugar una carta: un diálogo con el infinito. Sin embargo, tiene contextura aparentemente histórica. Se refiere a un hecho ocurrido hace cuarenta años. Tal es el sostén histórico de la carta y quizás por primera vez se levanta un horizonte de palabras filosóficas en la Argentina para tratar un hecho pasado de la guerrilla, que del Barco presenta en una dimensión que no sería temerario denominar bíblica. ¿Qué fueron esos hechos?
No eran enteramente desconocidos, pero ahora salían a la luz de un modo despejado, como si un acontecimiento subordinado en la legión de aconteceres mayores, cobrara una significativa fuerza interpeladora. Se trataba de dos fusilamientos de jóvenes militantes de una guerrilla desplegada en 1963 en la provincia argentina de Salta por el Ejército Guerrillero del Pueblo, que estaba relacionado con el posterior viaje de Ernesto Guevara a Bolivia.
Este ejército diezmado por el hambre y que no tomó ningún contacto con las fuerzas que se aprestaban a combatirlo, produce un único evento armado fusilando por hechos de indisciplina a dos de sus militantes. Del Barco recuerda estos hechos cuatro décadas después, no para ponerlos como Hechos de un libro teologal. La carta, dice del Barco, son sólo los motivos por los que fue escrita. Se trata entonces de escribir para esclarecer su conciencia, en un movimiento de autoexamen y refundación de la crítica, poniéndose en un ámbito deliberadamente incómodo y sui-referencial. Al situarse en el ámbito de la sacralidad le retira fuerza al juicio histórico sobre los represores que es el único que funda un a priori de comprensión y empatía hacía los militantes armados e insurgentes de la época.
Pero el yo era necesario, a pesar de que la carta es autojustificativa y como carta anula la propia idea de yo. La carta es la vida y el lenguaje todo. La Carta es el ente errante, la existencia indocumentada, el levinasiano hay, una ocurrencia inexplicable, un rasgo de locura. Era necesaria la expresión yo mismo, pero es lo necesario como imposible, que cultiva del Barco sin el mismo lenguaje pero con semejantes alcances que cierta evolución del pensamiento derridiano de Ernesto Laclau.
Si un otro, un alguien, opera un resultado sobre mi responsabilidad - puede desvanecerla, es claro, pero también me obliga a recrearla-, en del Barco es un modo de afirmación que quiere designar el evento yoístico como una incógnita que sólo sabe de su promesa de discusión. Pero esto, ocurre cuando por fin hace su denuncia sacramentada. “La carta son sus motivos”. Es un ser que sólo se sostiene si se vuelca y agota sobre sí mismo. Se trata entonces de una carta breve, un manifiesto pensado palabra por palabra, como un salmo o una revelación, como la construcción de una casa con ladrillos moldeados en lejanas meditaciones. Se examina en la carta la culpa de quienes habían apoyado indirectamente esa experiencia guerrillera. Pero es su propia culpa. El otro es él mismo.
Convendrá leer algunos párrafos de la carta para ilustrar su tono, su plano retórico, su raíz exhortativa y autopunitiva, pues son formas experienciales puras, hechos desalojados de cualquier comprensión posterior y que valen por su posición misma en el acto de escribirse. La carta es sus motivos. Y los motivos son su escritura. Todo abreviado en el campo del yo, que es ese motivo y esa escritura, sin exterioridad ninguna. ¿Es admisible cosa tal? Desde luego, no en el debate político. Por otro lado, del Barco rememora estos hechos luego de que la misma revista a la que envía su carta publica un reportaje a Jouvé, uno de los sobrevivientes de esa guerrilla y que refiere aquellos hechos.
Dice Del Barco: “Al leer como Jouvé relata sucinta y claramente el asesinato de Adolfo Rotblat, al que llamaban Pupi y de Bernardo Groswald, tuve la sensación de que habían matado a mi hijo, y que quien lloraba preguntando por qué, cómo y dónde los habían matado, era yo mismo”. Luego escribe “en ese momento me di cuenta clara de que yo, por haber apoyado las actividades de ese grupo, era tan responsable como los que lo habían asesinado”. Y más adelante: “El principio que funda toda comunidad es el no matarás. No matarás al hombre porque todo hombre es sagrado y cada hombre es todos los hombres. La maldad como dice Levinas, consiste en excluirse de las consecuencias de los razonamientos, el decir una cosa y hacer otra, al apoyar la muerte de los hijos de los otros y levantar el no matarás cuando se trata de nuestros propios hijos”.
Por un lado, escribe luego de leer a otro. Y luego, el yo filosófico incluye así su explicitación filial, uniendo al padre y al hijo con una tercera noción de conmoción en la escritura. Desde luego, son los elementos prístinos que fundan religiones, una trinidad de algún modo borgeana, pero en este caso, se está hablando del uso de la violencia en los horizontes de la política y la historia.
Es difícil no coincidir con del Barco siempre que sea fácil (no lo es) imaginar que es este un debate donde es posible hablar solicitando a Levinas o a otros autores propicios de la filosofía de los textos fundadores de la gracia del pensar como construcción de sí y de los otros. No es así la política y su coseidad abrumadora, hecha de violencia y cálculo de excepciones, entre ellas la de la muerte del enemigo (cosa que el propio Levinas reconoce como la particularidad de una conciencia que ajusta de diversas maneras su relación con el otro). Pero a un tiempo, es posible ver la necesidad de esta Carta, y soltarnos frente a ella en la angustia de saber si estamos de acuerdo con lo que propone. Pero, ¿qué propone? ¿Sabemos lo que propone?
La carta es tautológica: necesaria pero imposible, posible pero absuelta de consecuencias. Es una revelación personal, lo que se escribe para esclarecer un sí mismo. De este modo, aquí nada resalta en dirección hacia un aval de lo que en la Argentina se condenó fehacientemente bajo el nombre de doctrina de los dos demonios, que igualaba todas las violencias desiguales y sus métodos tan contrastantes. ¿Pero puede haber un escrito sin efectos? Como sea, la Carta fue leída por sus efectos. Y la Historia es el reino de los efectos entrelazados, que en cierto momento de su andar no se reconocen como tales, para pasar a conjugarse como causas o determinaciones.
A las respuestas tan numerosas que recibió la Carta (existe hoy un amplio y original cuerpo polémico) se suma entonces la de la revista Conjetural, que actúa también para sacar la polémica de su espacio en los correos electrónicos, a los que considera inevitablemente difusos o escabrosos (concordamos plenamente), si bien originalmente habían sido publicados los primeros documentos en la revista cordobesa La Intemperie. A la idea de Jinkins, de que el yo confesional se hace trampas a sí mismo y es de mala fe, del Barco responde, esta vez con otra carta, pero electrónica, desconociendo el plano en que escriben sus críticos –el plano del saber– para defender sus escritos como equivalentes a gritos.
Serían escritos ante-predicativos, por decirlo así. Están en el ámbito de una subyacencia precategorial respecto a lo que son las manifestaciones públicas de una verdad política. Pero del Barco retoma la cuestión del yo postulando varios yoes que se superponen en diversos planos temporales, por lo cual en un nivel “soy inocente, en otro nivel soy culpable, en otro soy inocente y culpable”. Este tramo, sin dudas, está inspirado en El jardín de los senderos que se bifurcan borgeano y que por primera vez aparece vinculado al tratamiento de un tema ligado a las guerrillas de los años sesenta, como por otra parte lo permite la propia intención de Borges, que también mira a la historia como plano sumergido de una retórica abolicionista del yo, pero la toma en serio e incluso en su cronología puntual.
Si tomamos seriamente estas reflexiones la polémica es sólo literaria. Pero, ¿por qué ha tenido tantas derivaciones hacia el juicio político? Es que parecía romperse en el ciclo de esta época, un pacto no escrito pero siquiera imaginado, por el cual todos los que éramos hijos de cierta devoción melancólica sobre los “setenta”, no podríamos arriesgar el cruce de ninguna frontera, por más críticas que hubiera –y vaya que se escucharon– al accionar de los grupos insurgentes y su vasta colección de infortunios. Enojaba la forma en que se empleaba la palabra asesinato referida a los hechos de la guerrilla. Pero menos se leían párrafos como estos de del Barco: “Sé que el principio de no matar, así como el de amar al prójimo, son principios imposibles. Sé que la historia es en gran parte historia del dolor y muerte. Pero también sé que sostener este principio es lo único posible. Sin él no podría existir la sociedad humana. Asumir lo imposible como posible es sostener lo absoluto de cada hombre, desde el primero al último”.
¿No se trata de un reconocimiento de la eventualidad ficcional de todo lo escrito? Sí, aunque estas ficciones luego se tornan hechos, cosas prácticas del mundo. Pero en cuanto son configuradas en el sistema simbólico de los caracteres escritos, hay una literalidad inmanente. Y allí se lee –lectura que también implica inmanencia–, que el principio de no matarás es un imposible que ocurre en un mundo de dolor y muerte, pero aun así lo único posible es afirmarlo. La fundación humana es con ese principio que, sin embargo, acarrea o arrastra el contrario. ¿Qué problema supone este principio, qué incomodidad podría generar? Claramente, es lo contrario de las ideas de lo político o de lo vital entendidos como la contraposición amigo-enemigo. Contrario también a las ideas nietzscheanas u hobbesianas del mundo como fundado en un comienzo de brutalidad transvalorativa, de imposición arbitraria de rendimientos o de luchas contra el prójimo en un contexto de miedo y disgregación.
Si se quiere encontrar algo polarmente enfrentado a este pensamiento, podemos buscar por el lado de Joseph de Maistre, nada menos. En el opúsculo Esclarecimiento sobre los sacrificios, un escalofriante escrito, donde el sacrificio sangriento es el acto esencial de las comunidades, estableciendo que la carne y la sangre son culpables, y que verterla es una virtud expiatoria, sobre todo si es sangre inocente, con mayor valor purificador frente a la universalmente culpable. Estas execrables palabras, y que gozan de serlo, actúan en nosotros precisamente por su capacidad de fundarse en el poder ser totalmente reprobadas, son el envés absoluto de un pensamiento como el actual de del Barco.
Los libros que en los últimos años ha publicado Del Barco –El abandono de las palabras, La intemperie sin fin, Exceso y donación–, se sostienen bajo una escritura poética, un acoso de preguntas y una reflexión en acto sobre el propio momento en que el filósofo reflexiona, dejando todo en estado de incierta donación, que ya por existir el pensar produce un exceso que en esencia se torna un impensable. En estas condiciones, el yo es un abismo que se retira ante cada pregunta pertinente. El yo es un impertinente que lleva al drama del hablar filosófico y a su inevitable conclusión sobre lo necesario pero imposible. Si hay sacrificio, ocurre en el seno de esta paradoja de la escritura, no por la sangre derramada, como en el realismo escatológico de De Maistre. Aquí, el maestro es del Barco, y De Maistre es un barco que surca por arroyos de sangre.
El yo sacrificial lleva a que no podamos omitirnos cada vez que hacemos algo; es el yo de la responsabilidad que puede verse a la manera de la purificación por la violencia, sea catarsis griega o castigo a los pecadores, o con mayor razón aún a los inocentes, por no comprender el mensaje “liberador” del Jesucristo "sanglant". Pero si pudiéramos omitirnos imaginariamente cada vez que hacemos algo, se mostraría la acción en forma pura. El acto sin yo o el empeño sin sujeto. La insistencia sin persona. El texto en estado de donación, sustituto perfecto de la conciencia personal en el mundo. No pueden ser estas sino figuras omitidas de la voluntad. ¿Qué hay de mi yo en la voluntad? Un ensueño descartable que puede haber recorrido la filosofía contemporánea al solo efecto de emerger inhabilitado precisamente por declararse autor de sus hechos.
No obstante, no está bien anunciar en condicional “si pudiéramos omitirnos”. De hecho, el que aquí está hablando no se ha omitido, y la frase reclamará un yo en abismo, infinito y tenebroso. Y si dijera omitirse, en verdad escribiría eso mismo con su propia fuerza personal que al denegarse, establecería un yo más profundo, con su voluntad nihilizante escondida. En lo escrito existirá en el propio acto de negar su existencia, viejo dilema de los escepticismos morales y las filosofías del lenguaje. Habla de la omisión y lo hace en un enunciado que necesita el yo que anula el resto de los yoes, el yo de segundo grado que al descartar, encarta. El yo sobreviviente se consagra como anulación final de los demás, desdichadas formas del yo de primer grado que inocentemente veía su crucifixión como asunto fácil.
Esto revelaría que siempre resta algo de lo que deseamos negar en el mismo artificio que niega. Pero (yo) no me quiero extender en una dialéctica de alumno iniciante. Lo que deseo decir es que la polémica tiene una cripto materia. Es la pregunta sobre cómo discutir y cómo en una discusión se ponen en juego distintos estilos y procedimientos. No quiero lanzar la palabra retórica. Pero a pesar de los innumerables inconvenientes que tiene, se realza cuando se torna una cuestión del ser en la historia o en el mundo de las cosas. Ya lo dijo un sabio que resultó muy citado entre nosotros: se discute sobre diversos temas, pero principalmente sobre la manera de discutir. El lenguaje es el teatro de esa discusión pero también es el motivo por el cual se discute. ¿Se lo recuerda, no?
Con el agregado que en el affaire Del Barco (¡sólo lo llamo así en broma!), se discute sobre el uso real de los textos y los modos del ser pedagógico. La respuesta electrónica (¡parece broma también llamarlo así!) a Conjetural dice algunas cosas extraordinarias, sobre las que tampoco sabemos si estamos de acuerdo. Leámoslas: “Si ya saben todo (al menos en potencia, pero esta potencia es lo fundamental, por eso lo de ‘supuesto’) solo pueden exponer un discurso que al carecer de otro, de interlocutor, gira en el vacío de un círculo vicioso sin fin. El ejemplo clásico está dado por el Saber hegeliano como movimiento de un conocimiento que desde la simple sensación se eleva gradualmente hasta auto-ponerse a sí como Absoluto”. Ataque al modo argumental de Conjetural. Son teóricos en uso de un idioma que lleva el saber como emblema estilístico. El saber nace sabido.
Entonces, como se ha dicho, del Barco contrapone grito a saber. Como quién dice, contrapone conocimientos primordiales que solo se saben en el acto de que nos asalten con su fuerza carismática, a los conocimientos deducidos del cuerpo establecido de los textos a los que los profesores acudimos como auxilio, inspiración o cita. ¿Cómo no hacerlo? Sin embargo, ninguno del que sepamos deja de tomar el conocimiento como parte de lo que ya fue dicho antes.
Por lo tanto, debería valer citarlo en vez de considerar, a la manera de Nietzsche, que “extraemos todo lo necesario de nosotros mismos”. Pero también nos asalta siempre la dimensión expresionista del conocer. La dimensión del grito: el conocimiento como agonía repentina y surgimiento de un sí mismo intelectual que se dispone a su propio rechazo, hecho desconocido antes en nosotros mismos y que puede inventar el mundo otra vez. En algún tiempo se llamó a esto intuicionismo, y otras variedades para denominarlo intentaban aludir al conocimiento por corazonada, pálpito o revelación. No se descarta cierto racionalismo creacionista, logosófico.
Leemos a del Barco: “Mi carta, como diría Bataille, era un grito y no un saber, y ustedes la han reducido a los procedimientos de la cabeza. En consecuencia hay un contrasentido, porque a una carta que puede ser tildada –como por otra parte lo ha sido– de ética, de poética, de religiosa, de mística, de ‘porquería’, o de lo que sea, ustedes la tratan como si fuera una carta teórica. Por eso no sólo sus artículos sino también mis respuestas pertenecen al orden de lo abstracto, y así la carta queda ajena a esta disputa, en última instancia posiblemente inútil, que estamos manteniendo”. Tiene razón del Barco, pero entonces la discusión es otra. Y si es la misma, hay que mostrar de qué modo un evento de la guerrilla lejana, donde la violencia se derrama en su propio interior, y un dilema de carácter retórico, son una misma y única discusión.
¿El racionalismo de fines, el instrumentalismo en las ideas (o cuerpos), sería simultáneo al caso del profesor teoricista y al racionalismo que evalúa conciencias con el juicio lineal del rendimiento, de los “recursos humanos” o del intelecto político que busca realizarse en la eficacia? Si fuera así, habría que mostrar cómo un acto político, o meramente un acto (un fusilamiento) tiene equivalentes en hechos de argumentación y en estilos de trabajo intelectual. Suponerlo así lleva el debate a cumbres inusitadas y de extraordinario interés, aunque con el consiguiente peligro de toda clase de tropiezos banales. Una vez triunfante el esquema de homologación entre ser retórico y ser real, de pronto se sentirá la necesidad opuesta de escindirlos. Entonces, de esa escisión, así lo creemos, saldrá la validez de la vida y la configuración irremisible del cuerpo en las realidades palpables.
Del Barco juega en primer lugar con la asimilación de lo retórico a lo real. Luego, al decir que las cosas no son así, porque sólo habría una utopía posible de la anulación del tiempo histórico, vuelve a la escisión realidad-conocimiento. En buena hora. Pero lo que tenía que decir lo dijo, pegó el grito. ¿Es posible darlo y no permanecer permanentemente en él? El estado de grito es un estado resuelto que si fuera un plano durable de nuestra conciencia, impediría cualquier ejercicio argumental y la elaboración de los textos. Del Barco lo sabe y también lo señala. Pero lo cierto es que hay aquí una derivación del debate: ¿hay un discurso del profesor, del teórico, del universitario, que con los oropeles de sus citas y argumentos, no consigue comprender el pensar profundo, la intuición reparadora, el clamor espontáneo, lleno de verdades que las categorías teorizantes no atinan a alcanzar?
¿Cuántas veces hemos atravesado este difícil dilema? Si tengo que hablar de un modo personal, en ciertas noches dudosas e incluso en mañanas remotamente destempladas cuyo desánimo nunca es fácil de ubicar, me doy a pensar en una vida transcurrida en el amparo de la peroración del profesor. Sin duda, no recibo a desgano, aquí y allá reconocimientos de alumnos que se dispersaron en el tiempo y que a veces, reencontrados en el traqueteo de un subte o en una remota oficina pública, nos dicen que tal o cual clase es recordable por, vaya a saber, su planteo, su implícita circunstancia emotiva. Pero en nuestro fuero íntimo, una vida tomada por el peso, la sobrecarga de autores, citas, conceptos, dictámenes, frases hechas –los sellos de nuestra profesión de hablantes y didactas que nos repetimos a menudo, para darnos y dar certezas–, acaban creando un sentimiento de incomodidad e incluso de irritación.
¿No estaríamos perdiendo así las raíces mismas del conocimiento, entre una y otra cita de Foucault o incluso de Primo Levi? Elijo autores al azar, no los desdeño, pero como ellos han escrito envueltos en la necesidad de decir lo que saben por haberlo experimentado –en medio, entonces, de cierta ética del existir–, alguna vez llega la edad de preguntarse si todo ese mundo vivo de palabras que no quieren trastocarse en clichés, no serían por nosotros, gracias a nuestra intervención profesoral, ocurrencias sepultadas en la terrosa lengua del aula.
No quiero ser ingrato con nadie, ni tampoco conmigo. Lo que hubo de hacerse se hizo. Pero si aún tenemos la conciencia de que no llegamos al estadio de expurgar de nosotros todo lo sentencioso y manierista –doctorales sin proponérnoslo–, no podemos sino comprender la íntima asociación que hay entre la Carta de del Barco, la idea del conocimiento como grito y la crítica al estado retórico de nuestras profesiones cribadas de euforias pedagógicas o hablantes. Ojo: no acepto las formas vanidosas y autosuficientes de la crítica al mundo intelectual. Aunque estoy indagando, en fin, sobre vidas intelectuales que se realizarían de otro modo, como un pneuma preciado e inadvertido. Un soplo que sería contención deliberada de la cita estridente, de la frase de cancillería académica.
¿Pero aún llegados a este estadio, comprenderíamos mejor nuestro papel en un mundo urdido por la violencia? A veces, incluso, ese arribo a una forma moral o espiritual más refinada, podría servir para justificar ciertas formas violentas que –bien lo sabemos en todos los tiempos históricos– pueden parecer proféticamente aptas para abrir terrenos históricos diferentes. El profeta y el hombre extremoso pueden ser la misma figura. Pero he aquí el profeta, otro, que descubre –fuera del ámbito profesoral, avalado por su grito súbito– que hay mella a lo humano si una conciencia alberga esa forma de violencia que conduce al ideal de la muerte necesaria, sublimada en eventos sacrificiales reclamados por la historia.
Si la historia está de por medio, enseguida se dirá que no es lo mismo el joven que ávido de transformaciones sociales pone en su camino militante una hipótesis de insurrección armada o de uso de elementos de guerra, que los aparatos de represión educados y ajustados para una tarea destructiva, que al sentirse verdaderamente amenazados confían su suerte a grupos especializados para actuar fuera de la ley, en una clandestinidad propicia a la siega sanguinaria de personas en las penumbras del propio Estado. En efecto, no es lo mismo. Y esa tilde de desigualdad, de desequilibrio que tienen ambos platillos, debe explicarse. Quizá la política en su estado bruto es la constitución lúcida de esa diferencia real.
Sabemos que en su Carta, del Barco desatiende este desnivel, no lo explica. Su observación parte de la mismidad de la muerte en cuanto a que sólo puede ser rechazada por una conciencia inaudita. La conciencia inaudita, si podemos denominarla de este modo, es la forma de la conciencia escandalizada por el trámite efectuado de la historia. No es conciencia hegeliana, ni genealógica ni nada que se le parezca. Hay un militante que “se preparaba para matar”, dice del Barco de alguien que a la vez es ahora un desaparecido. Es una posición profética que lo dice todo, que baña los hechos en una luz uniforme como dice Auerbach que hace Homero. Decirlo de este modo, nos pone en una suerte de transhistoria despojada, nula de aspereza, también carente de predestinación brutal. ¿Pero justa? That is the question.
Es que la conciencia histórica es otra cosa. Pues ahí no hay equiparación posible de un hecho con otro. Solo tenemos que diferenciar, asumir un puesto entre los muy diversos planos del jardín de los senderos históricos que se bifurcan. El mismo del Barco lo afirma de este modo. Pero quien pudo indignarse por la Carta y verla en su árida politicidad (ser “utilizada por la derecha”, “reponer los dos demonios”, y en general quebrar las solidaridades con el “bloque histórico”, pues por más críticas y autocríticas que antes se hubiesen hecho, había una frontera que hasta ahora no se había ultrapasado), no estaba dispuesto a leer esos varios niveles. Si estos se justificaban, es porque como todo escrito tiene diversas temporalidades, pues pertenecen solamente a la historia de los escritos morales, tan atemporal como el discurso de la Batalla de Aguincourt, el monólogo de Hamlet, la Declaración de los Derechos del Hombre o los largos parágrafos finales de Molly Bloom.
Comparemos la Carta de del Barco con otros escritos que, no situados en su mismo ámbito de significancias (la igualdad con sus “motivos”, esto es, su ensimismamiento en el grito de advertencia), tratan la cuestión del darse efectivo de la historia, con los nombres que ocurren en el seno de cualquier episodio de violencia. Tomamos, pues, no tan al azar, el libro Monte Chingolo, de Plis-Steremberg, una pormenorizada reconstrucción de los acontecimientos en torno al trágico intento de la guerrilla para ocupar ese cuartel. El autor maneja con mano habilidosa la presencia del Oso, el traidor, que está al comienzo, está en el medio (cuando asiste calladamente a los preparativos de la toma del cuartel) y está al final, ya como objeto de la justicia revolucionaria.
Esto le da un vigor inusitado al relato que leemos en Monte Chingolo, que se convierte en una contraposición entre la militancia sacrificial y el traidor. Y en una sugerencia sobre las estribaciones morales de la conciencia revolucionaria, que Plis-Steremberg ve más nítida y agonística en el ERP, más dudosa en Montoneros, impregnada de “carácter nacional” y por lo tanto de mayores oportunidades de supervivencia, por escasas que hayan sido para todos. Es que cierto filón “peronista-nacional” para algunos podía dar una última chance de preservar la vida.
Aunque no parecen ser estas las más inspiradas meditaciones para juzgar cuestión tan delicada, introducen un vivaz estilete para considerar los acontecimientos. Ciertamente, no hay héroes sino situaciones heroicas. Nada hay en lo legítimamente heroico que pueda situarse como arte mayor de enjuiciamiento a todo lo que no alcanzó su envergadura ardorosa. Lo que de allí provenga como llamado épico, quizá debiera juzgar solamente su propia acción, su propio manifestarse. Todo tribunal que da un veredicto no puede ignorar que un acto siempre está solo en el mundo y que suelen desaparecer las razones que llevaron a empeñarlo.
Por eso, diría Macedonio Fernández, sería más sensitivo esperar para hacer cualquier cosa que sea; o bien sería mejor pensar que algo hay, que no puedo inquirirlo y al que no le subyace nada previo, como dice levinasianamente Oscar del Barco en Exceso y donación, la búsqueda del Dios sin Dios, o como dice Sartre en Las manos sucias, un veredicto que lleva a un acto irreversible debe medirse tarde o temprano con la historia reversible en la que se inscribe.
En Monte Chingolo no se realizan ninguna de esas preguntas. Sin embargo hay un encadenamiento material de los hechos entre sí, cimentados en la existencia de acciones puras, que pertenecen al grupo que intenta la ocupación, con sus conciencias moldeadas en el granito revolucionario, y que por mero imperio de un comparativismo con otras escenas, grupos y personas, se van degradando en el abismo amenazante de una época. Así, se acepta en este libro que la máxima gradación del estilo humano, es el esfuerzo heroico, que une la razón estratégica insurgente, la conciencia disciplinada y la épica del sacrificio. Absurdo sería en posturas de esta índole exclamar “no matarás”. Frente a esa exclamación de estatura bíblica, consagrada por una ética del otro de visos existencialistas, fenomenológicos, o simplemente de entes inviolables en su inmanencia, estas opciones de la vida del hombre político armado –dándole a la lucha con violencia distintos cauces de explicación, de los más fundadores, a la manera soreliana, a los simplemente admitidos en circunstancias de excepción, a la manera leninista–, harían que de nada valiese invocar el dictum prohibicionista.
Verdaderamente, de nada valdría. Del Barco, de alguna manera lo manifiesta al decir que las cosas reales, el acontecer histórico, no son el eco de edictos morales extraídos de la idea de que en el yo hay una materia sagrada, pero interna, puesta por él (yo) mismo y reconocida ante el altar laico de los otros seres hablantes. Hay que admitir así que el principio del no matar “es imposible”. En la nada de esa imposibilidad, diríase, se conforma lo que nos libera. Pero admitiendo que todos tienen derecho a pensar ese grado final de la utopía anímica ligado a “lo imposible pero necesario”, podría suponerse que en ese caso habría que resguardarse en la convicción prudente de que nada podríamos hacer con ese sentimiento en un mundo donde las lógicas guerrilleras –hijas de cierta razón clásica, de un iluminismo de los medios y de una severa gnosis de los fines– ponen la muerte propia en un régimen de heroicidad y la ajena, en otro, necesario, de cumplimiento de unobjetivismo que no se desea en lo íntimo pero se justifica como parte de la marcha puritana de la historia.
Por eso, de alguna manera, la Carta de del Barco podría leerse como una autocrítica, si se hubiese decidido apelar a esa vieja figura de la dialéctica, cuando queda aliada a la marcha fluctuante de la subjetividad. La autocrítica, palabra que recorrió los ámbitos de las izquierdas muy ostensiblemente, es un recurso dúctil y a la vez cómodo. Se trata de un pensar a posteriori de la objetividad realizada. Ciencia de los resultados, la autocrítica difiere de la “ética de la convicción” y aun de la “ética de la responsabilidad” en que actúa una vez ocurridos los hechos. Obediente a las consecuencias de las acciones, la autocrítica puede desmerecer su defendible e indispensable programa de ajustar las ideas al mundo efectivo, en nombre de cierto ritualismo adaptacionista que la acompaña. Lukács tenía una expresión de cuño pesimista para defenderla, aludiendo a su caso personal. Se trataba de “comprar un billete” para un tren que haría otro recorrido. Se trataba de subir, pues, a las nuevas estaciones del poder o de los ambientes culturales, con lo cual en la autocrítica había algo de astucia y en el mejor de los casos, se anunciaba una futura “escritura esotérica” y la interpretación entrelíneas de la que habla Leo Strauss.
Pero para ese tipo de autocríticas, “hay que creer en la historia”. Ella es la que pone un resguardo dialéctico, como bastonera de cambios que las pobres criaturas que se empeñan en torcer destinos no conocen. “Lo hacen pero no lo saben”. De ahí la necesidad de la autocrítica, que no es sino un movimiento de la conciencia para ajustar los malos pasos ofrecidos a una historia que sólo es irónica con los errores cometidos. ¿Pero cómo saber que es un error? La mera falta de eficacia no es sancionable; por eso, por un lado, la autocrítica es lo que mantiene la conciencia histórica en estado operativo, con una renovación incesante de sus aprestos (el “billete” que se compra de nuevo cada vez que la historia desmigaja las intenciones declaradas). Pero, por otro lado, resulta de una pasmosa comodidad si solamente fuera un acomodamiento, un ajuste que gradúa en unos puntos tal o cual maquinaria que salió de rumbo. Luego, se iniciaría otra vez desde el punto anterior donde ocurrió el desvío.
Así no se dan las cosas en ningún ámbito existencial, político o público. Nadie puede volver sobre sus pasos sin movimientos espirituales muy diversos, de pena, consolación, rencor, abjuración u olvido. También de recomienzo de la tarea en algún escalón de las ruinas abandonadas atrás. Pero no es extraño que esta última situación represente apenas un hilo férreo, monocorde de la historia, que aún para sus cultores más altisonantes, tiene la dificultad de que todo lo ocurrido siempre estaría en estado de disposición rasa a quienquiera se disponga a interpretarlo.
Es decir: a un tiempo homogéneo según el cual los hechos libremente pululantes, en algún momento de su itinerario, se tendrían que adecuar a un modelo. Sin duda, sería el que provee un a priori historicista. De acuerdo con esto, ante un fracaso de la voluntad política (o disolución de la materia objetiva prevista por la lógica calculable de los eventos), se podría comenzar de nuevo en un mismo punto en el cual se dio un “reflujo”, siempre que se tuviera la disposición de una autocrítica. Y esta proveería un balance entre lo cesante y lo pendiente, calibrando la dispersión de los hechos en la conciencia alerta de los militantes (o de la simple y extensa Humanidad). Así, todo se remitiría a una única verdad objetiva que de tanto en tanto vuelve a hilar en su bobina inflexible, los acontecimientos que salían de control por el mero expediente de que ellos mismos reconocían el extravío y se “autocriticaban”.
A estas nociones le salen al encuentro pensamientos como los de W. Benjamin, que fatigosamente se han comentado entre nosotros y en todo el mundo, y que resumen muy bien lo que antes y después se llamó “formas del acontecimiento”, por las cuales las cadenas históricas no explican lo sensible real de la historia, sino que hay que esperar para ello a una apertura de sentido dada por el corte abrupto de los tiempos. El tiempo real explicativo procedería por estallidos, destellos mesiánicos, reconocimientos repentinos de las conciencias agraviadas, más allá de épocas y circunstancias, y de la capacidad de percibir en forma superior los signos oscuros o enigmáticos de los sucesos inesperados y de su alojamiento en la lengua capaz de interpretarlos.
En estos términos, no hay autocrítica posible, y más bien sería esta una triquiñuela para no admitir revelaciones y alumbramientos novedosos en la acción humana. La Carta de del Barco es así todo lo ajena que pueda considerarse respecto al manual de autocríticas conocido. Es un escrito profético, que se basa en el corte abrupto con la historia y en el surgimiento de un nuevo yo de las cenizas del yo civil responsable en nombre del cual (yo) hablo.
De un connubio de lecturas borgeano-macedonianas, de la admiración por éticas levinasianas y lecturas de Schelling –entre otros tantos filósofos y metafísicos de la “intemperie sin fin” y del “abandono de las palabras”–, surge esta Carta estremecedora que se cierra como un bucle sarcástico en una autoimpugnación. Sin duda, también la impulsa el nuevo reconocimiento de la dimensión sacra de la experiencia común, lo que le otorga un tinte profético, parecido y a la vez diferente del modo en que Jorge Luis Borges dio su opinión sobre el Juicio a la Junta de Comandantes, en 1985. En ese momento, Borges escribió que a pesar de que no creía en los castigos ni las culpas, de todos modos había que castigar, ante una situación que le parecía igualar –destellos de su ética circular– al verdugo y a la víctima.
Sin embargo, en esa pieza poco conocida, Borges hizo gala de un pensamiento que estaba inscripto en los pliegues de su propia obra: “un hombre es todos los hombres”. Quizá sea lo contrario a la Carta de del Barco, donde el no matarás se sostiene en un fundamento universal, en una ley que no hay inconveniente en denominar abstracta. Quienes la han criticado, con buenos argumentos (Ritvo en Conjetural, considerándola una abstracción que no toca ni por asomo el núcleo profundo de hostilidad ontológica, “tribal”, fundante de lo humano sin más), han señalado que sería inútil poner lo imposible en el lugar de lo posible, a costa de un desapego insoportable de las condiciones tácticas que rehacen lo humano en su propia efectividad compleja.
No somos ajenos a este argumento, que lo reconocemos en nosotros todos los días como parte de nuestro andar machacando por los senderos vitales más paradojales y en donde creamos aprestos de autodefensa para que no se nos considere idiotas o giles, como aquel personaje de Roberto Arlt. Pero debemos preguntarnos si esto significaría tomar el conjunto de nuestras palabras y tejidos simbólicos como cosas efectivadas en el mundo práctico– real, tal como nos dicen los lingüistas performativos con esas u otras hipótesis que asocian con sesgos inmediatistas las éticas de los enunciados a las ideologías de lo real.
Por mi parte, prefiero que haya un horizonte de reflexión mediato, que resguarde aplazamientos o que deje en suspenso la ansiedad de examinar palabras o metáforas para colocarlas en circulación práctica por actos colindantes o desenlaces positivos. Unos minutos de postergación pido nomás... Sé que muchas veces, en un lenguaje encubridor o alegórico, se revelan resoluciones persecutorias o represivas. Pero será muy habilidoso el que tenga el brebaje adecuado para poner en un solo rubro existencial las palabras dichas y las acciones que le serían homólogas sin mediaciones.
Si hay pausa, suspense o aplazamiento entre lo enunciable y lo ejercible, o dicho en los términos hegelianos que recuerda Ritvo, si escapamos sistemáticamente de lo abstracto por ser “huérfano de determinaciones”, siempre estaríamos condenados a que nuestro pensamiento se disuelva en el orden práctico-histórico sin residuos ni solturas. Claro que comprensiblemente recaemos, como todos, y más que de tanto en tanto, en nuestro Hegel lejano pero indispensable. No obstante, hay una poética inabsorbible que se sitúa en la cruz del utensilio de lo imposible, cuando lo imposible es dicho. Lo “imposible dicho” es una retórica que se halla al margen de lo que –también– sustenta la primera participación de Eduardo Grüner en la polémica: la existencia de tendencias objetivas que diferencien posiciones frente a la historia. ¡Bien me gustaría dejar las cosas ahí! No pocas veces sueño que nunca dejé de pensar de ese modo, que siempre esa viga oculta de las pasiones astutas –¡objetivas!– nos atrae con su chistido paternal cada vez que nos desviamos hacia la lengua de la hospitalidad, de la intemperie o de las fantasmagorías de tal o cual ángel de la historia.
Supongo que habrá sido eso lo que motivó la respuesta de del Barco respecto al mundo de las categorías del conocimiento, que según él impedirían ver la sustancia irremediable de la agonía que llevaba a proclamar “lo imposible pero necesario”, esto es, la retórica como materia indeterminada que abarca abstractamente toda la historia con una mirada profética. Lo abstracto e indeterminado sólo es concreto en su fuerza universal: me permito un pálpito respecto a que el universal abstracto no lo es cuando se convierte en una energía retórica, que si no fuera concreta –esto es, encarnada en individuos, forjándolos en su practicidad–, no comprenderíamos la manera en que habla la humanidad desde miles y miles de años, con balbuceos evangélicos, creencias oscuras, religiones inocentes, candor angelical, apariciones valoradas como verdaderas y filosofías que se estacionan en una poética esotérica que de pronto sueltan una carne sanguinolienta, real.
Ahora bien (¿pero ahora bien respecto a qué, a qué línea trazada respecto a lo que se sostendría después en algunas supuestas conclusiones?), la discusión sobre no matar es lo más impugnable y refutable que podría haber. ¿Pero cómo alguien pudo escribirlo y otros tantos ir detrás de este abadejo ridículo que chapotea en su propia lama? Es que sería nuestra alma conjetural lo que nos lleva (lleva a del Barco) escribir esto, y no por nada la revista que lleva aquel nombre pica con su acuciosa calidad intelectual. ¿Discutimos para enojarnos? Sí, hijos somos del pólemos occidental, nuestra estopa es la de las discusiones que escinden nuestra vida (que Hegel con los hermanos Schlegel, que Sartre con Merleau-Ponty, que Mitre con López, que Stalin con Trotsky, que Masotta con Vocos Lescano, “¿me escucha, me sigue Vocos Lescano?”) y luego, cuando abrimos nuestra mano y contemplamos el estrépito, nos decimos: ¿para qué discutir? Y un poco más allá: ¿para qué hablar?
Esta discusión me parece que nos lleva a contemplarnos bajo este espejo: hablamos para mirar alrededor un resultado que nos lleva a preguntarnos si de verdad hay que hablar. Sería mejor una autocrítica objetiva y no una confesión anonadante del yo (del yo existencial, del yo teórico o del yo que sabe del no-yo), pero ya intuimos que llegamos a una edad –lo digo en el sentido metafísico, si usted quiere–, en la que estamos curvados sobre la gran cantidad de cosas que dijimos, la mochila llena de autocríticas, y por qué no de astucias y vanidades que pueden enojarnos pero son nuestro secreto fundador, nuestra materia de futuras honestidades “con nosotros mismos”, lo que es decir, y no quiero ponerme grave, materia de nuestra propia muerte, ultimátum filosófico para que alguna vez digamos la verdad que más nos duela y que refine el sendero de nuestro yo abominado.
Desde luego, hay que hablar y será muy ducho el que salve del peso de su propio presente lo que dice. Siempre hablamos en presente, dice Benveniste. Pero lo que llamamos política es un lenguaje anticipadamente construido que sin embargo no reclama revisión previa, al modo en que lo harían los retóricos, los lingüistas o los filólogos. Lo previo es el pensamiento, la memoria, lo deshecho de la propia memoria y sus fantasiosos errores de apreciación, es decir, el modo azaroso, deshilachado que ella elige para desvencijarse en el presente, para configurarlo con la fuerza de la casualidad, pero en su densidad necesaria. La política es la negación de lo previo, porque siente que perdería desplazamientos si se fija en armazones preconcebidas. La angustia del político, consecuentemente –de los políticos más sensibles–, es saber que deben añorar ese mundo previo y continuamente fingir que no se lo conoce ni transita. Otra cosa es buscar en la negación de lo previo, de lo existente anodinamente en lo pasado –como hace quizás Oscar del Barco– un llamado absoluto a la responsabilidad en cada presente dado. ¿Es posible eso? Nuevamente, this is the question.
Todo esto me sugiere la Carta de Del Barco: menos una inapropiada intervención que revisa quejumbrosamente tantas pasiones políticas naufragadas, que un punto de vista transhistórico (de ahí la “intemperie”) sobre la historia, que aunque farragosa y violenta, es ella la que de alguna manera nunca está en la intemperie. Su producto mismo es la eliminación de lo precario y aleatorio. Si se da la historia, en su mismo darse, aunque sea bajo violencia y destrucción extrema, goza de la factualidad de lo ocurrido.
La guerra es un establecimiento que va dando muchos pasos en la conciencia humana en materia de preparación, ideas, éticas y narratividades –como lo muestra Alejandro Kaufman en su artículo en Pensamiento de los confines–, al punto en que podría pensarse que en su propio cuerpo pudiese introducirse temas que evoquen el no matarás en el seno mismo del “habremos de matar”. Entre otros, nos referimos al momento que Kaufman denomina el “sacrificio honorable de los combatientes”, que tanto recuerda al socratismo clásico, que prefiere que una injusticia violenta se exprese contra alguien (nosotros mismos) antes que pudiésemos, a nuestra vez, cumplir una proposición de justicia encarando acciones violentas, que por eso mismo quizá no lo fuesen tanto.
Esa moral es la de las guerras, las acepta, no las propone pero ve al sujeto humano dramático inmerso en ellas, y le recuerda el camino del sacrificio honorable. Con razón, se hizo necesario citar aquí a Diego Tatián, que intenta el no matarás como legado posible que resta en pie luego de los acontecimientos vividos, que se sitúan hoy a la manera de un “tesoro perdido”. Alguna vez se usó esta expresión para la resistencia francesa, y en ello va involucrada la voz de René Char. Sólo que en el caso argentino, no hay foulliets d’hymnos, y Rodolfo Walsh y los demás no actúan como legados que titilan en distantes mitos hospitalarios. Sus lenguajes siguen siendo demasiado los nuestros.
Por eso, de hablar, mejor hacerlo bajo el tapiz gastado de lo que ya dijimos antes, en nuestra memoria de frases truncas carcomidas en la garganta y con la lengua mordida de tanto descubrir tarde que debimos callar. Si tomáramos el partido de del Barco, sabemos que nos expondríamos a que se viera una ruptura de la solidaridad con el “legado” (antes que considerárselo como su paradoja sacrificial, alguien que dice lo inadmisible pero necesario) o que en una discusión sobre la culpa, se presentara el espejo de cómo nos encerramos en nuestro lenguaje tenaz antes que en la amabilidad fatigosa de los parnasos polémicos.
Pero mucho hay allí de petición de frases nuevas para la cuestión del ego político. Puede pensarse que al trascenderse el mero campo de las autocríticas (que establecen culpabilidad pero no deshacen la continuidad de mi yo) se dejó a la vista una impugnación de la que ahora aprovechan nuestros enemigos. No lo pienso así, debido a la envergadura de la Carta: es ella un experimento retórico absoluto. Dice sólo lo que ella es. Está vacía de historia e invoca apenas lo que sería un arquetipo platónico de la discusión, la justicia y el sentido de cualquier esfuerzo humano, cuanto más lo político. No es habitual un documento así entre nosotros, pues estamos inmersos en sociologías de la creencia y políticas de la memoria.
La Carta es un testimonio en sí y para sí, si se lo puede decir. Testimonia sobre el acto de testimoniar, y escapa así de la nueva obviedad que se nos recomienda, según la cual, para conocer el pasado, hay que evitar la certidumbre cándida en un relato de primera persona que trae el mero recuerdo de lo vivido. Desde luego, esas crónicas merecen la pregunta kantiana sobre la posibilidad de los juicios sintéticos a priori. Siempre son necesarias las categorías de la comprensión, pero también es apreciable el esfuerzo de pensar superando las formas kantianas, que de manera totalmente entendible, nos recomiendan afirmarnos en conceptos trascendentales frente al embeleso de la experiencia personal. ¿Pero si en el testimonio de primera persona, que conjuga en una sola voz lo confesional y la subyacencia del concepto, ya tuviésemos la figura expresa del sentido completo de las cosas, esto es, experiencia y conocimiento? Juntos, lo categorial y lo precategorial, formarían la figura del saber al más alto precio: enfrentar lo amasado por la historia.
¿Es necesario hacerlo? De alguna manera, siempre ocurre. Si recordáramos en algo a Sartre, podríamos ver que su envío filosófico surge precisamente de la innecesariedad de llegar al punto máximo de abandono de lo que fuimos. En la antigua figura del barco abandonado, considerado objeto derrelicto (permítaseme el anterior juego de palabras), no deberá encontrar Sartre ningún consuelo para explicar el mero hecho de que siempre se tenga un pasado. Simplemente, nunca podemos abandonarlo completamente. Soy mi pasado, pero en el modo de no serlo, y por lo tanto, no podría reinventarme en una Carta –como la del abandono del barco, del bajel abandonado, la nao del tesoro perdido–, pues estaría sobreagregando un hecho idealizado, un idealismo filosófico, a lo que de por sí el no-ser del existir ya me proporciona. Para Sartre, entonces, la existencia es como esas cartas derrelictas, pero no hay que escribirlas. Se encarga de hacerlo la fenomenología del vivir. Puedo abandonar mi pasado, pero lo haré en el modo en que este disponga.
No obstante la Carta existe, nos ha convocado con sus sentenciosos dictámenes en primera persona absolutista. Tan solo encuentro que puede medirse con la actitud sartreana de León Rozitchner –imagino un sartrismo metodológico, no es que León lo sea o lo haya sido–, que piensa lo pasado como un artilugio que yace astillado en nuestro presente. Había un problema anterior al ser de izquierda, que era la fundación de una subjetividad de izquierda que tuviera como recurso último el poder revisar sus larvas y reptiles, formas y nidos imaginarios de una no realización del yo liberado. Por eso, en Rozitchner, ser de izquierda entraña una dificultad que los hombres de la izquierda política pueden no atinar a comprender.
Entonces, lo que hay que analizar es el pasado de las izquierdas, tanto su pasado histórico como su conciencia agrietada y apática frente al poder de la sumisión involuntaria a los dominios que sean, principalmente los del discurso estático, práctico-inerte. Y en este análisis, fundar una conciencia intelectual que examine en su propia trama de palabras, los síntomas de una práctica que sea tan emancipadora como lo que permita una conciencia que simultáneamente busca en su raíz oscura las mismas gemas de esa emancipación. Simultaneísmo del yo con el mundo, que hace que Rozitchner tenga una fórmula asaz diferente a la de la carta de del Barco. Para él, la carta podría ser un renunciamiento a proseguir la tarea de anunciar alguna vez la esperanza consumada de un sujeto de izquierda que hizo de la propia idea de izquierda una categoría de su conciencia en autoanálisis.
En este núcleo de ideas que fundaría una conciencia liberada en su practicidad histórica, no se concibe que el conocimiento surja de otra cosa que de la agonía propia del vivir, del juicio inmanente sobre nuestro propio pasado personal, y de la continuidad de la reflexión sobre el “nido de víboras” que inhibe la emancipación en los mismos arúspices de la emancipación. No Cartas, no confesiones sin previo acto de introspección exonerada de la tentación de declararse angelicalmente inmune a la historia, pero diciéndose al mismo tiempo culpable.
No puedo librarme de la sugestión de esta polaridad, que lleva el nombre de amigos. Amigos que escribieron sobre el tema. La Carta ha solicitado, además de los mencionados, a Casullo, a Forster, a Ferrer, y tantos más. Nos tomó en su pegajosa tela de araña. Otros la han desdeñado, no servía para discutir, era un exceso de exposición personal. ¡Ciertamente! Para mí, que me tomó de sorpresa, era una forma de llevarme una vez más a la materia de la que están hechas nuestras palabras y el rastro de molusco que ellas puedan haber dejado en los demás, a lo largo del tiempo. Quién sienta vergüenza de ello, entenderá lo que significa poder hablar en primera persona, en la repudiable primera persona, sin necesitar que se nos llame a abandonarla, pues de ese abandono “necesario pero imposible” están hechas nuestras verdaderas y azarosas jornadas.
(PS: odiosamente, al pasar el escrito por la revisión ortográfica de la máquina –¿debemos hacerlo?–, veo la repetición de palabras, la jerga pegajosa revelada por la radiografía del computador, nuestra pena ritual de escritura denunciada por el cerebro mecánico que insensible, aún es capaz de delatar nuestras armazones protocolares: escribir deberá ser otra cosa).
“La carta de del Barco” (Acerca de Misticismo, retórica y política, de Ernesto Laclau), en El ojo mocho, N° 20, invierno/primavera 2006.
Compartir
Notas
[1] El comienzo de este escrito había sido preparado para leer en España, a fines de 2005, en unas jornadas de filosofía en la que participaban intelectuales argentinos y españoles, organizadas por Jorge Alemán en el Círculo de Bellas Artes, Madrid.
Por un lado, el escrito no estaba totalmente acabado, y por otro lado, la vaga inquietud que me provocaba en el hecho de que parecía ser un asunto netamente argentino, me convenció de que no era oportuno leerlo en esa oportunidad. Me animé así a terminarlo en Buenos Aires, aunque le dejé la introducción “española” como testimonio levemente exótico y en general, el resto de la redacción, apenas sometido a unos pocos agregados y pulimentos de dudosa capacidad de mejoría. Sin embargo, en un paseo distraído por Madrid, vi una cierta calle Del Barco, que quién sabe qué conmemora, que me sobresaltó con el recordatorio de aquel escrito mío reprimido, que ahora revivo.
Te puede interesar

Mujer, obrera y socialista
Por Mabel Bellucci

Sin cadenas
Por Sebastián Scigliano
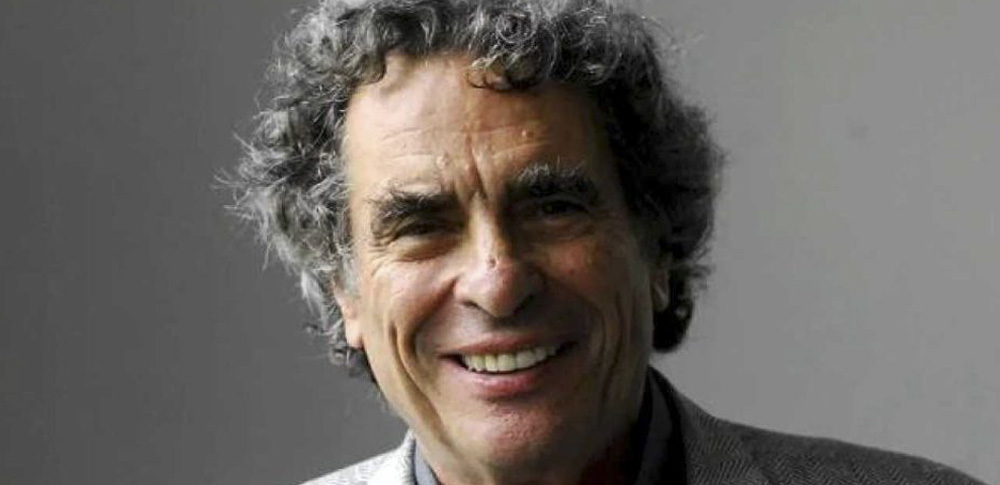
El hombre al que le gustaba pensar y hacer con otros
Por Manuel Barrientos
- Temas