El gesto de borrar sus propias huellas tortuosas es habitual en autocracias, gobiernos despóticos o procesos políticos criminales que surgen de las sombrías entrañas estatales. Quizás este acto de ocultamiento se extiende como norma a la actividad de todo Estado. Cuando éste elige la luz del día prefiere el panteón, el desfile radiante o el diploma de honor. Pero del lado de las sombras, una acumulación complementaria de hechos oscuros e indeclarados intentan salvaguardar lo que un Estado suele tener de maquinación secreta. Un largo aprendizaje histórico, por otra parte, nos indica que borrar la totalidad de las huellas es imposible. Y cuando esos signos que quisieron esconderse reaparecen súbita o casualmente es como si la figura del arrepentido se extendiera a desvanes, archivos olvidados o despachos recónditos que atesoran documentos abandonados.
De repente regresan en alguna oficina olvidada, en algún desván donde se depositan amarillentos papeles y antiguallas. La investigación de Hernán Invernizzi y Judith Gociol comienza precisamente donde algunos de esos papeles esperaban –agazapados en el polvo espeso que los condena– la interrogación que les devolviera el habla. La investigación comienza pues, cuando esos documentos de la dictadura militar abandonados en dependencias oficiales, esos subsuelos del Estado, dejan ver su memoria encarpetada. En ellos se evidencia, en primer lugar, que hay una tendencia en todo Estado en escribir sus actos más oprobiosos.
No hay poder sin escritura. Luego vendrá el singular problema de la destrucción de papeles reservados y códigos recónditos. Tampoco hay poder sin destrucción de papelerío. No en vano la burocracia es uno de los más profundos movimientos del poder, y ello se evidencia aún en que vacila en dejar en el sigilo absoluto sus movimientos. Todo poder vive de ese vaivén entre lo que no puede dejar de escribir y lo que no puede dejar de aniquilar alrededor de la evidencia de que hay rastros por él mismo producidos. Un gobierno como el de los militares argentinos, que reorganizó círculos de hierro alrededor de su propia clandestinidad, dejaba marcas, significados y protocolos reglamentarios por doquier. Por eso, una de las tesis de este libro supone que había una cultura intelectual del gobierno militar organizada a través de valores de pureza y de orden, y de la sempiterna pedagogía del censor con su truculento correlato flamígero, la quema de libros.
Ciertamente, definir qué es la cultura es un problema que los propios militares en función de gobierno encararon apelando a criterios espiritualistas de cuño trascendentalista y abstracto. Concebida en torno a la idea de una batalla celestial que complementaba la batalla de los cuerpos, la “cultura” admitía una forma de combate en torno a una verdad que era minuciosamente registrada en memorandos oficiales. Los hechos que pretendieron forjar esa cultura de “disciplina y pureza” son conocidos tanto como imaginados o sospechados. Pero este libro sigue los pasos consumados por los gobernantes militares en el vasto cuerpo de órdenes o minutas que infinitos burócratas del Estado con sus timbres y edictos hacían desembocar en una amenaza pedagógica milenaria: la pira obcecada pero también burocrática en la que se echaban los libros condenados.
Otras piras, secreto placer patógeno de inquisidor, eran sin embargo actos obligados a los que se veían compelidos los mismos editores, como el que -según leemos en este libro- organiza la marcha hacia la fogata protectora del conjunto de lo que era edición reciente de la correspondencia Perón-Cooke. Si el propósito de los militares era la batalla “por las mentes y los corazones” -vieja consigna de los déspotas- he aquí el resultado encontrado, inferir en la circulación de los libros que con su viejo y misterioso prestigio encarnan el ámbito de los pensamientos del mundo sin confines.
Pero es necesario advertir que del lado de los militares la teoría de la lectura allí involucrada era todo lo inadecuada que desee imaginarse. Pensaban que la lectura es un acto material en el que se vacía de golpe la conciencia como un movimiento de transmisión mecánica hacia una superficie entendida como “tabula rasa”. Craso empirismo que toda la historia de la civilización desmiente. De ahí el error del general que -según revelan los documentos de este libro- habla de las conocidas tesis de Gramsci como un sector de la cultura al que había que reprimir muy específicamente.
Precisamente, las tesis de Gramsci muestran a la cultura como dimensión homóloga, simultánea e interior a cualquier forma de poder político. Pero en Gramsci no hay cultura como imposición o supresión de la letra que anima toda práctica social, sino disputas por el sentido común, ámbito especial de naturaleza esencialmente emancipatoria. Un pensamiento tan dúctil como el de Gramsci, que percibía y desentrañaba el tiempo profundo de la sociedad civil, era juzgado por las urgencias lunáticas de un Estado opresor. De modo que, en los funcionarios militares del período 1976-1983, hay sin dudas una política cultural entendida como coerción y no como hegemonía -para emplear conceptos de Gramsci-, pero ese mundo castrense que se sostenía en políticas concentracionarias, en el saqueo, los pillajes y por fin la desaparición de cuerpos, no podía dejar de transmitir a todas las esferas de la vida común esa lógica secreta que le da un aspecto inclemente a sus ordenanzas culturales, pero no por eso menos turbiamente oficinescas.
Este libro lo confirma con una documentación contundente, en las que sobresalen perlas lúgubres e involuntariamente desopilantes, como el episodio de Tía Julia y el escribidor, la novela de Vargas Llosa que los militares prohíben, mereciendo esta medida diversos comentarios críticos del Buenos Aires Herald o de Clarín. Las réplicas de los servicios de inteligencia a estos artículos periodísticos son joyas aciagas del museo ultrajante de la necedad humana. A su vez, el episodio que envuelve al panegirista Pavón Pereyra bordea incalculables territorios de grotesco y desatino. Más grave es el caso de la editorial Eudeba, cuyas reuniones del directorio nombrado por los militares son también una escena estremecedora, en la que la gran documentación reunida habla por sí sola de la viga interna de censura que animaba al gobierno.
La censura estatal es una parte oscura del miedo que opta por hablar. Es cierto que otras formas de miedo llevan a la mudez, a la rigidez de los cuerpos, al apagamiento de zonas enteras de la memoria. Pero cuando la censura elige ponerse las vestimentas del lenguaje reglamentario del Estado, escribe una página singular de poder, que después acaso desee borrar. El gobierno militar de aquella época ensayó esencialmente un estilo de censurar la propia censura, dejando sus actos más profundos sin lengua testimonial escrita. Pero esto nunca puede alcanzarse plenamente. En los tristes documentos de censura cultural que este libro recoge -el “archivo del BANADE”, casualmente hallado, y otros documentos no menos importantes- pueden verse los indicios de una concepción inquisitorial con la que miles y miles convivieron en un período aciago.
Es que la inquisición se vuelve también sentido común y puede organizar en su entorno al conjunto de la vida social. Pero, como lo dejan claro los testimonios recogidos en el final de este libro, repentinamente brotan los vestigios que permiten reconstituir lo que se quiso anonadar. Este libro, que habla en nombre de aquellos libros sacrificados, se dispone a redimirlos por medio de una investigación en la que, según entendemos, Hernán Invernizzi y Judith Gociol, vienen a homenajear al lector sin fronteras, que sabe que leerá con más deleite aquellos libros que suelen volver del cautiverio.
Prólogo (sin título), en Invernizzi, Hernán - Gociol, Judith: Un golpe a los libros. Represión a la cultura durante la última dictadura militar. Buenos Aires. EUDEBA. 2002.
Compartir
Te puede interesar

Mujer, obrera y socialista
Por Mabel Bellucci

Sin cadenas
Por Sebastián Scigliano
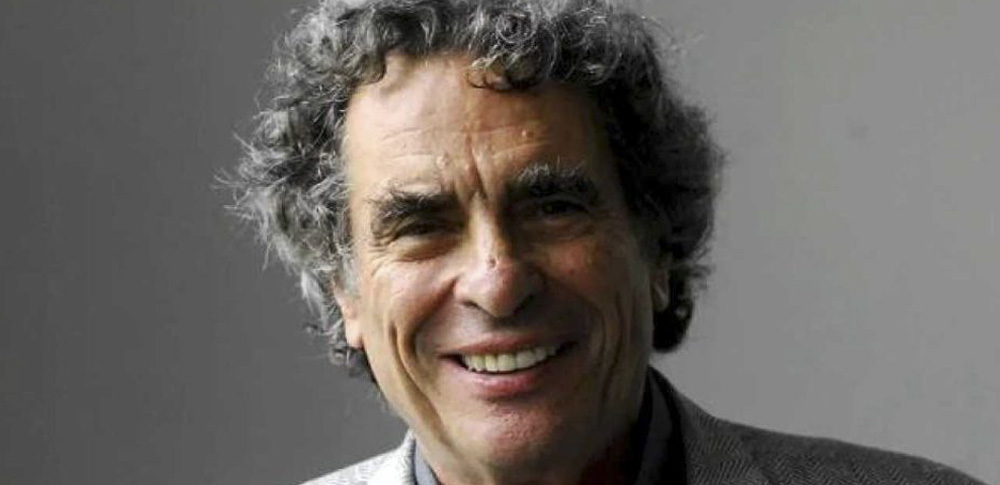
El hombre al que le gustaba pensar y hacer con otros
Por Manuel Barrientos
- Temas