Dossier / La memoria de González
01/08/2001
Una imagen filmada de Azucena Villaflor: reflexiones sobre la muerte y los símbolos del hórrido morir
Por Horacio González
I
La circunstancia del morir fue siempre motivo de meditación poética. La muerte es precisamente un momento incierto en el que siempre se puede imaginar un inesperado y absurdo elemento de elección personal, aunque no necesitemos para ello estar ante un suicida ni ante un hombre al que le guste coquetear con el peligro. Es que la muerte, por más que llegue súbita y de un modo radicalmente no querido, deja siempre en sobrevuelo una potencialidad sin inscripciones, un vacío que si bien enmudece para el muerto, se puebla con las energías de todo lo que habría podido ser, sin haberlo sido. La muerte es una interrupción a la vez interrumpida por todo lo que en ella se desprende en materia de posibilidades incumplidas. Se dirá que éstas sólo pueden ser consideradas por los testigos de una muerte o por las del círculo de allegados en el que esa muerte se recibe como una titilación que deja de pulsar. Son ellos los que la abren al futuro con un conjunto de acciones que pueden ser establecidas, como conmemoraciones, homenajes, palabras póstumas, o bien como una impalpable angustia que aparece y desaparece quedamente. Pues el pensamiento que rememora lucha por volver lo muerto a la vida y al cabo ceja en su tarea, seguramente acongojado por el obstáculo de un mero pensar que no acepta humildemente que no puede provocar una resurrección.
La conmemoración, precisamente, ya es un gesto que indica que las expectativas de resurrección se han descartado. No es posible equivocarse si imaginamos que es fácil para todas las culturas apartar la idea de una resurrección bajo las mismas condiciones de la vida anterior (pues si ocurre, estamos ante las figuras complejas de la metempsicosis o de la reencarnación). No es que esta facilidad se desee como tal, pues quizás estaría más cercano al pensamiento espontáneo de la humanidad, cual es el de suspender la muerte ocurrida para acentuar aquello que la sutura y permite una continuidad, un retorno inmediato o simplemente ponerla entre paréntesis como un desvío insignificante.
Algo parecido ocurre en ciertas formas de narración denominadas “dibujos animados”, en los cuales los héroes poseen una infinita plasticidad y aunque son sometidos a tormentos enojosos, se reconstruyen bajo su forma anterior muy rápidamente. Volviendo a la conmemoración o a cualquier otro oficio de difuntos que congregue la memoria de los que lo memoran, tranquiliza saber que es una ceremonia que da por perdida la autoridad y la proyección de un cuerpo. No se duda de la muerte real, y al establecerse en el campo del responso, del homenaje comunitario, de la recordación pública o de la efemérides de tal o cual institución, queda abierto un ancho territorio para pensar el como si. Como si el muerto siguiera entre nosotros, como si aún lo viéramos empeñar sus mismas acciones conocidas, enlazadas en el cansino ocurrir de los días.
Sin embargo, ningún recordatorio invoca una capacidad de devolver la vida, excepto en un terreno que podríamos llamar de “deseo metafórico” por el cual puede decirse “si tal o cual estuviera ahora, no hubiera hecho esto o esto otro”, o bien, “si él aún estuviera, esto no hubiera ocurrido”. Con lo que la muerte vuelve a presentarse como un imposible futuro del que, de todas maneras, como una pantalla imaginaria, puede proyectarse un cálculo o una hipótesis de acción. En verdad, los que conmemoran la muerte la sienten cerrada por obra de una consumación irreductible, pero aun en este caso existe el recurso retórico bien conocido que consiste en decir que los muertos “nos iluminan desde la eternidad” o que “están más vivos que nunca” o aún en la medida partisana que supone enunciar el nombre de un mártir mientras los congregados gritan “¡presente!”. El deseo de presencia convive con la evidencia de una irrealidad, pues es la presencia de un ausente, pero revela hasta qué punto la muerte es una supresión y al mismo tiempo una negación de lo que fue cancelado. Es que la vida, no decimos nada nuevo, nunca se da solamente en su forma de actualidad, pues superpone momentos, retiene pasados, anuncia expectativas, que siempre trascienden el mero ahora.
La tragedia de la muerte, con todo, es que su sentido de proyección y de expectativa irrealizada puede quedar a cargo de otros. Allí se abre el vasto dilema de la presencia de los muertos vivos, que ha permitido crear grandes piezas reflexivas, desde la ironía platónica sobre la oración fúnebre en el Menexeno hasta la energía crítica de Marx sobre los muertos obrando con un gran poder de inhibición en la conciencia de los vivos. Los muertos son una palabra detenida, una dialéctica estancada que si es menester volverlos a la vida, nos descubren imperativamente la tragedia misma del lenguaje. Pues vuelven a la vida sin saberlo como un triunfo ilusorio, pero de la memoria, frente al implacable no ser. Y no dejan de ofrecerle a los vivos la certeza de que es de los muertos que hablan cuando prolongan legados o rememoran ejemplos para reponer su presencia entre los hombres olvidadizos del presente. Como el lenguaje, los muertos se proyectan sin saber que lo hacen, y los que lo saben, no pueden saber qué es la muerte: es como el hablante, que constantemente crea motivos vitales cuyos alcances reales puede desconocer, así como tiene certeza sobre ritos de la expresión que conmemoran la escena inicial entre seres dialogantes que son poco más que ceremonias necesarias aunque vacías.
Pero como es sabido, hay distintos tipos de conmemoración de los hechos concluidos con la muerte de otros, incluyendo en esas muertes no sólo las muertes trágicas que alimentan el diálogo entre la memoria y el olvido de las comunidades, sino el mero ciclo bio-demográfico de la renovación de las generaciones. Pueblos enteros han aglutinado su pensamiento alrededor de un sagrado o épico culto a los muertos, y quizás la misma idea de pueblo procede de este complejo raciocinio. Cuando este sentimiento es la más intensa de las emociones comunitaria, y sin duda ésta es una situación que encontramos en los primeros ciclos de la vida urbana y de la organización de los núcleos urbanos, los muertos mantienen una aureola de vitalidad que se hace expresiva a través de signos muy convocantes, pues se trata de signos metafóricos que anidan en los bosques o subyacen con facultades dialogales o vaticinadores en lo profundo de la tierra. Pero aun en realidades históricas que suelen verse como más “secularizadas”, según un concepto al uso, el culto a los muertos tiene una pervivencia que no es ostentosa ni goza de fastos conmocionantes, pero se hace notar en las cautas formas modernas en que se memora y devota un altar familiar que late a fechas fijas.
Sobre el culto a los muertos fueron evidentemente las derechas decadentistas post románticas y simbolistas del siglo diecinueve y del siglo veinte las que intentaron forjar una completa antropología política. El nombre de Maurice Barrés acude rápidamente a nuestra memoria como ejemplificación de estas escatologías redentistas. El culto a los muertos define el ámbito de la memoria colectiva con una suerte de tiranía mansa, pues es a ellos, los muertos, a los que se les debe devoción y se les reclama acicates. Y por eso, insurge una cierta declinación de la voluntad propia de los hombres de hoy en nombre de lo que hay que hacer en materia de prolongación de lo que han dejado tronchado los contingentes de muertos anteriores. Que este reclamo puede ser tiránico, lo hace suponer la idea de una continuidad, de una suerte de metempsicosis entre generaciones, que se convierte en justicia sólo si al ser interrogadas se pudiesen hacer audibles las voces interrogadas de los muertos. Esa justicia tiene un parecido con un dicterio que obliga a los hombres actuales a seguir el rastro ilustre de los muertos solo porque ellos condensan esa privilegiada postura de expiración mítica.
Pero si se reclama un axioma de escucha hacia esos muertos irredentos - y claro que dejar la vida en este vitalismo lúgubre es un acto natural de injusticia -, no cabe duda que el vivir mismo en su andar cotidiano expulsa drásticamente el intento de someter cada motivo de interés al acatamiento de las voces del panteón y del solar común. Este despotismo de funámbulos debe ser forzosamente manso, pues todos sospechan que si no el comando de la historia quedaría enteramente a cargo de espectros que actuarían de un modo no muy diferente al de los antropófagos.
II
Hay un impresionante pasaje de Lugones, muy deudor de esta ideología de los muertos que esperan revivir a través de nuestro intento de hacerles justicia, aunque por haber sido escrito en la Argentina merece un comentario adicional Son ellos - escribe Lugones refiriéndose a los muertos - los que padecen el horror del silencio, sin otra esperanza que nuestra remisa equidad, y lo padecen dentro de nosotros mismos, ennegreciéndonos el alma con su propia congoja inicua, hasta volvernos cobardes y ruines. Esta frase que acabamos de leer nos revela lo que podríamos llamar el estado del problema visto por el pensamiento de la “gran derecha” argentina (sí, es Lugones, su pensamiento cinerario y helenizante no es simplemente una derecha huera).
Este pensar “en los muertos” pone en estado de deuda a los hombres del presente, y esta idea pasó mucho tiempo por abrevar en las fuentes del pensamiento conservador, en la pensée de la nation, en las geografías ultramontanas de la política. La tradición de la izquierda puede quedar cumplidamente representada, en cambio, por la conocida opinión de Marx en El 18 Brumario, en este caso un documento más programático que el propio Manifiesto. Allí se lee, en páginas memorables, que la historia debe resolverse en un sentido de futuro cuando el pasado deje de obrar “como pesadilla en el cerebro de los vivos”.
Pero los romanticismos que tamizaron a la luz del decadentismo redentista los gloriosos sepulcros de los colectivos nacionales, pusieron esta pesadilla sobre otros cauces. La convirtieron en un linaje oculto que había que suscitar como una forma de escapar del “horror del silencio”, que en la voz de Lugones tenía la pavorosa dimensión de estar “dentro de nosotros mismos”, expuestos a la cobardía cívica. Es decir, el silencio de los muertos puede equivaler a nuestra incapacidad de convertirnos en sujetos de un en-sí y para-sí de la justicia. Pero para Lugones, esos muertos siguen trabajando en la sombra para nosotros, aun cuando seamos indolentes frente al contenido virtuoso de sus sacrificios.
Evidentemente, esta visión honorífica o heroica de un presente regido por los antepasados, esa heredad común que es la garantía del predominio de los pensamientos basados en la aureola del nombre, la jerarquía y la propiedad, ha fundado el lenguaje cultural de las derechas ilustradas. Y con ellas la idea de un respaldo mito-poético para sus acciones de supremacía, pues eran los traductores vivos de la voz ancestral que pedía justicia desde las criptas abandonadas, y la pedía sabiendo que podía y aún debía tropezar con la ignominia del presente. Esta nota de abyección e indignidad de los tiempos actuales era la montura necesaria de este pensamiento que moralizaba sobre la base de tiempos decadentes, a los que deseaba excomulgar sobre la base de un pasado de desoídas glorias, pero para hacerlo revestía su lenguaje de luctuosas y crepusculares metáforas.
Pensamiento en el filo del luto y de la fuerza, balanceándose entre el suicidio y la esgrima, entre códigos de caballería y de represión de las clases surgentes en nombres de extintas culturas de poetas provenzales. Pensamiento inspirado en el culto a Hércules o de los enigmáticos payadores de una pampa irreal, intercalados entre los vivos y los muertos, donde la propia vida del poeta agonal es una hebra dolorida puesta en juego como don sacrificial si la “redención nacional” no sobreviniese. Reverberación de un yo colmado y altivo que se pone como moneda de cambio de todo lo que pide y que convierte su propia inmolación en un acto inspirado por las musas, vocero de los muertos injusticiados y de la divinización del darse muerte por mano propia. Él vive de esa recóndita analogía.
Esta genealogía de los muertos tuvo quizás su consumación y su coronación en el suicidio de Lugones, que la había formulado subterráneamente en toda su obra - obra dedicada al “ángel de la sombra” que introduce el sino de la catástrofe en la conciencia y se fue agotando en ciertos destellos cultivados por políticos duelistas que por lo menos hasta la década del sesenta, notoriamente un Jauretche, un Palacios, se daban cita en bosques de extramuros y entre padrinos circunspectos, para establecer a primera sangre cuál era la verdad huidiza de un honor mancillado. Luego, la vemos reaparecer en las oscuras expresiones con que algunos miembros del gobierno militar instalado en 1976 se refirieron a su inicua faena. Es cierto que esas expresiones fueron episódicas, no solo por el laconismo que suele rodearlas, sino porque esos hombres tenebrosos no estaban interesados en crear una doctrina sobre lo que hacían, que maculaba la napa más profunda de su discernimiento con el inapelable atributo de asesinos.
III
Uno de esos personajes fue Massera, que en esa pieza oratoria del final del juicio a las Juntas a la que es necesario volver nuevamente, afirmó que “una vez terminada la guerra todos los muertos son de todos”. Quizás no se reparó suficientemente sobre las implicancias y los orígenes de un enunciado de esa envergadura. Massera estaba señalando la necesidad de construir el panteón imaginario de esos muertos apelando a la idea de una comunidad de sacrificados que se había combatido sin reclamar cuartel pero ahora yacían indiferenciados, lo cual fundaba una historia condenada a rememorarlos en común.
La expresión totus tuus, que en la significación eclesial es una voz dicha por un miembro del rebaño que entrega su cuerpo al pastor - el cuerpo suyo y el de todos, pues ejerce una tácita representación - tendrían aquí un significado demencial, en una verdadera inversión del pacto social de la teoría política moderna. Pues alguien que habría resultado indemne de la carnificina se habilitaba para rescatar con intención conmemorativa a todos los muertos. Pero la indemnidad del que convoca a todas las víctimas para una apropiación equitativa de los sacrificios, es precisamente la del victimario, que la logra por su posición desigual de comitente de una serie horrenda de crímenes.
Por eso, se puede entender ese discurso de Massera en la sala del juicio, una vez conocida la sentencia - discurso que no ha leído, pero que al parecer fue preparado puntillosamente - como un intento de retomar la literatura ultramontana sobre la patria de los muertos, que se fortalecía precisamente porque en los cenotafios secretos confundían sus huesos los que habían sucumbido combatiéndose mutuamente. Cesada la contienda, esos muertos sostendrían con sus osamentas circunspectas la “paz de los bravos”. Esta expresión pertenece también a la tradición de la celebración beligerante y su teoría de la guerra imbuida del pensamiento honorífico de la caballería. Pero supone un estado del conflicto en que el fragor de los actos de guerra conservó un horizonte impreciso y extraño por el cual habría “reglas” o “códigos” en una actividad esencialmente vecina al horror, al destrozamiento de los cuerpos y a la muerte del hombre rendido. Sin embargo, esa república de osarios hermanados sólo era fruto de un ideario pestilente, el sueño imaginario de un represor sin bravura que elegía cierta literatura presuntuosa para apartar los espectros de los hombres a los que tornó esclavos y luego sometió a una escala de padecimientos que tenían como destino final el apagamiento del nombre en las profundidades del océano.
Es que en el discurso de Massera se intentaba presentar el hecho “incongruente” de que hablaba un militar triunfador que a su vez era juzgado, en un tribunal de grises magistrados, por sus crímenes de guerra. ¿Cuáles eran esos crímenes? Esencialmente, consistían en un tratamiento de los cuerpos prisioneros como materias despojadas de nombre, de dolor, de memoria y de destino. Se trataba de trascender las teorías de la guerra conocidas para asociarlas a la acción promotora de terror por parte de las instituciones del estado. Eso suponía que la guerra, que se jacta de tener un lenguaje, debía subsistir en la invisibilidad de lo escrito, descansando enteramente en actos que quebraban el límite de la condición humana. Esta expresión, desde luego, se presta a controversia.
Sin embargo, refiere a un tema esencial de la vida política, que es la pregunta sobre cuánto está dispuesto a tolerar un hombre (y cuánto debe hacérsele tolerar) si es que los motivos de disputa son en verdad sobre los alcances y definición de esa misma condición humana. Imaginamos que la condición es que haya un límite regido por una interpretación de valores y un discurso de la ética, a la manera de que cierta línea no puede ser traspuesta bajo el precio de que todo pierda sentido y nada pueda interpretarse siquiera como victoria. De este modo, puede decirse que la política se ejerce sobre el debate de dónde situar esa línea, pero al mismo tiempo no puede existir sin últimas condiciones. Es decir, la política puede explorar hasta las últimas consecuencias la condición humana, y eso se llama guerra. Pero no puede disolverla, a no ser en el imponente e infausto propósito de suprimirse a sí mismo, y eso se llama terror.
Aún así podría afirmarse que hay “reglas” que las filosofías morales que desde hace siglos intentan cuestionar el terror, han identificado: la privación de una continuidad psíquica, la violentación de referencias de temporalidad, la supresión de autoprotección frente al dolor, la denegación del derecho a mantener una palabra secreta acudiendo a la destrucción metódica de la integridad corporal. Si hay técnicas de tortura y técnicas para la desaparición de los cuerpos, éstas pueden desentrañarse. ¿Pero cómo se corresponden con la conciencia del torturador? De algún modo, él produce escenas que condensan una pedagogía siniestra, pero que puede hablar sobre sí misma en relación a la aplicación de acciones que, aún llevando nombres sarcásticos (claro que no se trata de latinazgos ni expresiones doctorales) no dejan de ser los pasos de un procedimiento pautado. El terror acaso podría definirse como la conciencia simultánea de que ha ocurrido lo no ocurrido y que no ha ocurrido lo ocurrido. Aporía que significa al mismo tiempo el máximo de vacío y el máximo de completud en la imaginación del desastre.
Por eso, no puede pensarse: pero puede pensarse precisamente como el sitio en donde cesa lo que hay que pensar. Mezcla de presencia inaguantable de lo ausente e insoportable ausencia que lleva el signo de presencia vacía, el terror es lo que se deja pensar como lo impensable y como la demasía del pensamiento, lo que está “más allá” de la condición humana y sólo a ella pertenece. Precisamente, todos los testimonios que surgen de la situación de desaparición tienen un boquete imposible de colmar pues vulneran la empiria referencial del lenguaje. No es que el lenguaje se exija realidades referencialistas - con lo cual sería imposible desencadenar su autopoiesis - sino que hay por lo menos una palabra que no puede tener correlato vital, pues evoca justamente esa imposibilidad.
Es una situación como ésta, fundada en la palabra que señala paradojalmente un anonadamiento real, la que le permitió a Videla formular aquellas conocidas declaraciones que quedaron grabadas filmicamente y que periódicamente retumban. Había dicho ese militar que “los desaparecidos no están, son entelequias, son incógnitas, no existen”. Quería decir: la cuestión no existe, como la misma palabra lo señala. Y así confundía la supuesta inexistencia del problema con la inexistencia de los cuerpos vulnerados. La justa indignación que provocan estas imágenes, con un Videla ampuloso y gesticulante, deben relacionarse también con el hecho de que este hombre de estilo reconcentrado y ascético, evidenciaba allí un énfasis abrupto, histriónico y dislocado. Es que, presumiblemente, había llegado al secreto lingüístico de lo que sospechaba que debía pensar para solventar en el confesionario de su conciencia, su propia condición de asesino.
IV
Pero Massera llegaba más lejos pues dejaba entrever que los muertos debían estar en algún lugar, y ese lugar a la vez indesignable y metafórico debía ser uno que sirviese para excusar a los asesinos, poniéndolos en un pie de igualdad con las víctimas sacrificadas. Ellas justificarían con su sufrimiento el deseo de los victimarios de hacer pasar como penurias compartidas su jolgorio de sangre. Y esta verbena ensangrentada se realizaba con el rápido amparo de un argumento que hacía de las víctimas cuerpos innominados, les retiraba entidad humana para convertirlos en tutores deshumanos de ciertas siglas - ni siquiera propias, sino puestas por sus enemigos, como bds “bandas de delincuentes subversivos” -, símbolos que podían suprimirse con lo que sería el equivalente de un simple acto de abolición gramatical. El tormento o la decisión omnipotente de la desaparición parecía la estilística de una palabra que fuese la que sórdidos académicos de la lengua hubieran decidido en un momento dado sacar de circulación, prohibiendo en la inmensidad de los tiempos que sea pronunciada.
En el caso de Massera, sin embargo, eran sus víctimas personales, los cuerpos que él mismo había serviciado, esos que invocaba como substancia mística del panteón nacional. Curioso corolario: la propiedad común de los muertos era declarada por quien los había matado, en un acto sórdido de enfermizo poderío. Los antiguos lenguaraces de las derechas clásicas que interrogaban cementerios gloriosos, eran sustituidos por patológicos personajes. Esperpentos que querían encumbrarse como asesinos que proclamaban un turbio acto de propiedad devocional sobre sus inmolados. Era el legado del pensamiento simbolista de las derechas tubulares. Pero en este caso encontraba eco en una espeluznante voz gangosa. La voz de las mazmorras represivas de esos militares del terrorismo de Estado. Pero de un modo u otro, aún en situaciones polarmente enfrentadas, el dilema de la voz indescifrada de los muertos subsistía como punctum fundamental de la interrogación política de los hombres y las sociedades.
Un escrito escencial que ya fue sometido a sobrados y exigentes análisis, como la Carta a mis amigos de Rodolfo Walsh - y entre esos análisis se destaca sobradamente el de María Moreno - es también una pieza del sagitario de la nación rota. Por supuesto, estamos también aquí ante una vasta reflexión sobre la muerte. Walsh escribe un testimonio extraño y limítrofe en el que confiesa, luego de transcurrido cierto período desde la muerte de su hija, que ha reflexionado sobre ella: esa muerte le inspira graves consideraciones. “Me he preguntado si mi hija, si todos los que mueren como ella, tenían otro camino. La respuesta brota desde lo más profundo de mi corazón y quiero que mis amigos la conozcan. Vicki pudo elegir otros caminos que eran distintos sin ser deshonrosos, pero el que eligió era el más justo, el más razonado. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta, hermosa vida. No vivió para ella, vivió para otros y esos otros son millones. Su muerte sí, su muerte fue gloriosamente suya, y en ese orgullo me afirmo y soy yo quien renace de ella”.
Este texto tiene una dimensión teológico-política difícilmente alcanzada por algún otro en el turbado universo de la historia nacional. La idea de una “lúcida muerte” se sitúa muy cercana a una hagiografía martirológica. De algún modo el largo aliento de un cristianismo sacrificial se infunde en esta oración walshiana. Y se pone a esa muerte como una ofrenda plena de justicia, con una vocación de entrega hacia dimensiones colectivas de contornos sagrados y con detalles laicos de una lucha guerrillera que de todos modos suponía mártires dispuestos a una fusión mística con esos otros “millones” que era el alma de la comunidad reivindicante. Walsh descifra, entonces, la voz muerta de su hija en un esbozo de reencarnación que figura entre los párrafos más asombrosos y conmovedores escritos en el seno de una historia de violencias y demasías: “soy yo quien renace en ella”.
No tiene sentido aquí que nos extendamos sobre otros testimonios de esta saga. No decimos esto por mero usum retórico sino porque no es fácil rozar con la prudencia requerida estas cuestiones pavorosas. Si este escrito conservase su parsimonia, sin duda debería atravesar por reflexiones que incluyesen las ideas de sacrificio y martirio de las militancias políticas, tal como se resolvían en los textos e ideologías de aquellos momentos. No faltan, es claro, estudios sobre tales manifestaciones, pero sería necesario llegar a las últimas estribaciones de las teogonías laicas y religiosas que se ponían en juego en esos ejercicios. En todos los casos, estábamos frente a diversos tratamientos de la cuestión de la muerte. Quizás se pueda decir que desde los tiempos del ala rubendariana de derecha en la Argentina - y el nombre de Lugones debe ser nuevamente solicitado - nunca como en las atmósferas setentistas se había considerado el morir, el bello morir, el hórrido morir o la muerte iluminada miserablemente por la violencia política, al modo de una literatura acongojada de estatura trágica, entre los dublinenses joyceanos y lo que otro irlandés - pero éste argentino - llamó un oscuro día de justicia.
Pero si de estas muertes y de estos muertos quedan radicales testimonios escritos homilías arteras como las de Massera - que proyectaba ser un señor de vasallos de ultratumba, poniendo a su servicio y más allá de la muerte a los rehenes desaparecidos por su propia máquina exterminadora - ahora debemos fijarnos en una mujer que deja unas imágenes muy vitales y que es una mujer desaparecida. Vacilamos para no escribir muerta, pues esa precisión que destina la civilización para las situaciones de cesura habla de un evento concluido que aquí no existe. La desaparición sin duda implica la muerte, pero provoca el insondable problema de que anula el relato visible de su duelo y al mismo tiempo la torna incesante, imprecisa mas siempre presente. Es la dialéctica del desaparecido, que nos lleva a dimensiones simultáneas de una muerte de momentos comunitariamente no sabidos y de una presencia en ese lugar perseverante del lenguaje donde opera justamente la idea de vacío.
V
Estamos hablando de unas imágenes que muestran a Azucena Villaflor, una de las fundadoras del grupo de inmediato conocido como Madres de Plaza de Mayo. Debe ser el año 1977 y la filmación se sostiene en el drástico blanco y negro de un canal de televisión de la época (probablemente no perteneciente a la red que transmitía oficialmente dentro de las fronteras argentinas). Todo transcurre en la misma plaza de Mayo y la mujer realiza un alegato frente a un micrófono sostenido por la mano de algún periodista que no se visualiza en el cuadro. Si podemos reproducirlo de algún modo - ya que lo recordamos por efecto de una memorización: se trata de un video que ahora circula en actos de repudio a los golpistas del 76 - observamos en él a Azucena Villaflor en una invocación desesperada. Dice que ya ha recorrido embajadas, obispados, iglesias, ministerios, oficinas gubernativas, y nadie ofrece noticias ciertas sobre sus hijos. “¡No sabemos si tienen frío o calor!”. La escena - escena eisensteiniana - está colmada de vértigo. Con un gesto fuera de cámara, otra madre intenta decir algo, pero la crispada oradora la aparta con un ademán rápido para desencadenar su última frase: “¡Ustedes son nuestra última esperanza!” Se refería a los medios de comunicación. Es a ese micrófono alongado que ella le estaba hablando.
Estas escenas reclaman algunas meditaciones de nosotros, los espectadores que somos interrogados en diversos planos por aquellas imágenes aún enigmáticas. Se estaba construyendo de alguna manera una de las pértigas más elocuentes de los años que sobrevendrían después de los estertores del régimen militar. Esos medios de comunicación que a Azucena Villaflor le ofrecían la única garantía por causa de la interesada mudez de los organismos oficiales, sedes diplomáticas y eclesiásticas, jugaron en el capítulo subsiguiente de la historia nacional, como todos sabemos, un rol que no es poco definir como primordial. Porque si por un lado, ellos iban a construir el horizonte relevante bajo cuyo diccionario de vocablos y “formatos” se forjaría el intento investigativo de un gran conglomerado social, por otro lado, también anunciaba lo que en ese tiempo era apenas posible sospechar pero que luego se transformaría en actos completos con los cuales las tecnologías comunicacionales mediatizarían todos los sentidos de lo colectivo.
Pero esa confianza en los “medios”, sustentados en ese impasible micrófono ante el cual habla Azucena Villaflor, no era otra cosa que momento de un enérgico pasaje a la sociedad civil luego de suponer con razón que se cerraba el impulso inicial de reclamos ante las instituciones estatales. Momento crucial al que quiero referirme. Porque la señora Villaflor estaba habilitando una de las formas posibles de un futuro que no le sería concedido - ella es ahora una de las desaparecidas, “que no existen, son entelequias e incógnitas que no están” - y su palabra grabada puede ser pensada bajo la particularidad que tienen esos cromos fijados en imágenes. De algún modo postulan la eternidad, pero lo hacen de un modo que la literatura ha sabido festejar en su extrañeza (basta recordar la archisabida Invención de Morel) y dejando también la reminiscencia de esos mundos diluidos o ausentados con el sello de una imagen estremecedora.
¿De qué se trata? El estremecimiento parte de que la imagen propone un cuerpo viviente que desdobla a una persona que está en forma vicaria pero vivaz ante nuestros ojos. Esa autorreferente vivacidad obedece, desde luego, al canon ritualístico que impone la forja técnica de una grabación de imágenes que pueden proyectarse repetidamente. Esa una vivacidad machacona, pues no hace otra cosa que entregarnos una y otra vez los mismos gestos o sonidos, y en vano lucharíamos para torcerlos con nuestra innecesaria intromisión dialogada. Pero los testimonios sobre los ausentes - digamos, sobre los muertos, según el nombre con que estamos transitando nuestro tema - siempre están en condiciones de despertar distintos tipos de sentimientos, evocaciones y añoranzas. Una foto familiar de nuestros antepasados puede situarse en el calma de un recuerdo apenas alusivo, así como una grabación filmada de un momento anterior de nuestras vidas puede provocar un ligero hormigueo inexplicable por el hecho de que esos visajes que somos y no somos nosotros.
El drama del ser y la nada al que nos introducen las imágenes impone a la mirada una creencia en lo actual que no corresponde a ninguna forma del ser manifestado en su presente. La imagen anonada el presente pero al mismo tiempo lo conserva en un estado ideal en el que no sería posible destituirlo ni transmutarlo. Está ahí, yaciendo inmune a la temporalidad y ofreciéndose como testimonio alucinante de cómo el tiempo trabaja sobre la imagen reiterándole su realidad y de algún modo arrojándola sobre su campo de muerte en vida. Pero es necesario considerar que otra realidad asoma ya plenamente erigida como representación que puede ser consultada en una repetición mecánica que asegura su ser inmóvil o perpetuo. El ser y la nada se fusionan en el ceremonial de la imagen y sobre ese culto se produce el doble drama de una presencia ausente y de una ausencia con un ahora atemporal e inalterable.
De este modo, la imagen nos recuerda oblicuamente la dialéctica de la muerte. El ser se deja proyectar en la imagen y de algún modo ella lo anula provocándose una muerte alusiva: pero también la imagen cumple con un efecto de redención sobre lo fenecido, y esto de un modo perenne pero ilusorio. Sin embargo ¿hasta qué punto es esto ilusorio? La imagen fílmica, fotográfica o pictórica es sin dudas una composición que registra una fuerte intermediación técnica. Alguien puede mirar el lente que fotografía mientras es fotografiado, pero en verdad es un duelo de miradas. Duelo que adquiere su máximo patetismo en el juego visual que se evidencia en los programas de televisión que giran sobre debates y conversaciones, cuando alguien es tomado por la cámara y en seguida dirige su mirada hacia las pantallas que se hallan presentes en el estudio reflejando a su vez todo lo que en él ocurre.
La imagen que entonces se observa es la de un rostro que desvía la mirada justo cuando es mirado. Se defiende o participa ocultamente en la contienda del existir devolviendo un intento de introspección sobre el medio técnico que lo captura. Pero lo que se aprecia no es este gesto de amparo del ser, sino la recomposición dramática que torna consciente el estar siendo mirado junto al proyecto de extraer de allí una mirada propia que compruebe toda la escena. Es una mirada que mira el ser mirado, con un propósito de espesar una identidad ilusoria, pero el efecto que produce es una profunda y vanidosa intranquilidad. El ser se fragiliza y adquiere una experiencia que es la de una muerte connotativa.
Pero en la escenas filmadas de Azucena Villaflor, ¡y filmadas por la televisión!, no asistimos a este juego especular que sin duda entraña cierta experiencia alegórica de muerte en la mirada, como un ogasmo que llevaría al clímax y al mismo tiempo desvanecería el poder beatífico de las imágenes. No, porque se trata de una rogatoria ante un artificio técnico que simultáneamente tiene una densidad histórica sin igual. En este prehistoria de las Madres de Plaza de Mayo, vemos fijadas unas imágenes recurrentes que atesoran un secreto, cual es el de la verdad esencial de este grupo de personas, su grito interpelativo, el momento singular en que produce el viraje hacia la mirada pública - ya vimos, con lo ambiguo de una situación que involucra a la televisión - y el contenido abreviado de la dramaturgia del reclamo. En efecto: se reclamaba en presente real (¿así se dice?) noticias sobre desaparecidos que aún no tenían el peso ontológico de un no aparecer que involucra la muerte y el desligamiento también de la palabra muerte, y que implica asimismo que no se poseía el conocimiento completo de lo ocurrido en las tinieblas.
VI
Por eso, la voz de Azucena Villaflor reitera, como fijada con ácido en planchuelas de cobre inalterable, señala el momento fundador, salvo que ese momento ahora está ahí nombrado en imágenes. Momento por el cual se escuchaba la angustia de la petición en estado original. Ella sigue siendo el anuncio de un recorrido, la base de todo lo que se continúa diciendo en este ámbito. Porque se halla en estado de aflicción virginal, no sabe qué ocurrió con sus hijos y con los hijos de las demás madres, y realmente está dedicando su esfuerzo agónico a saberlo. Es seguro que sin ese bramido inicial no hubiese existido la cuerda interna de la reclamación visceral, que en los años sucesivos originaría el enorme y quizás irresoluble problema de la consigna "con vida los llevaron, con vida los queremos", pues parece cierto que ese querer es tan justo (ese querer es el culmen de la justicia, nada menos) como imposible de satisfacer. Pero sabemos que en esa imposibilidad - en esa conjunta imposibilidad del realismo y del irrealismo - se funda el debate entre las asociaciones y líneas de las entidades de Madres de desaparecidos.
En la imagen de Azucena Villaflor, sin embargo, ese debate aún no estaba plenamente desarrollado. Estaba insinuado como hálito trágico, sin duda, pero no precisaba ni de la metáfora ni de la forma infausta de lo real para expresarse. Sobre esta herida esencial en el cuerpo del problema, es ahora, tiempo después, cuando un ciclo ha transcurrido, que muchos han tomado la decisión metafórica, por lo que el pedido de justicia está suspendido en el tiempo y tiene la envergadura de los cultos iconoclastas que esperan una redención en los cuerpos sacrificados que suponen un nombre reaparecido bajo una forma de conmoción colectiva y que no pueden ser sustituidos por monumentos. Otros, han tomado la decisión que historiza lo real admitiendo, como decimos, su despliegue infausto. Nos equivocaríamos si sólo diésemos nombres políticos a esta escisión. Se trata de una divergencia que está presente en toda acción y en los momentos más intensos que viven los pueblos históricos. Haríamos mal en desconocerla, en tomar partido por alguna de sus formas en medio de una politización superficial de ese desgarro o en tratar de conjurarla con paños fríos y beneméritos consuelos.
Sólo podemos revisar e inquirir en nosotros mismos - en nuestra propia conciencia, que está en el interior del problema y probablemente también se llama a verlo desde otros confines - de qué manera comprender este drama de las vidas y del concepto de lo político. Y no cabe duda que aquí “lo político” que con ese artículo neutro que por el contrario lo convierte en enemigo de todas las neutralizaciones imaginables, representa el momento y el lugar en que la política se abisma sobre la cuestión del morir, el morir político, la doctrina de los héroes, la conmemoración del martirio, la democracia de los panteones y la demanda justiciera ante el hórrido morir.
Podríamos decir que el tema de Azucena Villaflor, que es el tema del hórrido morir, se contiene la voz postrera que en el teatro isabelino era conocida como la dying voice, la voz moribunda que enlaza el último deseo de los vivos con la prosecución de una historia turbada, pero posible si es que el enlace de las voces queda garantizado. ¿No es verdad que nuestra reflexión sobre este tema siempre está regida por una ausencia radical, la más comprensible de las ausencias, la que apunta con el índice trémulo el sitio en el cual asoma la presencia de la muerte? No “lo muerto” sino la muerte, pues aquí no es posible que nos inunde el artículo que neutraliza, pero abre el problema hacia todas las direcciones semánticas, sino la muerte como doncella obtusa pero también como veredicto de los oscuros poderes.
Las imágenes concentradas de Azucena Villaflor son las imágenes de una desaparecida que habla sobre la desaparición y lo hace con la intensidad de una primera vez fundante. A la vez, a menos que esta insinuación sea un descamino del pensamiento del que deberemos lamentarnos, esas imágenes están conformadas por todo lo que sugiere una imagen: testimonio de vidas que no contienen la muerte actual pero la nuncian quedamente, en la mudez de sus caracteres impresos para siempre y reiterables en cualquier tiempo. (Dígase de paso: por eso las imágenes de muertos son de algún modo una contradicción, no tanto insoportable, como un efecto probablemente carente de dramatismo, tal como en las fotos de los soldados en el momento de caer, con el fusil escapando de las manos; la instantánea mata en realidad el instante creador de sentido).
Por lo pronto: si la imagen es el ojo prisionero de la muerte, entonces el hórrido morir no precisa otras imágenes que la que provee ese factor “necesario e imposible” de la imaginación, que se esfuerza hasta el límite de lo impensable para conseguir al fin una forma viva que hablaba por otros muertos pero estaba hablando de sí misma. Los momentos más dramáticos de la vida consiste en hablar de nosotros mismos sin saber que lo hacemos, pues lo único que no nos permite el lenguaje es la conciencia de que está trazando el destino de quien lo habla en la trama indiferente de cualquier actualidad. Pero cuando ocurre esa reversión destinal del sí mismo sobre la misma conciencia completa que lo aguardaba, nos sentimos entonces en el terreno de lo que realmente hay que pensar sin que ofrezcamos de nuestra parte más que nuestras pobres palabras que nunca llegan a sopesarse íntegramente a sí mismas.
Las imágenes no hablan, aunque en ellas continuamente son las personas las que hablan. No hay nada más mudo que una imagen, hermana de la piedra. Pero es en piedra que quedan calcados los últimos momentos de una vida que busca saber sobre otras vidas. Este es el hontanar cíclico, el simbolismo profundo sobre el conocimiento y la política que privilegiadamente vemos en la filmación de Azucena Villaflor. Como los muertos de las más antiguas religiones, que prefieren creer que encuentran un libro que hay que escrutar en las vidas fenecidas e ignotas - y la muerte es la convidada de piedra del desconocimiento, la negligencia o el olvido -, en un corriente video contemporáneo escuchamos un grito que vuelve a buscarse a sí mismo.
Sin habérselo propuesto, sin postular aquellos “largos adobes” lugonianos que nos convierten en remisos, ni ese walshiano renacer en la muerte de otros. Azucena Villaflor deja un crudo testimonio de estos mismos memoriales de la muerte. Ellos nos siguen convocando con palabras que no quieren perder su grave significado a pesar de la acechanza del miedo, que desfigura las tragedias aunque no las impide. Porque de alguna manera hay que explicar que el cofre íntimo de la vida no sólo no reclama, sino que repudia el llamado a la muerte como deidad originaria del sentido pasional de lo político. Pero esta impugnación a los panteones que nos sujetan con esos góticos gemidos que pretenden iluminadores, significa también que la rememoración no puede ser un aforismo forjado para lábiles martirologios ni quedar limitada a las obligaciones literales de una epopeya.
Una celebración visionaria que honre a los muertos, ceremonia de íntima contrición y a la vez con reverberación en el ágora, debe ahora hacer un esfuerzo superior sobre sus propios cánones y devocionarios. La nueva literatura que le espera sólo puede surgir de una meditación sobre los arcanos del lenguaje social. Pero esos arcanos son descifrables. Sólo que hay que convenir que la traducción de esos saberes reservados en el repliegue recóndito de una historia no está ofrecida como un don natural a ningún hombre del presente. Es un don, sí, pero que hay que conquistar interrogando también en el dolor de los muertos las prefiguraciones de la justicia. Un don recae sobre quienes quieran ejercerlo como una pesarosa dificultad antes que como un ritualizado bálsamo que moldea la historia siempre a nuestro favor.
Cuando Azucena Villaflor quiere saber dónde están los desaparecidos, si tienen frío o calor, llega su voz detenida en imágenes, haciéndonos saber no lo que ya sabemos sobre la muerte, sino lo que nunca sabremos. Porque ella, no apenas la muerte, sino la hórrida muerte, tiene el mismo destino de las imágenes. No sabemos de ellas más que por su mudez utópica. Y si hablan desenfrenadamente entre nosotros, no es porque estén seguras de ser siempre interpretadas, sino porque interpretarlas es una forma de rescatarlas de lo que sería el suplicio adicional de no tener ahora glosadores cuando antes no tuvieron quien les evitara un daño vil.
La vida de las imágenes no es semejante a la muerte. Pero se parecen en que a pesar de que nos encandilan con un resplandor ofuscante, necesitan siempre de la vitalidad del presente y el amor de los hombres vivos para resurgir del mutismo desolador que siempre las rodea. Vemos las imágenes de la filmación de Azucena Villaflor y en ellas está la figura pasionaria de la justicia que lucha contra las evidencias de su propia muerte. En esa lucha descansa también nuestro trato personal con los muertos que forman nuestro elenco de emociones secretas y visibles. Cada emoción verdaderamente sentida hacia ellos - y no por hablar de ellos aparece necesariamente esa emoción - los revive en los símbolos de nuestra propia vida, que sólo por eso adquiere efímeros aunque extraordinarios contornos.
“Una imagen filmada de Azucena Villaflor: reflexiones sobre la muerte y el hórrido morir”. Buenos Aires, agosto de 2001, en revista Pensamiento de los Confines, N° 9/10, 2001.
Compartir
Te puede interesar

Mujer, obrera y socialista
Por Mabel Bellucci

Sin cadenas
Por Sebastián Scigliano
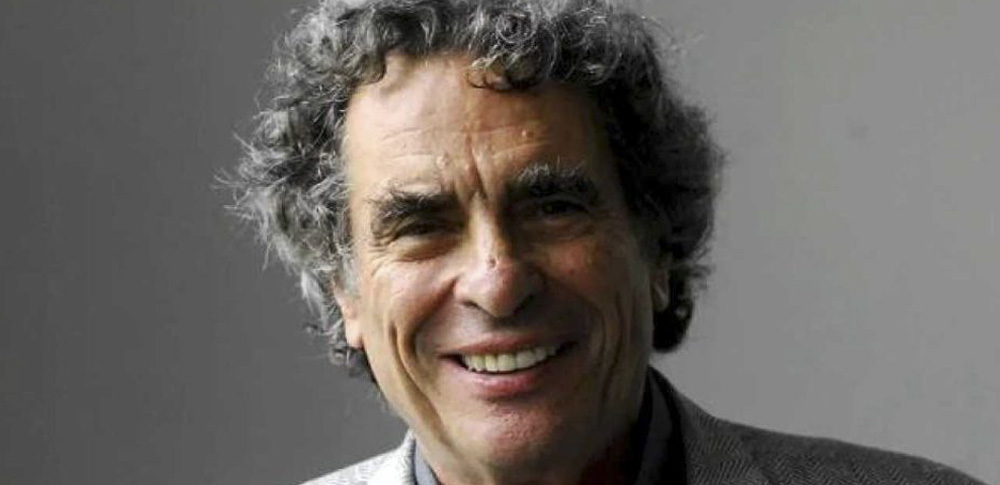
El hombre al que le gustaba pensar y hacer con otros
Por Manuel Barrientos
- Temas