Puede sorprendernos el candor del edificio, su diáfana fachada que se exhibe a la vera de una avenida elegante, una de las agradables rutas de salida de la ciudad. El tráfico rápido en dirección al norte puede retener una de las últimas imágenes del reborde de Buenos Aires, esa casa rolliza pintada de blanco, coronada con un cándido escudo nacional, que a simple vista parece de tamaño descomedido, aunque quizás sea esa la impresión que deja su pintura esmaltada, tersa e inflexible bajo el sol. La ESMA puede sugerirnos la fatuidad escénica del Estado y el modo pueril en que los hombres de mar cuidan los edificios que habitan. Es una pastoral arquitectónica esmeradamente delineada, con su leve aire helénico y la hibridez cordial de un edificio público imaginado por la “generación del ´80”, con jardinería meticulosa, verjas señoriales y afectación higiénica.
La ingeniería o la construcción naval es un arte ancestral de delicados equilibrios; acaso puede sugerir un tenue desdén de los argonautas hacia las arquitecturas urbanas, aunque sus edificios de tierra firme sean algunas de las gemas vanidosas de la belle époque porteña, como el Círculo Naval de la calle Florida. Si la ESMA es Escuela, el Círculo Naval es Rectorado.
En la ESMA se estudia mecánica, que es la contracara industrial y técnica de lo que los marinos reivindican como esencia de la profesión militar: la prudencia del honor, la mundanidad pulida y circunspecta, el gesto de diplomacia convertido en ritual de alarde, e incluso, el trato novelesco con las furias del mar. La mecánica, en esa escuela, quiere imaginarse ciencia. Arte de motores, la mecánica no debe contradecir el imperativo de la profesión marina, que atribuye a la navegación un sentido aventuresco o cortés. Aún más, navegar siempre pareció ser en un acto de cortesía, un abandono gentil a cada reinicio de las cosas. Una parsimonia inspirada en el mar, que a cada batiente recomienza la agitación.
La “mecánica de la armada”, esa combinación imposible de maquinarias fijas y vivacidad de lo navegable, de algún modo nos lleva a una invitación forzosa: encontrar un nudo común entre los Estados - que pueden semejarse a Naves - y las Economías Mercantiles, que pueden semejarse a las Herramientas y aparejos.
La ESMA nos enseña que lo siniestro no precisa un rostro tétrico, un frontispicio abyecto. Esta arquitectónica sobrelleva una lógica parecida a la de las pasiones. Hay edificios que adquieren su sordidez de una manera noble, como muchos que se hallan abandonados por toda la ciudad. Sucios y ajados, tienen pasillos malolientes y ladrillos groseros que tapan ventanas. Pero son el testimonio del tren del tiempo, la inevitable caída de lo construido en el desamparo. La forma en que el ciclo de los estados de ánimo, desde la euforia hasta la resignación, se plasma en las edificaciones.
Contrariamente, lo innoble puede surgir de repente - como en las fantasmagorías románticas - de una casita idílica, de un habitáculo con su portada recubierta de delicadas filigranas, pintadas de manera escrupulosa y obsesiva. Las pasiones tienen ese ritmo edilicio, esa dialéctica a veces feroz entre la fachada y el interior. De la calma presunta al estallido bestial, de la trastienda homicida a la aseada superficie, el itinerario de las pasiones - que es como transitar los pasillos del alma - puede a veces ser el recorrido que nos lleva a la puerta de casa a la espeluznante conjura de los sótanos.
En la ESMA se llevó a cabo la planificación de un exterminio que tiene de las masacres el apilamiento de cuerpos numerados, el despojo automático de los nombres. Y un gesto único de devastación que deja la certeza de que no hay nada fuera del radio del escarmiento aplastante, del oscuro regodeo en un exceso incalculable, que expande por doquier un destino irreversible de muerte y aniquilación. Pero la planificación impone una diferencia en la mecánica de las masacres, algo que no le sustrae, sino le añade gravedad. Introduce una forma de la razón, sin duda no aquella de la que hablan confiantes filósofos, sino una razón que intenta probar que hay método y plan en los actos más espeluznantes. Una razón que mata sin impulsividad, otorgándole cálculo, procedimiento y eufemismo a sus actos funestos. Una razón que se torna diseño y forma técnica, precisamente para distancia con un tétrico lenguaje de perífrasis, lo que sería la insoportable - e imposible - designación del horror.
Se trata de una razón que no sólo asume el papel de hacer tolerable, en un lenguaje cribado por tenebrosas socarronerías y por organigramas de oficinistas del exterminio, la gravedad que tiene la muerte en cualquier ámbito de valores. También preside esa razón los escalones demenciales por los que se procede a la conversión de las personas. En la ESMA el acto de enviar a los cautivos a la muerte se lo denominaba “traslados” como si se tratara de una religión de la inmolación, que desprovista de complejas simbologías sacrificiales, echaba mano del subterfugio pavoroso del lenguaje para aludir a un proyecto trastornado. Visto desde otro ángulo no menos anómalo, ese proyecto implicaba una reinvención maníaca de lo humano. Porque con tanta intensidad como con la que se decidía la eliminación de cuerpos, se había elaborado una mecánica - otra vez la palabra - de mutación de personas.
Esto último era una síntesis tortuosa y simultánea de la política y de la educación. Una reconversión se había puesto en práctica. Era un campo para definir una “teoría de la personalidad” basada en la reeducación bajo amenaza de muerte y tortura. Porque el terror es tanto una pedagogía, como un plan de mortandad, reclama el auxilio técnico de la razón. La pedagogía del terror, a cambio del gesto del señor que perdona temporariamente una vida o que renueva con torturas su figura aviesa, considera la subjetividad como un injerto del pánico, como una creación final de la conciencia de muerte. La subjetividad tendría así un viso de esclavitud, de sometimiento, de quebradura. Se advierten las consecuencias trágicas con las que el antiguo concepto de las jergas militantes, hoy en uso de las lenguas judiciales - “tal o cual se quebró” - se traspone hacía el terreno de lo humano considerándolo como una materia fabricable, domesticable, amputable. Sería justo ese acto de quebrar una conciencia lo que introduciría en ella otro poder exterior que la captaría como un pellejo a ser llenado por nuevos amos.
A partir de la violación de lo humano, la conciencia pensada desde un acto de quiebre sólo estaría en condiciones de evidenciar su caracteristica esencial: ser receptáculo de violaciones que al romper la materia preexistente, abre la conciencia hacia un nuevo “propietario”. La metáfora del quiebre llevaría a considerar la subjetividad como una construcción o una deducción a partir de una autoridad tiránica que considera al sujeto como plásticas amaestrables por la mera exhibición de un poder en un estado de pura imposición.
Deberíamos pensar, sin duda, que la pedagogía tiene estaciones, momentos, etapas, estribaciones, modalidades. Sea. Es un reclamo del sentido común imaginar que nada le debe una pedagogía humanista a otra técnica de conversión de lo humano por el método del quiebre y del terror. El humanismo pedagógico observa graduaciones, induce a la autoconciencia, “no da pescado sino que enseña a pescar”. ¿Cómo suponerlo tan pedagógico como lo “pedagógico” que podría aparecer entre nosotros esa otra pedagogía - la radicalmente antagónica “pedagogía del terror” - que inventa individuos a partir de la onomatopeya que produce el quiebre de su conciencia, el sonido infame de la pérdida del desiderátum autárquico del yo? Con razón, podríamos decir que hay que expulsar el espíritu cualquier idea de relación - por más que expresen valores polares de lo humano y lo inhumano de lo humano. ¿Hay continuidad entre la educación que propone valores de autoreflexión y la “educación mecánica” que produce individuos con el troquel de la disciplina concentracionaria del terror”?
La idea de una continuidad, lejos de tender una cuerda de crueldad en todo el dominio de lo humano - una escéptica cuerda que atraviesa la condición humana considerándola toda ella bajo el patrocinio del mal - permite comenzar en los términos más adecuados la discusión ética. Se trata menos de obstruir el encadenamiento de contigüidad entre la acuñación servil de lo humano y la creación humana del temperamento crítico, que pensar ambos territorios como la manifestación de énfasis diferentes sobre el mismo problema.
De esta manera podrían ser considerados como una pedagogía ese conjunto de actos que vulneran lo humano para introducir una sujeción bajo amenaza de muerte. Tal amenaza sería el horizonte de valores terroríficos a interiorizar por la conciencia, convertida en un dispositivo absoluto de acatamiento, que sobreviene con el fin del proceso educativo. Educación que se rige por las pautas de concentrar en una unidad de tiempo y lugar todas las notas dispersas de la enseñanza tal como aparecen en el ambiente social y sus etapas, escolarmente borrosas y dilatadas. Esa concentración es propiamente el terror, que aparece así como una gran operación del pensamiento expurgada de sus notas de disgregación contingente en el tiempo y de amplificación difusa en el espacio.
Es indiscutiblemente incómodo estar situados ante la atribución de una “entidad pedagógica” - ¡cómo nos ayudan siempre las comillas! - a las acciones de manipulación humana bajo terror, que además contienen la nota ominosa - bien conocida - de la eliminación de personas, como sanción final que reduce lo humano al cómputo serial de cuerpos y a la inhibición de cualquier manifestación sobre identidades y destinos. Y aún si fuera mortificante y perturbador, se esperaría no agregar más trastorno haciendo de esa “pedagogía” un procedimiento que bajo otro carácter - y esta diferencia es radical - evoca los signos pedagógicos universales y aceptados. ¿Pero ganaríamos mayor tranquilidad si supiéramos que las pedagogías de la Escuela Mecánica - de la escuela que mecanizó la pedagogía para automatizar hombres vejados, avasallados - no contienen ningún vestigio de aquellas otras que acontecen en las aulas donde se enseña “para ser útiles a la sociedad”?
El espanto, si es que fuera definible en su cortesanía dúctil respecto al terror que suele subordinarlo, debe ser seguramente la posibilidad de nunca ver dispersos, aminorados o adormecidos respecto a un punto central que rigen la vida política, a esos elementos de destrucción del cuerpo y de amaestramiento de las biografías. El espanto es la presentación, es un solo acto, de un solo chorro, con una única emanación de fuerza, de lo que debería permanecer aislado, fragmentado, sin nunca brindarse a ese llamado a la intensidad, cayendo entonces buenamente en manos de las pedagogías dispersas, en un desperdigamiento que indicaría, al menos, que las cosas siempre resisten a quedar atadas por el cordón único que se tensa bajo el llamado del horror: la educación mecánica, la que venimos circunscribiendo como el problema de un nombre y de un edificio con historia.
Por eso la pedagogía a cremallera se inserta como suplicio en los cuerpos sin límite. Un saber sobre los límites, en cambio, puede no alcanzar para restarle dramatismos al problema de la “unidad de todas las pedagogías” pero al cabo nos infunde la tranquilidad de que lo inhumano no emerge así como así. Está el límite. La divisoria de conciencia que pone el límite en diversos estadíos de la visión sobre lo que no admite excesos. Justamente, esa palabra tiene su historia política inmediata. Mientras algunos creían que eran “excesos” lo que en verdad era una premeditación espeluznante, nosotros podríamos decir que el problema tiene sin embargo una encarnadura. Excesos, sin comillas, es ahora el bramante innombrable que recorre todos los límites para decir que acaso haya una unidad de lo humano-político, que en uno de sus desparramamientos, va a dar en el terror.
Y, mientras tanto, se debería aceptar que en escolaridad común hay un límite - un deseable límite - que en cuanto a las penalidades inherentes al desoimiento del hecho educativo, puede estar en la piedad, en la moderación del castigo, en la condescendencia del superior monástico que conoce “hasta dónde desplegar el peso físico de la norma, del flagelo o del cintarazo”. En la pedagogía mecánica esta potencia de destrucción total está retenida a los efectos de su “regulación”, por un instrumento sórdido: el perdón provisorio de los Amos. En estas condiciones, a esta pedagogía puertas abiertas de aquel edificio bien entrazado de la Avenida del Libertador - preguntamos - ¿se la puede desvincular de la política? No lo parece, a condición de que pensemos en cierta esencia, inaprehensible y tortuosa a la que la política no siempre llega y a la que sin duda es político - sobremanera político - no llegar. Llamamos política precisamente a ese esfuerzo tenaz por no llegar “allí”, a lo horrendo, al alma atroz de las pedagogías de la “reinvención de hombres” sobre el trasfondo de los cuerpos encolumnados que esperan su tránsito, dormidos, en el hueco de los aviones.
Al pensar ahora la política debemos saber cómo condenar lo allí ocurrido. Cada época o cada persona, cada momento dentro de una época sabe dónde se detiene: amenazar, fusilar, maniatar, escarmentar, asesinar selectivamente. Una época es ese “se detiene”. A veces se ingresa en cada secuencia que aparenta tener un límite pero luego surge otro y otro, hasta no haber más ninguno. No es una decisión explicable fácilmente esa voluntad de no tener límites, de acabar con ellos. Desoír la ley, masivamente, la ley de lo humano-político, equivalía a convertirse en monstruos dentro de la casita bien pintada. Convertirse en monstruos que no podían asumir su desmesura, con las escenas primordiales de la confesión, traición - posibilitando también heroísmos callados - remitidas a la “condición inicial” de lo humano, donde todo está permitido y donde hay que descubrir lo humano-otro, lo verdaderamente humano en el hecho de que el permitirse es una decisión de los grupos y las personas que las pone ante la más cruda elección, o lo político absoluto con su fascinación por la serie de cuerpos anestesiados en la sala de tormentos, o aquello de lo que lo político quiere huir a toda costa - el grito del hostigado - para ser política.
Por eso lo político “condensado”, siempre en la pureza crispada que prepara la tolerancia al horror, su naturalización, deseaba crear el ámbito de la reconversión de hombres, acaso el proyecto más ambicioso de la política: mostrar al mismo tiempo que toda política emerge del horror, y que era posible llamar “educación política” - ¡cómo ayudan, otra vez, lo decimos, las comillas! - a las conciencias que producían un vuelco gracias a la imposición del pavor.
El “campo de concentración” es una de las ideas más alucinadas sobre lo humano-político, sobre lo que en este escrito llamamos lo “humano-político”. Se origina, según creemos, en una idea elemental que consiste en condensar los cuerpos bajo la alegoría obnubilada de unos ritmos mecánicos. La capucha, aún esencial para la desentronización del yo a partir de generar un espacio-tiempo cero, no logra superar la idea de fusionar lo humano con la serialidad del número. El origen de lo político y de la política en general, es poner coto a lo que la “política” puede significar en cuanto experiencia sin límites sobre el cuerpo convertido en materia prima de un ejercicio de “soberanos de vidas”. El candor del edificio, la ingeniería de los motores que según creemos allí se estudian, el nombre escolar de la casita con escudo nacional esmaltado, convergían con un momento de la historia política argentina para llevar las cosas hasta un confín, donde el secreto de lo que la política sea y lo que las pedagogías sean - si es que de este modo eran revelados - mostraba hasta qué punto no eximía a sus hechiceros convocantes de convertirse en maestros de un espantajo, incompasivo y técnico.
"Meditaciones sobre la ESMA", en revista Artefacto: pensamiento sobre la técnica, Nº 2, marzo de1998.
Compartir
Te puede interesar

Mujer, obrera y socialista
Por Mabel Bellucci

Sin cadenas
Por Sebastián Scigliano
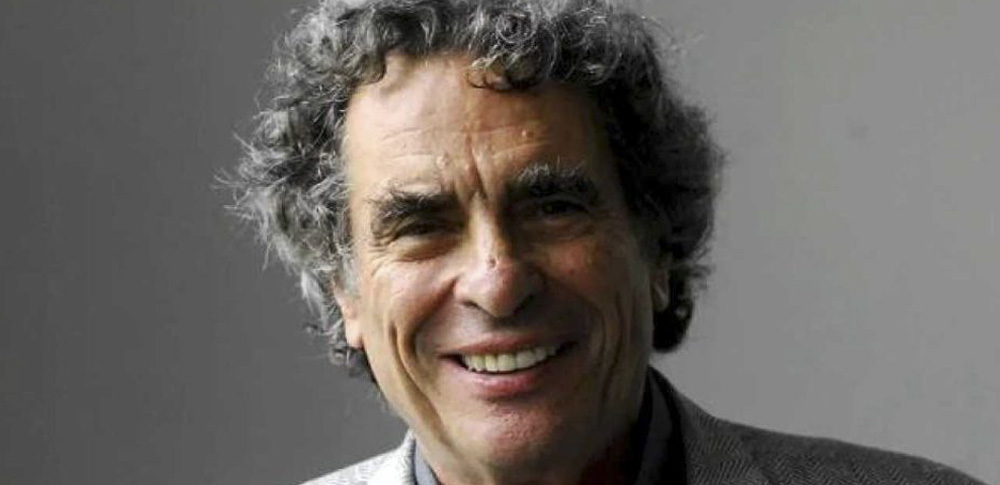
El hombre al que le gustaba pensar y hacer con otros
Por Manuel Barrientos
- Temas