01/11/2021
Adelanto de El baile de la abuela muerta
La circuncisión de Avram
Por Elina Malamud
Yo quería escribir sobre la infancia azarosa de mi madre -dice Elina Malamud para explicar el origen de El baile de la abuela muerta, la novela que le acaba de publicar Libros de Astier en coedición con Punto de Encuentro- pero me quedé a mitad de camino. Rebuscando en el cajón de las fotos, recordando historias y robando relatos de otros, me remonté hasta mediados del siglo XIX, a la alegría que mis antepasados judíos mezclaron al quejido del violín gitano, a las lenguas que entrechocaron con el ruso de los campesinos y el francés de los compinches del zar, a las maneras distintas con que aceptaron o se rebelaron ante la pobreza y la injusticia y que, en alfabetos diversos, arrastraron en sus migraciones hasta las costas de un río argentino con pretensiones de mar. En ese marco se inscribe lo que pude imaginar sobre la vida de mi bisabuelo Avram Gúrvich y del rito atávico con que lo recibieron los suyos.
Avram Gúrvich, ese querido sobrino músico del tío Méndele, hijo de una de sus hermanas, tenía un violín, que le había regalado el gitano. Bueno, en realidad tenía dos violines, un acordeón y un salterio. Los tocaba sin duda mejor que su padre y con un talento tan judío como zíngaro, decían las comadres comedidas del pueblo, con un tonito capcioso, cuando intrigaban a la hora del mercado.
A veces, al atardecer, se sentaba Avram a la puerta de la casa con alguno de sus instrumentos y se ponía a improvisar aires novedosos, melodías en las que entremetía las lamentaciones que le escuchaba a su madre, el repiqueteo gracioso de los refranes con que ella salpimentaba sus desilusiones cotidianas, las escaseces de la pobreza, el traqueteo irregular de los rezos, los tonos escalonados que el jazan cantor de plegarias solfeaba en la sinagoga y los ojos semientornados de sus hermanas mayores cuando secreteaban ensoñaciones de enamoradas.
Con los agudos del violín celebraba el brillo del pan trenzado del Shabat y el placer de saborearlo; en el salterio rasgueaba la voz ininteligible y amenazadora del viento del invierno entre los pinos, repicaba los alborozos de los nacimientos y las bodas y la alegría incomprensible de ya no ser esclavos en Egipto, aunque el hecho no hubiera aportado más beneficios, a los judíos de Chechersk, que la sopa de kneidalej en la cena de Péisaj. Todo lo introducía en el puchero deleitoso y picante de su música y lo interpretaba con un dejo entre jubiloso y finamente desgarrador. Pero ni los dos violines ni el acordeón ni el salterio, tal vez tampoco su música, eran herencia de su padre, aseguraba una y otra vez la abuela muerta.
Había pasado poco tiempo desde su nacimiento –del nacimiento de Avram, explicaba la abuela– cuando apareció el gitano en el pueblo. Esperó en la puerta de la sinagoga a que terminaran los rezos del viernes, como si fuera uno de esos forasteros solitarios que aguardan a que un judío piadoso los invite a compartir la cena del Shabat; solo que el gitano no era judío, era gitano. Su mirada tan serena como enérgica se encontró con los ojos marrones del padre de Avram, que refulgían aún porque hacía poco tiempo que su esposa había parido finalmente al hijo varón que tanto se había hecho desear.

Avram, ya adulto, cuando migró a Palestina con su segunda esposa. Foto: Archivo familiar.
No mucho ídish hablaba el gitano pero ambos compartían suficiente ruso como para entenderse y caminar juntos hasta la casa, cuando empezaba a caer la primera nevada de noviembre.
Ya resguardado al calor que manaba del horno, el gitano admiró la tez cetrina del bebé recién nacido, se pasmó con sus berridos, siguió con atención la bendición de las velas del Shabat, deglutió con deleite los varénikes con crema y todos bebieron mucho vino para celebrar. Con tibieza en el corazón, cada uno celebraba lo suyo y quizá no todos celebraban lo mismo o, si celebraban lo mismo, puede que lo hicieran con un tinte, con una intención diferente del alma.
Paró la oreja, el gitano, cuando oyó que hablaban repetidamente del retrasado brismile. Entre copa y copa, con gestos entre confusos e inesperados, tal vez equívocos, y frases que pretendían suplir la dificultad de comprensión con el volumen de la voz, logró finalmente entender que se trataba de la circuncisión de Avram. En ese lugar del mundo cada uno hablaba su propia lengua, pero todos chapuceaban un poco el idioma del otro como para comerciar, negociar, chismorrear sobre vidas y mercancías y alabar los enigmáticos afanes del dios que les había tocado heredar.
Avrúmele –Avram, dicho en chiquito o en cariñoso– intervino con un lloriqueo para avisar que ya era la hora de limpiarle su redondo culito, cambiarle sus trapitos enchastrados y darle la teta. El gitano, sin pedir mucho permiso –a veces no le era tan fácil encontrar las palabras necesarias en la lengua que se hablaba en la casa– acercó su estampa, no muy alta pero de graciosa prestancia masculina y estiró el cogote para mirar al bebé cuando le cambiaban los pañales. Los ojos se le quedaron un rato prendidos en el pitito chiquitito y ahora limpio, protegido por ese cuerito arrugado que en unos meses perdería. Por alguna razón que nadie nunca supo explicar, habían pasado largamente los ocho días reglamentarios sin que hubiera sido circuncidado y por eso, justamente esa noche su mámele apuró el tema y en medio de la ligera borrachera de todos se opinó que ya el otoño estaba muy frío, que los caminos empezaban a ponerse difíciles, que era mejor esperar los días más templados de abril o mayo para que los parientes y el gitano, que fue cordial y muy especialmente invitado, pudieran llegar a la ceremonia.

Partida de nacimiento del hijo de Avram en ruso, cuando finalmente llegó desde el rabinato de Chernigovski. Foto: Archivo familiar.
La fecha quedó fijada. El gitano no se fue al día siguiente porque era sábado y no quería ofender a los dueños de casa viajando en Shabat, pero el domingo temprano, antes de partir, extrajo de entre sus alforjas una medallita de oro purísimo con su cadenita, que parece que tan casualmente había quedado enredada entre unas monedas que llevaba consigo, dijo. Tenía labrada una estrella de recorte singular, en la que sobresalían algunas de las seis puntas más que otras. Mirada desde cierto ángulo, tres de los puntos daban lugar a una “A” de Avram un tanto excéntrica. Le pareció un lindo regalo para el bebé –se justificó el gitano– y mientras la prendía alrededor de su cuello, le miró con curiosidad el raro color gris de sus ojos.
Montó su caballo y enfiló por la calle, ni tan barrosa ni tan blanca, camino de Vitebsk.
Su rostro afilado, enmarcado en el pelo renegrido que sobresalía debajo del sombrero, no dejó de llamar la atención de más de una comadre, doncella o felizmente casada, que trajinara en el viento del otoño. Ninguna no podía asegurar que nunca no lo hubiera visto por el pueblo, en alguna ocasión, tal vez caminando ligero por la linde del bosque o recostado en la pared de la taberna, silbando un aire ni tan melancólico, como esperando quién sabe qué… o a quién...
Volvió puntual, el gitano, su caballo resbalando todavía en el hielo remanente y barroso de abril, para presenciar el brismile de Avram. Le traía un violín de regalo, primorosamente pequeño, tallado, según todos entendieron, por un su pariente. Se quitó el sombrero y se decidió a espiar la cirugía lo más cerca que pudiera. Vio cómo le ofrecían a Avram sorbos de un vaso de vino suavizado con agua y miel y pensó que no sería suficiente para relajar sus chillidos disconformes así que recogió el vaso, sonrió como para que lo creyeran tímido, le agregó al agüita que quedaba un chorrito de vino y unas cucharaditas para endulzar un poco más, se lo acercó a los labios y se lo hizo tomar todito.
Avrúmele tragó, bostezó con su boquita muy abierta, quedó con sus ojos grises entretenidos en el brillo de oro de algún diente del gitano y hasta le devolvió una sonrisa antes de que el moil impusiera su presencia con el cuchillo ritual. Cuando Avram, un tanto embotado, otro tanto risueño por el vino dulce, empezó a quejarse, el gitano tensó el pequeño violín que le había traído de regalo y tocó para acompañarlo en sus gimoteos.

Camaradas comunistas del hijo de Avram en la prisión de Siberia. Foto: Archivo familiar.
Y era una vez que el violín replicaba los lloros de Avram y seguidamente Avram, a su turno, meditaba un sollozo que imitara los gorjeos del violín. Sonidos dulces de timbre finito siguieron brotando de cuerdas tan cortas y todos los invitados se mecieron acunados por la melodía, no por plañidera menos alegre, que les movía los pies sin querer, mientras el moil terminaba su intervención con manipulaciones que Yeña, si algún círculo descentrado del tiempo le hubiera permitido estar ahí, habría considerado espantosamente guarangas y antihigiénicas. En cambio, parecían tan apropiadas según los sabios de la época.
El pacto de Avram con el dios de los judíos se había sellado y un último refunfuño agudo y lastimero le arrancó el gitano al pequeño y extenuado violín.
Después de la ceremonia comieron y bebieron, bailaron y se regocijaron con la alegría propia de la ocasión. El gitano improvisó allegros con stacattos que enredaron los pies con los suspiros y las manos con la vodka de manera que, al día siguiente, pocos recordaban cómo había sido la fiesta; pero declinó unirse a la banda de acordeón, violón, tuba y clarinete que ejecutaba la música local autorizada por el rabino y prefirió dedicarse a comer, a mecer el sueño un tanto incómodo del bebé y a mirarlo con arrobamiento.
Se quedó algunos días, indicó los cuidados que necesitaba el violín y se fue montado en su caballo, melodiando emes para adentro, regalado con una botella de vodka en una alforja, dos de licor de cerezas en la otra y habiendo prometido volver cuando Avram cumpliera los dos años.
Y así fue que, cuando se cumplió la fecha, apareció otra vez al fondo del camino, sosteniendo las riendas de un carro de campesino. Detrás del pescante, atado a la baranda de troncos, un potrillo oscuro trastabillaba sobre sus patas flacas. Tirados en el piso estaban los trozos de tiento que había roto tratando de saltar fuera para volver donde su madre. La yegua madre no había sido menos terca y había sido preferible dejarla seguir a su hijo a que se lastimara embistiendo y saltando cercos. Sonriendo cachazudo, el gitano anduvo el camino a Chechersk sintiendo el toc toc obcecado de la yegua detrás del carro.
La familia de Avram se asomó, cuando estuvieron seguros de que el carro había estacionado definitivamente a su puerta y que el hombre que saltaba del pescante era el gitano del violín. Todos abrieron la boca en una O de asombro y se olvidaron de volver a cerrarla.
Avram tenía un vago recuerdo del gitano, solo alentado por el violín que su madre, cada tanto, sacaba del estuche para que ambos le pellizcaran las cuerdas, las rozaran con el arco y lo volvieran a guardar, como se guarda una moneda de oro dejada en respetuoso recaudo. Se mantuvo detrás de la puerta y se escondió entre las polleras de su madre, reacio a confiar en ese hombre moreno tan rodeado de caballos. Una vez que el asombro se relajó y los Gúrvich se acordaron de cerrar la boca, las hermanas mayores corrieron para treparse al carro que el potrillito recorría a los saltos con sus patas finas y nervudas.
El gitano se apuró a desenganchar y acomodó una rampa por la que lo hizo descender, con la pericia propia de un mercader de caballos, antes de que se arrojara por su cuenta y el regalo se hiciera desgracia. Después levantó a Avram, lo besó, lo abrazó y lo revoleó por el aire. Avram se sintió bastante más en confianza de manera que no fue fácil impedirle que incursionara entre las patas del potrillo ni alejarlo, a él y a sus hermanas, de las grupas de la yegua, que había empezado a cocear, iracunda por los atrevimientos que se tomaban para con ella y con su hijo.
Finalmente el carro quedó a la puerta, la yegua atada a un árbol con el potrillo brincando a su alrededor y todos entraron a la casa. En el centro de la mesa empezó a humear el samovar para que pudieran entibiarse las manos, el garguero, la panza y el alma con varios vasos de té. Con criterio amplio, porque pensaba quedarse varios días, en la sinagoga se le hizo un lugar para que durmiera entre los forasteros.
Cada día se sentó en la casa de Avram, cerca del horno, después de que juntos extrajeran ostentosamente el pequeño violín del fondo del armario donde estaba guardado. Primero deleitó a las mujeres de la casa con agudos profundos y pizzicatos danzarines. Después se juntaba con Avram para que ambos franelearan amorosamente el instrumento, deslizaran las yemas de los dedos por el mango, sintieran el olor de la madera y para que el niño aprendiera, en la inocencia de su infancia, que no debía revolearlo ni estrolarlo contra el piso. Sus deditos muelles y rosados de la mano izquierda pisaban las cuerdas con diferentes dibujos mientras el gitano deslizaba el arco para poner en evidencia que los sonidos variaban y sonreía ante el asombro de Avram cuando notaba que las notas subían y bajaban, se apagaban o se quejaban, se entristecían, se alegraban y lloraban, todo seguido y según él cambiaba la posición de los dedos.
Elina Malamud
Nació en Avellaneda en 1947. Es Profesora en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, especialista en enseñanza de Español Lengua Extranjera, escritora y periodista. Entre sus obras publicadas se encuentran relatos de viaje editados por Txalaparta y Editorial Laertes y varias ediciones de Macanudo, primer manual para la enseñanza de la variedad del español del Río de La Plata, además de múltiples notas periodísticas entre las que cabe destacar las aparecidas en Página 12 y El Cohete a la Luna.
Compartir
Te puede interesar

Mujer, obrera y socialista
Por Mabel Bellucci

Sin cadenas
Por Sebastián Scigliano
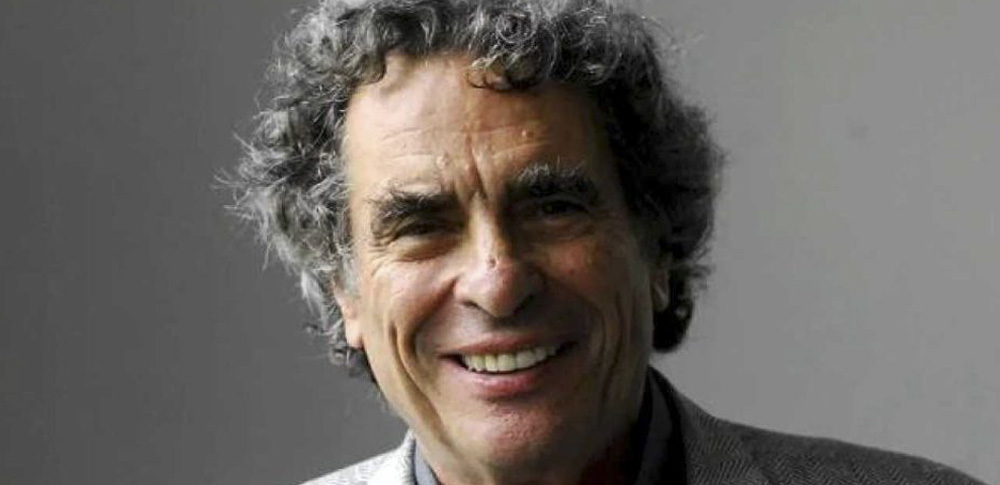
El hombre al que le gustaba pensar y hacer con otros
Por Manuel Barrientos
- Temas