23/09/2015
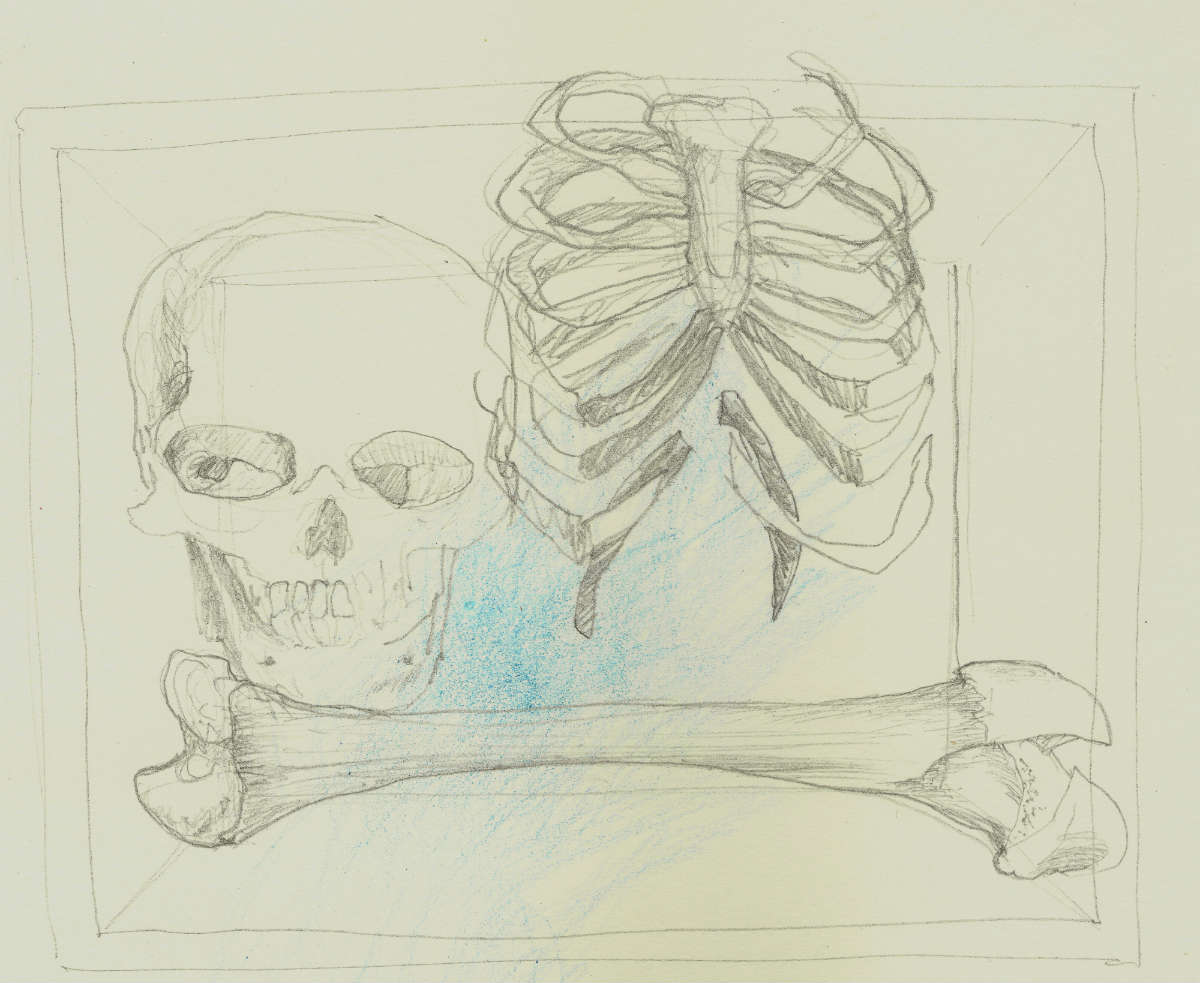
Ilustración María Giuffra/Caja
http://www.mariagiuffra.com.ar/
Estoy cerca de Pueyrredón y las Heras, a no mucha distancia de la sede de Antropólogos, y tengo casi una hora de tiempo hasta la cita con mi tía y mis primos, a las 13.30. Sin embargo, maldito traspié, recuerdo que no traje el chupete viejo de mi hijo, ese que quería incluir en la urna. Con ese olvido, se desatan los primeros malestares del día. Dudo mucho si volver a mi casa a buscarlo, o si en cambio es mejor desentenderse de tan forzado simbolismo. Hago un par de llamadas, tanteo reacciones, pregunto. Algo de esas respuestas me conducen al colectivo que me llevaría de vuelta a mi casa, que me haría deshacer el camino.
Camino unas cuadras, y ya estoy en la parada del 110. Lo espero unos minutos, pero justo cuando lo veo venir, evalúo una vez más si estoy haciendo lo correcto. Y ahí, tengo esta idea críptica: “No tiene sentido; el sentido es de los vivos” y con eso me contento. Cruzo la calle y tomo otro colectivo de la mano contraria, hacia Antropólogos. Prefiero claramente no apurarme, ir lo más tranquila posible, no angustiarme con una corrida innecesaria, total el sentido es de los vivos, y a él, mi papá, eso ya no le afecta. Si a mí no me resulta tan significativo, entonces no tiene justificación alguna. Esta conclusión me hace autoevaluarme como una persona cínica, sin creencias, sin fe. Me doy un poco de pena, y pienso que ambos gestos (el cinismo y la autopena) son rasgos de época. Mientras continúo en ese derrotero mental, busco entre mis cosas, en lo que llevo puesto, algo para dejarle en la urna, algo mío. Veo uno de mis anillos, y se me cruza esa opción, pero rápidamente siento que tampoco tiene sentido para mí, que soy la que está viva, y entonces también lo descarto. Al rato, busco por segunda vez en mi mochila, y encuentro el resto de un porta chupete, una cinta deshilachada, y me conformo con eso.
Me bajo a cinco cuadras del lugar, y atravieso una porción demencial de Once, a dos días de la Navidad. Ese entorno me resulta especialmente hostil, más que nunca, porque está en las antípodas del acompañamiento ambiental que necesitaría para un día como el de hoy. Detesto Once. Y tengo lamentablemente tres sedes fundamentales de mi vida en ese barrio: La obra social, la clínica de análisis, y la sede de Antropólogos.
Faltando ya dos cuadras, empiezo a aburrirme de caminar, y decido llamar a un amigo por celular. Hablamos del libro que estoy leyendo, y los dos coincidimos en halagos. Cuando estoy en la puerta de Antropólogos, y veo a mi familia tocar el timbre, le corto con la siguiente frase: “Te dejo, porque voy a ver a mi papá. Literal”.
“Literal” es la última palabra que le digo a mi amigo, y no espero su réplica. Me siento muy superada y canchera de poder hablar en esos términos y no adivino en ese momento el efecto demoledor que tendrá tal actitud unos minutos después.
Entramos. Todos nos reciben con sonrisas y amabilidad. Es un lugar muy agradable y siempre te tratan bien, con cariño y cierto respeto. Nos sentamos medio segundo a esperar, pero rápidamente nos dicen que podemos bajar “a verlo”. Yo hago unos chistes bobos, me río. Pregunto, “¿Tan pronto?”, pero mi familia parece estar en otra sintonía. Los percibo concentrados, enfocados, listos. Ante mi titubeo, acordamos que mejor me quedo arriba con mi sobrino, y antes de que lo metan en la urna, a mi papá, a sus restos, a lo que quedó de él, me avisan para que baje. Creo que eso es en lo que quedamos. Eso es lo que yo entiendo.
Nos dejan solos, con una de las secretarias. El tiempo pasa rápido, porque tengo que contestar una llamada urgente. Me siento dispersa, evasiva, un tanto fastidiosa. Me doy cuenta de que no puedo seguir esquivando la situación, y entonces empiezo a prepararme en paralelo. Finjo un poco: estoy jugando con mi sobrino, leo el cuentito, pero a la vez caigo en la situación en la que estoy.
Al cabo de lo que para mí son diez minutos, la veo entrar a mi tía. Me dice que va a lavarse las manos y que después ya puedo bajar.
Bajo. Bajo un piso por escalera. Entro. Pregunto dónde es. Alguien me indica. Todos hablan despacio, con cuidado, como si uno fuera un ser endeble, a punto de quebrarse. Yo avanzo lento. Doy un paso, después otro, hasta que los veo. A mi prima y a mi primo, y a uno de los antropólogos. Al principio, no entiendo lo que está pasando, porque no veo otra cosa que a ellos y una camilla vacía, con una urna encima. En realidad, es una caja, de madera, lisa y sobria, pero desde ya sé de qué tipo de caja se trata, no estoy tan atontada como para no reconocerla.
Subimos. Y ya en la oficina de la mesa grande, esa oficina donde nos dieron la noticia de que lo habían encontrado, a él, a mi papá, me animo a manifestar que me hubiera gustado verlo. Por esa frase, quiero decir concretamente que me hubiera gustado verlo entero, armado, sus restos. Intentar reconstruir sus dimensiones.
Me acerco y ahí puedo ver que ya está guardado, mi papá, sus restos, lo que quedó de él. No veo más que una caja y una manta que cubre su contenido. Me quedo un poco atónita. Siento que algo se me escapa, otra vez. Me late el corazón cada vez más fuerte, pero atino a sujetar mi porta chupete y blandiéndolo en el aire les pregunto ¿dónde lo pongo? Y me dicen adentro, o eso creo escuchar.
Entonces me animo, y finalmente me arrogo la atribución de correr esa manta y de meter mi mano. Me arrogo el derecho de meter mano, de abrir, de tocar, de no permitir que lo cierren sin dejármelo ver, al menos parcialmente, al menos ya guardado, desarticulado, metido en desorden en esa caja de madera neutra.
Soy un manojo de nervios y confusión y odio a todos los que están en esa pieza y en el mundo. No entiendo qué tengo que hacer, pero trato de darme ordenes internas. Percibo que mi estado no se nota desde afuera, que todavía tengo cierto control, y entonces contengo mi emoción y me tranquilizo un poco, mientras dejo apoyada mi mano en su cráneo, como si suspendiera una caricia. Veo lo que tiene escrito la etiqueta del porta chupete de mi hijo, “Minimimo”, y eso no es ya una marca de ropa, sino el rótulo de la acción que estoy realizando.
Pero otra vez me doy cuenta de que estoy en un registro diferente al resto. Así lo siento. Veo unas manos que apuran la cosa, y tapan la urna. Me hubiera quedado un buen rato quieta, con la mano en su cabeza. Me hubiera quedado un buen rato sola. Pero no atino a decir nada. Yo, que soy una desbocada, no atino a abrir la boca y dejo que las cosas pasen y sigan ese curso. Que me arrastren, que me lleven puesta.
Subimos. Y ya en la oficina de la mesa grande, esa oficina donde nos dieron la noticia de que lo habían encontrado, a él, a mi papá, me animo a manifestar que me hubiera gustado verlo. Por esa frase, quiero decir concretamente que me hubiera gustado verlo entero, armado, sus restos. Intentar reconstruir sus dimensiones. Con todo el cuerpo metido en una urna no puedo pensar en nada; armo las metáforas más horrendas: un muñequito inerme en una caja de regalos, una bolsa de gatos, cualquier cosa. Literalmente cualquier cosa se me cruza por la cabeza, siempre que sea fea. Pienso en que otra vez tengo drama para cortar, que todo me sale sesgado, que no puedo tener sensación de adecuación alguna.
Sin solución de continuidad, alguien dice que debajo de sus restos, está su ropa. Pregunto ¿qué ropa? ¿qué ropa?. La que tenía cuando murió, responden. Y entonces no puedo más estar callada y en un murmullo ahogado susurro: ahora sí me va a agarrar… un ataque, me siento muy mal. Me quiero morir, no pude verlo, nunca voy a poder ver esa ropa, nunca voy a poder ver… nada… etc etc etc etc etc
Lo digo, y la resonancia de todo lo que digo me vuelve. Les vuelve a todos. Es algo incómodo, doloroso para decir y para escuchar. La hija no pudo ver al padre. Es un drama más. Una capa de drama que se adhiere al núcleo que de por sí era duro. Quiero salir de ese lugar, pero la angustia es enorme. Ahora sí que estoy al borde, ahora siento el derrumbe, ahora se me caen las lágrimas, ahora quiero desvanecerme.
Mi estado genera un foco de atención. Se decide hacer algo. Se ubican en torno a mí, y me preguntan qué quiero hacer. Pienso como en un eco ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Entiendo, a pesar de la culpa y de la confusión, que no puedo hacerme cargo de decidir, pero el dolor es tan grande que atino a decir que sí quiero ver su ropa, mientras pienso “al menos eso”.
Estoy frente a la urna, en la sala principal de la mesa grande, y ahí nomás abren la caja y sacan de abajo una bolsa con ropa sucia, llena de barro seco. Barro de los años 70.
La abro. Lo primero que toco son un par de medias. Toco sus medias. Siento el fetichismo fluir como una corriente vital. Me alivia un poco. Ahora sí puedo pensar en algo, y hago mi intento rápido de reconstrucción. Toco sus medias y pienso en sus pies, y no puedo creer que esas medias existan. Comento algo al respecto, y el antropólogo dice que gracias a ellas, los pies lograron ese alto grado de conservación. Esas medias azules… Son la gran alegría del día.
El momento pasa, y algo me da la sensación de que ya está. De que no es un templo ni un ritual; es esto que se improvisó acá, en la sala principal de Antropólogos, porque vieron que yo me estaba descompensando.
Me conformo con eso, aunque sea estos minutos.
*Carla es hija de Carlos José Crespo, fusilado y desaparecido en el ataque del ERP al Batallón de Arsenales Domingo Viejobueno, de Monte Chingolo, el 23 de diciembre de 1975.
*Del blog de Carla Crespo http://pequebucrespocarla.tumblr.com/
Compartir
Te puede interesar
- Temas
- Dictadura
- Militancia
- HIJOS


