16/06/2021
Anticipo del libro "Francisco Urondo. La exigencia de lo imposible"
Mendoza y después
Por Osvaldo Aguirre
A 45 años de su asesinato, el 17 de junio de 1976, compartimos un anticipo de Francisco Urondo. La exigencia de lo imposible (Ediciones UNL, Universidad del Litoral), biografía sobre el poeta y militante revolucionario Paco Urondo, a cargo del también poeta y periodista Osvaldo Aguirre. “Mendoza y después” es una crónica que indaga tanto en la sucesión de los hechos que terminaron en la muerte de Urondo, como en sus repercusiones inmediatas. También nos propone una lectura en perspectiva que busca derrumbar algunos mitos que hasta el día de hoy se sostienen. Las tensiones dentro de las organizaciones guerrilleras, el rol de los intelectuales y las perspectivas revolucionarias, son algunos de los tópicos que Aguirre se encarga de complejizar. El libro llegará a las librerías hacia fines de junio.
En su juventud había recorrido la provincia. Entonces acababa de casarse, escribía poemas, hacía títeres. Un cuarto de siglo después, Francisco Urondo vuelve a Mendoza con otra mujer, Alicia Raboy, una beba de diez meses, Ángela, y un grado en Montoneros: responsable de la regional Cuyo.
Corren los primeros días de mayo de 1976. El viaje a Mendoza es un despropósito: en medio de la represión, cuando la regional está devastada por las detenciones y los asesinatos de sus integrantes, Montoneros imagina que puede reconstruir su organización. Un militante que hasta ese momento actúa como periodista y vocero de prensa no parece el más indicado para semejante misión. No solamente porque no responde al perfil ortodoxo del cuadro militar, sino por razones de seguridad: Urondo es un personaje público, conocido.
En la novela Los pasos previos ya había previsto una situa¬ción en la que el nombre y los reconocimientos no protege¬rían a los escritores de la represión. En esos días, durante la madrugada del 5 de mayo, un grupo de policías y militares de civil secuestra en su casa a Haroldo Conti, de quien es amigo.
Le pide a la organización que no lo destinen a Mendoza, y la organización le responde precisamente con un traslado a esa provincia. La orden es también una sanción en la que las razones burocráticas son una coartada: lo que se castiga es la disidencia ideológica, el cuestionamiento de la disciplina, la condición intelectual.
Urondo convoca a su familia para una reunión de despedida. Parece sereno, alegre, como siempre; pero no puede disimular la tristeza, la preocupación. Beatriz, su hermana, demora porque en el camino descubre que un auto la sigue y toma un desvío. Al llegar lo nota nervioso, más efusivo que de costumbre: «Nos abrazaba muy fuerte. Quería hacerse el gracioso, pero no le salían los chistes», recuerda, más tarde.
No puede decir a dónde va, pero Beatriz tiene una sos¬pecha porque al pasar menciona un lugar con montañas. Urondo le hace un gesto de silencio y, llevándola aparte, le pide que cuide a Claudia y a Javier, sus hijos mayores, que tome precauciones si tiene que dar una mala noticia a sus padres; la abraza, llora.
La reunión es una falta a las normas de seguridad de Montoneros. Se supone que en la clandestinidad los militantes no se encuentran con sus familiares. Se supone, también, que la misión debe permanecer en secreto, pero Urondo se las confía a sus hijos, a los amigos a los que cita en su casa, aunque diga que tiene un pasaje para Europa, y sus amigos simulen creer en la mentira. Está convenci-do de seguir un camino sin retorno, pero también de que no tiene otra posibilidad porque «no es de los que se van», como le dice a su hermana. Sin embargo, su estado no es muy diferente del «desplome moral y político» que obser¬va José Aricó en Roberto Quieto poco antes de su captura: «sin posibilidad de cambiar una situación en la dirección del movimiento, desconfiando profundamente de lo que ese movimiento estaba diciendo, pero obligado a defender cosas absurdas».
Viaja a Mendoza con documentos falsos. El contacto es Emma Renée Ahualli, una tucumana que inició su militancia en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FAR, como Urondo. Pero se presentan entre sí con sus nombres de guerra, Ortiz y Soledad.
Urondo compra una casa en San José, en el distrito Guaymallén, contiguo a la capital de la provincia. Alicia Raboy llega unos días después con Ángela y el 9 de junio escribe una carta a sus padres: les cuenta que la casa ocupa una esquina, tiene un fondo amplio y es luminosa; todavía están instalándose, les hace falta ropa de invierno. La carta se atiene a esas novedades, pero también incluye un comen¬tario sobre una noticia publicada en los diarios de la fecha: el asesinato de Salvador Akerman, un médico que había sido secuestrado ante la vista de testigos en su clínica de Morón, cinco días antes. La referencia es extraña porque introduce el clima de época de manera aparentemente casual («Leyendo el diario de hoy…») entre dos párrafos en los que Raboy habla acerca de cuestiones hogareñas.
«Cuyo era una sangría permanente desde 1975, no se la podía poner en pie», escribe Rodolfo Walsh apenas unos meses después. La llegada de Urondo significa también un enroque: el anterior responsable de la regional, el médico sanjuanino Raúl Alberto Rossini, bien conceptuado por la conducción montonera, es trasladado a su vez a la ciudad de Buenos Aires. Un militante caído en desgracia en lugar de otro que es el símbolo del cuadro al que se respeta y al que se destina como interventor en la Columna Norte, un sector que plantea críticas frontales a la conducción.
El 12 de junio, Urondo se entera a través de Ahualli de que la policía detuvo a un integrante de la célula, el abogado Jorge Enrique Vargas. Tienen que evacuar la casa operativa donde guardan armas y documentos, en la calle Emilio Zola 362; quedan en una cita el jueves 17 de junio a las seis de la tarde en un tramo de cinco cuadras de la calle Guillermo Molina, de la localidad de Dorrego. Se encontrarán además con Martín, como conocen a Rosario Aníbal Torres.
Entre el 13 y el 14 de junio el Departamento de Informaciones de la policía mendocina detiene a Torres, un integrante de Montoneros que provoca odio especial entre los represores por su pasado como policía. En realidad, no es un integrante de la fuerza sino un militante del peronismo de base al que el gobernador Elías Adre designó en 1973 jefe de policía en San Martín, pequeña localidad del norte de San Luis donde la organización tenía un campo de entrenamiento.
Torres había sido desplazado en 1974, al quedar al descubierto su relación con la guerrilla, y desde entonces vivía en Mendoza.
La modalidad de la cita consiste en caminar a lo largo del tramo convenido y hacer contacto después de chequear las condiciones de seguridad. Urondo llega antes, con Alicia Raboy y Ángela, en un Renault 6, y encuentra a Ahualli en la primera cuadra del recorrido.
Ahualli sube al asiento trasero del auto. Urondo le presenta a Alicia, que lleva en brazos a Ángela, y le pide que preste atención, porque hicieron ya una pasada de ida y vuelta y siente que algo está mal.
Se dirigen hacia la Avenida Costanera. Observan a una pareja de enamorados en una esquina. Hay barrenderos fuera del horario habitual de trabajo y vecinos que charlan en la calle. Son policías disfrazados y les llaman la atención, pero todavía no saben que están en medio de una trampa. Ahualli tiene un sobresalto cuando distingue un Peugeot 504 de color rojo que está estacionado; es su propio auto, el que utilizó para ir a Ezeiza el 20 de junio de 1973, día del regreso de Perón a la Argentina, y del que se apropió la policía mendocina en diciembre de 1975. Al pasar observa que hay tres hombres de civil en el vehículo, dos adelante y el otro atrás. El que está en el asiento trasero tiene una gorra que le tapa un poco la cara, pero Ahualli lo reconoce en el acto: es Torres.
La cita está cantada, le dice Ahualli a Urondo. Tienen que escapar.
Los policías no saben cuál es la marca del auto que esperan pero sí el color, verde claro, y advirtieron la ida y vuelta anterior del Renault 6. Lo ven pasar, entonces, por tercera vez y se inicia una persecución. Urondo acelera un vehículo que no puede ir muy rápido, que corre contra otros tres —el Peugeot y dos vehículos policiales tampoco identificados— más potentes. Hace tres cuadras y dobla hacia el norte, busca el canal que marca el límite de Dorrego y que puede ser una vía de escape hacia el centro de Mendoza. Pero no logran orientarse, dan vueltas en redondo, y los policías comienzan a disparar.
Alicia Raboy pone a Ángela en el piso del auto, para resguardarla del tiroteo. Urondo dobla en casi todas las esquinas y cruza los semáforos en rojo; le alcanza una pistola calibre 45 a Ahualli y él contesta el fuego de los perseguidores con un revólver, sobre la mano del volante. En un cruce de calles choca contra un Rastrojero, y aun así continúa la carrera. El enfrentamiento se sucede a lo largo de treinta cuadras, hasta que se quedan sin proyectiles.
Los policías disparan una ráfaga de ametralladora que destroza la luneta trasera del auto. Urondo pregunta si hay alguien herido y Ahualli contesta que tiene un roce de bala, un surco de sangre en la pierna; entonces frena en la esquina de las calles Remedios de Escalada y Tucumán y les dice a las mujeres que se bajen, porque tomó una pastilla de cianuro y siente los efectos.
—¿Por qué hiciste eso, papi? —dice Alicia Raboy, aturdida, antes de bajar con Ángela, según ha contado muchas veces Emma Ahualli.
Urondo les pide que se apuren. Se queda al volante del Renault 6. No tiene proyectiles y la policía se acerca. Un cabo de aspecto simiesco, Celustiano Lucero, abre la puerta del auto y le pega un culatazo en la nuca con su pistola, tan fuerte que lo envía al suelo.
Las mujeres corren en distintas direcciones. Raboy le pide a un vecino que tenga a Ángela, sube una escalera, se encierra en la dependencia de un corralón; Ahualli sigue las indicaciones de otro vecino, se mete en un conventillo, trepa una pared, sale a un descampado y toma un trolebús que la lleva de vuelta al lugar donde quedó el Renault 6 en el que andaban, pero finalmente se salva.
Urondo está muerto, en la calle.
Los hechos comienzan a circular a través de dos versiones. Una es oficial, la que se hace pública a través de un comunicado de prensa del Tercer Cuerpo de Ejército que lleva la firma de Luciano Benjamín Menéndez. «Delincuente subversivo fue abatido en Mendoza», anuncia el diario Los Andes el 19 de junio de 1976. La crónica —una transcripción que no agrega ni quita una coma del comunicado— consigna que una mujer logró escapar y que en el interior del auto «fue dejado abandonado un niño de aproximadamente un año», al que «usaron como escudo para llevar a cabo sus intentos asesinos»; Ángela será rescatada por Beatriz Urondo en la Casa Cuna de la capital provincial; la información oficial alude a la fuga de Ahualli —detalla que fue herida—, pero no menciona a Raboy, que es llevada al Departamento de Informaciones de la policía, luego a la casa que compartía con Urondo para preparar la ropa con la que su hija ingresa a la Casa Cuna, y desde entonces permanece desaparecida.
La segunda versión es la que corre entre los militantes. Claudia Urondo llama por teléfono a su tía Beatriz y la cita en una confitería de Buenos Aires. Su esposo, Mario Koncurat, es el que transmite la noticia después de pedirle a Beatriz que no manifieste ninguna emoción, para no provocar sospechas. La hermana tiene que viajar a Mendoza para recuperar el cuerpo de Paco, como lo llaman, y evitar así que sea enterrado en una fosa común. Javier Urondo también participa en la reunión.

Francisco “Paco” Urondo
A principios de julio, mientras Beatriz Urondo y Teresa Listingart, la madre de Alicia Raboy, arriban a Mendoza, Emma Ahualli toma un tren en el interior de la provincia y viaja a Buenos Aires. Apenas llega recibe la orden de redactar un informe sobre lo sucedido. También se encuentra con Claudia Urondo. Los hijos de Paco no tienen domicilio fijo, por el avance de la represión: «Cada día era un parte de caídos y de estructuras que se deshacían. A veces había que levantarse a las 12 de la noche y cambiar de casa», recuerda Javier Urondo. Es lo que ocurre el 17 de julio, cuando se enteran de la captura del periodista y militante montonero Enrique Jarito Walker y se mudan a la casa de Graciela Murúa, la madre.
El comunicado militar sobre los hechos de Mendoza se publica también en la prensa porteña. Urondo sigue sin ser identificado, como es habitual con las víctimas del terrorismo de Estado. Pero el informe que escribe Ahualli circula en los ámbitos de la conducción y trasciende entre los compañeros de militancia. Con el tiempo y la multiplicación de homenajes y recuerdos, esa versión instala la certeza de que Urondo murió después de tomar la pastilla de cianuro.
Las biografías, las crónicas, los relatos históricos consagraron esa versión. La conducción de Montoneros había prescripto después del «juicio revolucionario» a Roberto Quieto el uso de la pastilla de cianuro para que los militantes no se entregaran con vida. Las resoluciones del proceso se difundieron en un comunicado del 12 de febrero de 1976; más allá de los cargos que le atribuyeron formalmente, Quieto fue condenado «por cantar en la tortura, por delación», como dice más tarde Mario Firmenich. «En una guerra de esas características el pecado no era hablar, sino caer», según la frase de Walsh; su hija María Victoria llevaba siempre encima la pastilla, «la misma con la que se mató nuestro amigo Paco Urondo, con la que tantos otros han obtenido una última victoria sobre la barbarie».
En octubre de 1976 la revista Evita montonera despide a Urondo con «una semblanza escrita en forma de carta» por Rodolfo Walsh y publicada sin firma; el autor es identificado como «un compañero que lo conoce bien» y basta con esa referencia. El texto aparece junto con «Carteles», uno de los poemas que integraban el libro Cuentos de batalla, entonces en preparación y parcialmente recuperado a la muerte de Urondo.
Walsh le habla a Urondo y le dice que ante la noticia de su muerte se ha preguntado «qué es lo importante de tu vida y de tu muerte, qué cosa te distingue, qué ejemplo podríamos sacar». Y la respuesta está ajustada al orden de la militancia: Urondo es un ejemplo de intelectual que renuncia a su condición para integrarse a la lucha armada; en lugar de «esos grandes escritores que eran tus amigos» prefirió a «los hombres del pueblo».
La primera asociación que provoca Urondo, dice Walsh, es una frase del poeta guerrillero checo Julius Fucik: «Recuérdenme siempre en nombre de la alegría». En otra carta, una carta privada a la que titula «Diciembre 29», vuelve a referirse a la muerte de Urondo. El primer texto es público y anónimo, la autoría de Walsh es explicitada más tarde por Juan Gelman; la otra permanece entre sus papeles y circula entre algunos allegados a fines de 1976, con críticas a las decisiones de la conducción montonera.
Las diferencias entre ambos textos son más profundas. «Diciembre 29» está en continuidad con la «Carta a mis amigos», que Walsh habría escrito cinco días antes para contar las circunstancias de la muerte de su hija María Victoria Walsh. El texto critica la política de Montoneros en el sector de prensa y la caracterización que hizo la conducción del golpe militar de 1976. El traslado de Urondo, dice en particular, «fue un error»; el propio Paco viajó a Mendoza «temiendo lo que sucedió». Como hace en la carta sobre la muerte de su hija, Walsh puntualiza el momento en que se entera del hecho: «En junio, una mañana entró Juan [Héctor Talbot Wright] y dijo: “Lo mataron a Ortiz”».
Walsh suponía que Urondo estaba en Europa, no había podido asistir a la despedida de los amigos. A diferencia de la semblanza en Evita montonera, en sus papeles analiza con cierta frialdad el hecho, en términos políticos: «El Paco duró pocas semanas —escribe—; su muerte, dijo Roberto, se produjo en un contexto de derrota, por el mecanismo que nos ha resultado familiar: las caídas en cadena, las casas que hay que levantar, la delación, finalmente la cita envenenada».
El texto que escribe para Evita montonera es, en cambio, un homenaje cargado de emoción y afecto. Y también tiene fines de una propaganda dirigida al conjunto de los militantes, ya que se trata de mantener en alto la moral, ratificar la confianza en el triunfo de la revolución y, según los términos de la dirección de la revista, esclarecer «el papel jugado por los compañeros en el proceso revolucionario». El mismo número incluye una semblanza de Carlos Caride, fallecido en otro enfrentamiento, y tributa la contratapa a los muertos del 29 de septiembre de 1976 en la casa de Corro 105, entre ellos María Victoria Walsh. «La agudización de la ofensiva de aniquilamiento del enemigo impide evocar aquí a todos los compañeros caídos», advierte el editorial de la revista.
La semblanza de Urondo no menciona la cápsula de cianuro, pero sienta las bases de una figura que empieza a ser construida en términos de entrega y disposición para la muerte. «Pudiste irte. En París, en Madrid, en Roma, en Praga, en La Habana, tenías amigos, lectores, traductores. […] Preferiste quedarte, despojarte, igualarte a los que tenían menos, a los que no tenían nada», escribe Walsh. El recorte biográfico selecciona los hechos de la militancia: la incorporación a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el período en prisión durante la dictadura de Lanusse, el libro La patria fusilada, el paso por el diario Noticias y, como una especie de condecoración, el reconocimiento de que «como jefe militar, impulsaste el rescate de los restos de Aramburu».

Paco iba al volante de un viejo Renault 6 en el momento de su asesinato
No hay menciones a las sanciones que recibió Urondo. La muerte lo redime —con su aparente obediencia al mandato de no caer con vida— y termina por definir a un modelo revolucionario, un militante disciplinado: «El Partido Montonero te señaló nuevos puestos de combate. Fuiste a ocuparlos simplemente. Estabas seguro de la victoria final, como estamos todos».
No es esa la impresión que deja Urondo al irse de Buenos Aires, como el propio Walsh anota en «Diciembre 29», por lo que no habría que descartar posibles interpolaciones de los editores. Urondo, además, había preservado un margen de libertad y de desobediencia, e incluso la publicación de «Carteles» resiste al estereotipo militante al que apunta Evita montonera. El poema da voz a un «viejo soldado» que rememora su antigua postura ante la vida y su disposición para continuar la batalla en que está empeñado, pero no supone exactamente una renuncia: «Antes/ estaba enamorado de la vida, ahora/ he comenzado a amarla con todo/ su odio». Y en el final pone en boca del personaje una reafirmación de vitalismo, un guiño cómplice que afloja cualquier solemnidad: «Ahora/ puedo morir en paz, aunque/ sería mejor que esto ocurra dentro de mucho tiempo».
La frase de Fucik que cita la semblanza está tomada de Reportaje al pie del patíbulo, un libro de lectura corriente en el marco del militarismo de la conducción montonera y del trato cotidiano con la muerte que supone la lucha armada. Las despedidas de militantes, las cartas, mensajes y escritos dedicados a los hijos, las parejas, los amigos, con la convicción de que marchaban a la muerte eran habituales, y en ese sentido podrían observarse algunos poemas de Urondo y la reunión familiar antes de viajar a Mendoza. «No te hacías ilusiones sobre la supervivencia personal —afirma la semblanza—. En todo caso estabas preparado para la muerte, como las decenas de muchachos y muchachas que se juegan diariamente en una pinza, en una operación». Urondo termina por ser un ejemplo para los lectores de Evita montonera, también militantes destinados a la línea de combate: «y sí, vos podías morir, como todo lo que se ofrece en sacrificio para que la Patria viva».
Apenas tres años antes, Urondo había sido detenido por la policía bonaerense y su captura había desatado una sucesión clamorosa de reclamos. Escritores, periodistas, actores y cineastas exigían su libertad en el país, en América Latina, en Europa. Julio Cortázar lo visitaba en la cárcel. Los diarios publicaban solicitadas y recordaban su trayectoria en la literatura y el periodismo. Pero su muerte, hizo notar Ángel Rama en un artículo publicado en El nacional de Caracas el 4 de enero de 1977, está rodeada en cambio de un silencio extraño: «Silencio cargado de la incomodidad de unos, de la culpabilidad de otros y que alguien debe romper. Porque Francisco Urondo no fue asesinado por las bandas fascistas, ni desapareció de su casa, ni fue ilegalmente torturado; no, en su caso no concurre ninguna de las coartadas del espíritu liberal. Su muerte nos pone desnudamente frente a la realidad de la guerra civil».
El presunto suicidio agregaba un matiz ominoso, abría una especie de agujero negro donde se perdía una experiencia que precisamente había estado dedicada a exaltar la vida, «lo mejor que conozco», según uno de sus poemas más citados. El escritor español Eduardo Tijeras acusa el impacto de la noticia en ese sentido, en un artículo publicado el 15 de septiembre de 1976 en La gaceta literaria, de Madrid: «Yo a Francisco Urondo le conocía —dice—. Era de esos amigos a los que no se ve en muchos años —nueve o diez, por lo menos— y de los que se conserva una memoria entrañable, pues si algo da la vida con generosidad es un temperamento como el de Urondo, vitalísimo, implacable con los dones de la vida, ya sea la buena salud, los viajes internacionales, los amores deflagrados, el trabajo, el tumbar a cualquiera bebiendo». Tijeras recuerda «el tono dulce santafesino» con el que hablaba Urondo y se excusa de referirse a los detalles de la muerte, que dice haber conocido a través de la agencia de noticias Ancla, por la incredulidad que le produce —«todavía espero que Urondo aparezca de pronto, como era habitual hace años, y nos vayamos a tomar una copa»— y también porque entraña algo de tabú, como si se hubiera revelado algo intratable.
Los militares borran su nombre en los partes de prensa y del mismo modo intentan hacer de él un desaparecido, aunque Beatriz Urondo obtiene el cuerpo en la morgue policial y vuelve con él a Buenos Aires, como NN, para su inhumación en la bóveda familiar, en Merlo. La muerte en combate del oficial primero Urondo —como lo designa Evita montonera— se ajusta a las normas de una organización que ordena a sus militantes que no se entreguen con vida. La imagen del poeta combatiente quedará rubricada con una frase célebre: «empuñé un arma porque busco la palabra justa». Una declaración que no está en ninguno de sus textos y que, a fuerza de repeticiones, de sobreentendidos, se vacía de sentido, se reduce a una justificación.
El juicio por el asesinato de Urondo y la desaparición de Raboy, entre otros delitos de lesa humanidad perpetrados en Mendoza, concluyó en 2011 con las condenas de cuatro policías y un militar y la prueba de que Urondo no se suicidó. La causa de muerte fue un golpe en la nuca, el culatazo que le aplicó el policía Lucero con una pistola 9 milímetros «porque a mi parecer estaba recargando su arma», según su declaración. «Queda claro que no hubo ningún signo de envenenamiento», dijo el forense Roberto Bringuer, que hizo la autopsia. Pero la versión de que tomó la cápsula de cianuro persiste y se repite en nuevas publicaciones.
Urondo quiso cubrir la fuga de su mujer, su hija y su compañera y les dijo que había tomado la pastilla «para que nos fuéramos, para que no nos opusiéramos», como comprendió finalmente Ahualli. La versión del suicidio borró ese gesto y puso en su lugar otro completamente distinto: el del militante que obedece a su organización hasta un punto de ceguera absoluta.

Tapa del libro Francisco Urondo. La exigencia de lo imposible de Osvaldo Aguirre
El juicio también reparó la memoria de Rosario Aníbal Torres: no había vuelto «al primer amor», según una desdichada frase muy repetida en alusión a una presunta complicidad con los represores; por el contrario, sufrió tormentos brutales y el encarnizamiento de los torturadores, y sigue desaparecido.
Las últimas palabras de Urondo tenían un sentido que llevó muchos años comprender. «Paco nos inventó que se había tomado la pastilla. Fue un invento para que nos fuéramos. Me pudo haber dicho que me quedara yo, si estaba herida. Pero dijo que ya se sentía mal, para que pudiéramos escapar», recuerda Ahualli.
Volver sobre la vida de Urondo requiere esa aclaración como punto de partida, no solo para precisar un hecho trascendente y porque el supuesto suicidio desdibuja su asesinato en manos de policías y militares sino porque esa versión no deja de proyectarse y de ensombrecer su vida y el análisis de su obra, en busca de antecedentes y prefiguraciones de un sacrificio que no fue tal como se lo suele contar.
La muerte de Urondo no sucedió como la ceremonia lúgubre que describen memorias idealizadas de la militancia. Fue un asesinato. «Está excluido el torpe desdén, pero también la exaltación romántica del héroe», advierte tempranamente Ángel Rama. Y su vida tampoco se reduce a un período, a una imagen, a unas palabras.
El culto del poeta combatiente oscurece la vida y la obra de Urondo, desconoce el conflicto y las tensiones que atravesaron una militancia política y pulveriza una experiencia literaria particularmente compleja y cargada de matices. No se trata de negar ninguna circunstancia sino de seguir a Urondo en todo su recorrido.
Osvaldo Aguirre
Poeta y periodista
Compartir
Te puede interesar

Mujer, obrera y socialista
Por Mabel Bellucci

Sin cadenas
Por Sebastián Scigliano
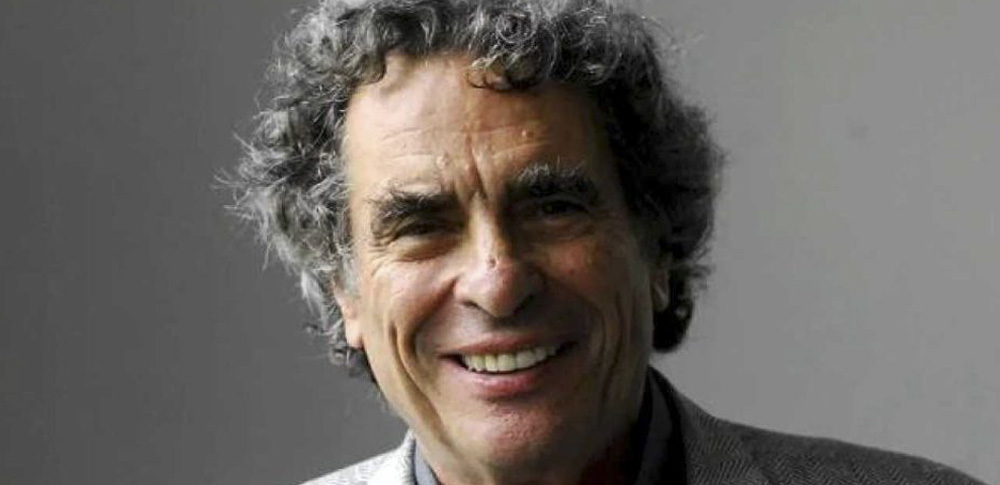
El hombre al que le gustaba pensar y hacer con otros
Por Manuel Barrientos
- Temas