23/02/2021
Streams of love
Por Cristina Feijoo
En 2017, lxs trabajadores del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti organizamos una muestra gráfica llamada “Exilios. Memorias del terrorismo de Estado”. El cuento de Cristina Feijoo que aquí publicamos fue incluído entonces como parte de una serie de testimonios que conformaron la muestra.

Reencuentro de Cristina Feijoo y su hija Andrea en el aeropuerto de Växjö en marzo 1980. Suecia. Foto: Archivo familiar Cristina Feijoo
Pongo un pie en el primer peldaño y la escalera mecánica gime y despierta con un zumbido que se volverá constante. Apoyo el otro pie un segundo antes de que eche a andar, y el ruido a engranaje adormilado, resistente a la marcha, sea la banda de sonido que acompañe para siempre este recuerdo.
Estoy de espaldas a la cúspide que irá engullendo los escalones metódicamente, y el primer ronroneo del metal me ha impulsado hacia adelante, hacia la mano extendida de María que acabo de dejar escapar entre mis dedos. Miro el dorso de su mano, sus dedos ligeramente abiertos, la piel mate que se pierde bajo el pulóver y la forma de aproximarse el dedo anular al dedo medio, una distancia no simétrica a la distancia que separa el anular del meñique. Ese centímetro de separación entre su dedo anular, algo curvado en la última falange, y su dedo medio, hacen que la mano de María sea única, se proyecte en el tiempo o al revés, lo condense. Deje fuera todo lo que no sea su pura existencia.
Su mano es, simultáneamente, la mano de la niña que se extiende hasta el escaparate de las golosinas, las reclama tercamente, y la mano de sus doce años que, apoya contra el vidrio de los locutorios, deja una impresión blanca, una huella que se borra en el instante en que me siento en el taburete y me inclino, aspiro el olor ácido y húmedo, repulsivo, del metal del micrófono por donde voy a saludarla antes de que vuelva a poner su mano en el vidrio, la compare con la mía y juguemos al espejo con los dedos mientras hace morisquetas, se ríe o se señala el pulóver que le tejí y que lleva puesto ese día. En algún momento girará su cabeza hacia la celadora, aguardando un momento de distracción para atornillarse el índice contra la sien, insinuando que la celadora está loca. Se ríe nerviosamente y me mira con ojos brillantes. Yo también estoy nerviosa y me río metiendo la cabeza entre los hombros con una picardía infantil.
Somos, como siempre, cómplices. Nos burlamos del peligro. Hemos convivido con él largo tiempo y conocemos sus reglas, nos es familiar el sabor a adrenalina contra el paladar reseco, la velocidad impetuosa de la sangre, el sudor caliente, los ojos brillantes. Nos reímos porque el peligro real no está afuera de nosotras. Está dentro, en cosas como la distancia que va tomando ahora su mano de la mía, que en unos momentos más aferrará la valija allá arriba. Dos o tres escalones después, ella mantiene la mano extendida. La ha dejado a disposición de mi mirada, ha percibido que todo su ser está allí. Lo ha comprendido con la magnética sabiduría que nos unió desde que mamó por primera vez y una red de incalculable silencio partió de mis pechos a su boca, y de vuelta, en un flujo de materia exquisitamente sutil que prevaleció, para siempre, sobre las palabras.

Primeras vacaciones juntas en Grecia, 1982. Foto: Archivo familiar Cristina Feijoo
Hemos nadado suave y tranquilamente en esa corriente de gestos, tercos silencios y guiños de milésimas de segundo, sabiendo cada vez y para siempre todo lo que había que saber. En el fondo nunca creímos en las palabras, en la justicia de torcer con palabras la voluntad de la otra.
Ella ha dejado su mano extendida, y la distancia de los cuatro o cinco escalones dentados que me alejan, la asemeja más a esa mano sobre la almohada, contigua al chupete y al pelo revuelto, y es sin embargo idéntica a ésta que dejé deslizarse enteramente cuando dije me vuelvo a Argentina, y ella me quedo en Suecia y ambas supimos que eso era lo que habríamos de decir y por qué, cuando llegara el momento. También sabíamos que allí estaba, por primera vez, el peligro real, el final de las complicidades.
Su mano, esta mano de diecisiete años que no es joven porque nunca fue niña, se aleja. No nos hemos mirado a los ojos para despedirnos. Hemos apretado el paso a lo largo del pasillo del aeropuerto cambiando frases cortas, acostumbradas como estamos a no dejarnos desbordar, a ser duras porque no sirve llorar, aunque sepamos y juguemos a ignorar que el llanto vendrá después, a solas. Hemos cambiado fugaces ojeadas, atentas a lo que pasa alrededor, el pesaje de las valijas, al tablero indicador de la salida y llegada de aviones, a los inmensos relojes, evitando ver el miedo a equivocarnos en la profundidad de los ojos. Ese miedo que nada significa porque igual seguiremos el impulso de perseguir algo que llamamos la vida, donde creamos que esté, a cualquier precio.
Dos paredes de acero inoxidable reflejan, a los costados, los perfiles de mi cuerpo inmóvil; y de frente, a diez o doce escalones, María ha bajado su mano, la ha dejado caer blandamente contra la campera de cuero y los vaqueros. Por unos segundos veo la raya que divide su pelo largo y los borceguíes, el cuerpo devorado por sus extremos, y enseguida la palma de su mano que busca el aire, en los últimos segundos.
La palma de su mano se mueve sobre un paisaje borroso e imprevistamente lejano. Ha levantado la cara pálida y sonríe. Luego ahueca el cuenco de su mano; sus dedos se repliegan como una flor abatida sobre sí, para abrirse, al instante en un abanico de cinco puntas, erguido y poderoso ante mis ojos que comprenden, más allá de los movimientos del alma, la convicción que nos mantiene unidas, esa voluntad imprecisa de seguir el sendero del corazón, de buscar el final de algún camino. La mano vacila en el breve segundo de reacomodamiento y se vuelve, finalmente, un dibujo imborrable en mi retina, en el instante en que recojo la valija y me vuelvo hacia el largo pasillo.

Cristina en el departamento de la localidad de Norsborg, donde vivía con Andrea. Suecia. Foto: Archivo familiar Cristina Feijoo
“Streams of love” fue publicado en Afuera, Buenos Aires, Leviatán, 2014.
Compartir
Te puede interesar

Mujer, obrera y socialista
Por Mabel Bellucci

Sin cadenas
Por Sebastián Scigliano
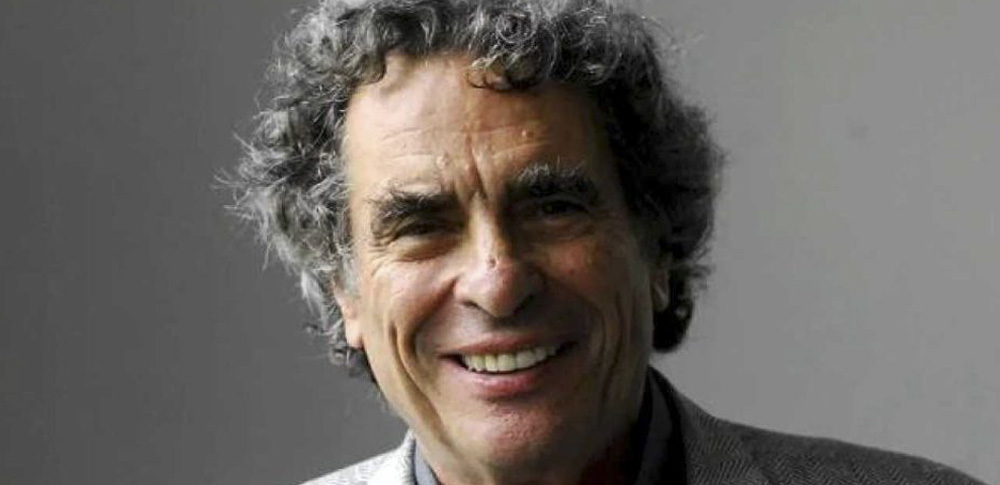
El hombre al que le gustaba pensar y hacer con otros
Por Manuel Barrientos
- Temas