10/11/2020
Marea roja
Por Lara Schujman
Ilustración Federico Schujman

Marea Roja es uno de los once cuentos que componen «Cuando pare de llover», ópera prima de Lara Schujman en el mundo literario. La autora nos sumerge en un universo íntimo y personal, repleto de personajes y lugares que fluyen ante nosotros en historias sutiles y cotidianas. En este sentido, Schujman se para en la vertical del instante que le niega al tiempo su linealidad y nos invita a mirar de reojo aquellas imágenes que brotan de este ejercicio, enseñándonos que cada una de ellas desborda de peso y de significado. Por lo demás, cada relato funciona como un artefacto precioso, hábilmente pulidos en su prosa y en su construcción.
Marea Roja
Por Lara Schujman
Las reposeras miran al mar, el sol llega al punto sin sombra y Felipe entierra los pies en la arena. Ya se sacó las zapatillas y las medias. Tiene puesto uno de esos equipos deportivos que se usaban en los noventa, campera y pantalón arremangado. Inés ceba mate, alterna cucharadas de azúcar al azar. Está envuelta en un poncho de lana que le entorpece los movimientos. Hay un barco pesquero encallado en la orilla.
—Esa capa te la tejió mamá, ¿no?
—Sí, para algún cumpleaños, creo. Me sentía la batichica con esto, no me la sacaba nunca.
—¿La tenías en Buenos Aires o la encontraste en casa?
—En casa, anoche. Me quedé hasta tarde revolviendo los placares. Hay mucha mierda, Felipe, tenemos que empezar a regalar cosas.
El mate circula, la playa está vacía. Es invierno y son pocos los curiosos que bajaron a ver el espectáculo. La nave está volcada sobre la costa, cuatro remolcadores se van acercando desde lejos. Son barcos miniatura, parecen de juguete al lado del accidentado. Felipe agarra el diario, la noticia ocupa un pequeño espacio en la tapa de La Capital. Un barco encalló a ochenta metros de Playa Grande, dice el titular, una de las redes se enredó en la hélice producto de la marejada, sus once tripulantes se encuentran a salvo.
Inés interrumpe la lectura.
—¿Otra vez con los obituarios? ¿Pusieron algo más de mamá?
—No creo, pasó una semana —dice Felipe agarrando el mate.
—Pasame los clasificados.
Felipe revuelve la bombilla tapada, toma un par de veces, hasta que hace ruido. Le da el mate con una mano y el diario entero con la otra. Inés va directo a las publicaciones, lee en voz alta. Casas, chalets, departamentos. Dueño directo, inmobiliaria. Las palabras le salen como torbellino, apenas respira entre línea y línea. Comienza a recitar todas y cada una de las viviendas ofrecidas en la ciudad. Cantidad de ambientes, baños, dependencias de servicio. Hay muchas recicladas, muchas a estrenar. Felipe escucha las palabras como si fuesen el ruido de la playa, como si esa tormenta fuese la misma que volcó el barco frente a sus ojos.
—Felipe, tenemos que vaciar la casa y venderla rápido. No me quiero volver a Buenos Aires sin tener esto encaminado. —Inés tiene voz de locutora de radio, grave, punzante. Dice todo en el mismo tono, que la venta de la casa, que las facturas para el mate, que el quilombo de la sucesión.
.

El barco sigue en el mismo lugar. Van a llenar sus bodegas con agua para enderezarlo. Lo escucharon en la radio cuando manejaban hasta la costa. Felipe mira a su hermana, está zambullida en un montón de páginas con olor a tinta. La ve seria y calma, como si nada hubiese pasado, como si ese poncho en forma de capa pudiera salvarla de todas las cosas.
—No sé si me quiero mudar.
—No seas ridículo.
El operativo puede llevar varias horas. El capitán y los marineros ya están en tierra firme, bajaron con el bote salvavidas cuando perdieron el control de la nave. El problema es el cargamento, dicen los especialistas. Dos mil quinientos cajones de langostinos en peligro de descongelarse. Felipe se inclina hacia adelante, apoya los codos en las rodillas y se sostiene la pera con las manos, enfoca la vista lo más lejos que puede. Ambos solían imaginarse un universo paralelo bajo las aguas, un bosque pintando la superficie con sus copas.
—No seas negador —insiste Inés—. La casa es enorme, cuando murió papá ya nos sobraba espacio. —Felipe la mira, tiene los ojos achinados, los rulos se desperezan con cada ráfaga de viento. Los dos heredaron el pelo de la mamá. Cabeza de resorte, cable de teléfono, años enteros compitiendo por el mechón estirado más largo de la casa. El padre, de pelo lacio y finito, era el juez indiscutido de la competencia. Había entrega de premios, medalla y todo.
Los remolcadores rodean la nave, son cuatro puntos cardinales guiando los movimientos. Felipe clava los ojos en el fondo del océano, donde solían estar los árboles más altos del mundo. Entonces le viene el recuerdo, un día de calor, una tarde de alguno de esos veranos que duraban años. Inés en malla entera, floreada en tonos multicolor. Los dos sentados en la costa, hechos milanesa, ella explicándole su teoría del bosque hundido en el agua.
—¿Qué vas a hacer vos solo en semejante caserón? No podés vivir en el pasado, tenés que mudarte.
Felipe no contesta, sigue concentrado en los movimientos de la playa. Aparecen algunos cuatriciclos, son de Prefectura. Bajan por los médanos haciendo una especie de coreografía, van a guiar los procedimientos. Sus huellas dibujan hilos en la arena mojada, con cada maniobra Felipe imagina un ovillo deshaciéndose frente a sus ojos. Como si al poncho de Inés se le desarmaran los puntos Santa Clara, como si toda esa lana y toda esa mística de la súper chica terminaran en una maraña de nudos imposible de desatar.
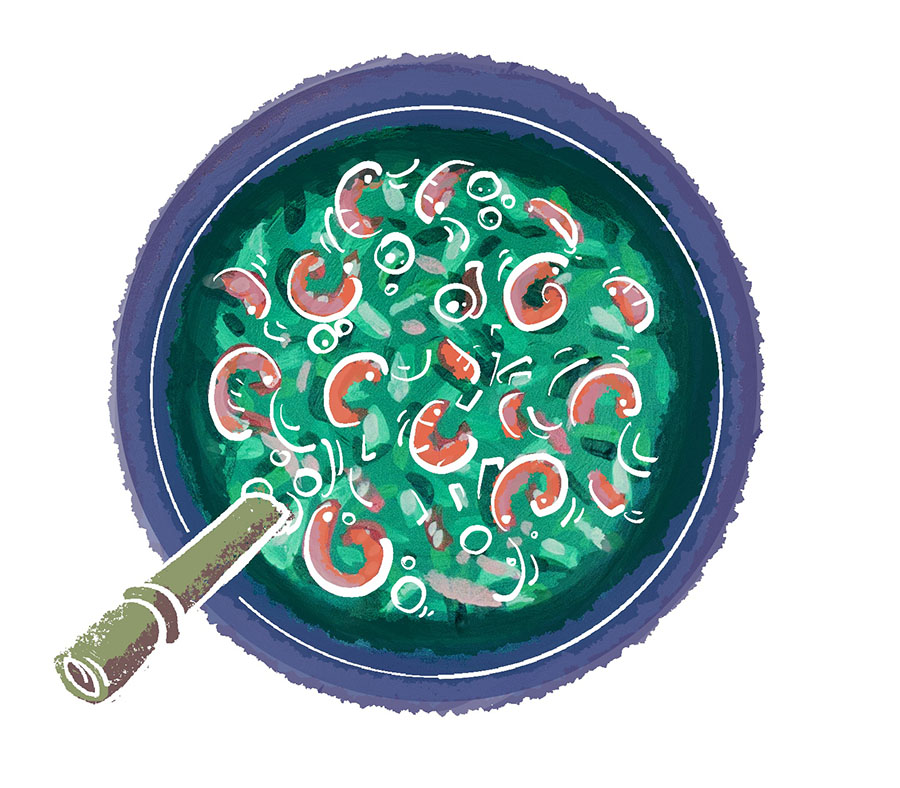
—Te toca el último —dice Inés estirando el brazo—. A ver si algún día te nos casás. —Felipe respira por la boca, se suena los mocos con un pañuelo de tela cuadrillé. Ella lo mira y se muerde el labio, los dos conocen la teoría que Inés no se gasta en repetir: vivir en Mar del Plata le aseguró a su hermano un estado alérgico de por vida, ella se curó de todo eso cuando se fue a estudiar a Capital.
El barco sigue tumbado, el jefe del salvataje toma el comando dando órdenes a viva voz y por altoparlante. Que tiren al norte, dice, que tiren al este, que emparejen al sur. Las bodegas siguen llenándose de agua, la nave succiona, gana peso en la base para volver a pararse. Felipe está hipnotizado, siempre le gustaron los documentales de la tele en los que mostraban las mega construcciones de ingeniería. Esos edificios asiáticos que se construyen en cuarenta y ocho horas, los puentes colgantes que entran en frecuencia con el viento y se desarman como si estuviesen hechos de plastilina. Todos pensaban que iba a ser arquitecto pero él prefirió dedicarse a otra cosa.
Inés sigue metida en el diario, lee los detalles de la noticia que sucede frente a sus propios ojos. El barco hundido termina de tumbarse, las maniobras de rescate inundaron la fosa y no lograron enderezarlo para ponerlo a flote. Una ola crece en el lugar del accidente, el megáfono pide auxilio, los cuatriciclos huyen en todas las direcciones. Los barquitos de remolque se fueron achicando, ya no son ni de juguete.
—Se te lavó el mate, Inés.
Felipe se levanta de la reposera, camina descalzo hasta que la ola le llega a los tobillos. Los rulos se dispersan en todas las direcciones. Un olor intenso lo aturde, hay cajones flotando en la superficie, van apareciendo entre las burbujas como la pasta que se cocina el domingo al mediodía. Los langostinos se desprenden, se multiplican, ya no están empaquetados para la venta. El contacto con el agua los hincha como globitos, como si toda la masa flotante fuese el fruto de un mundo subacuático que se desintegra. La orilla se tiñe de rojo, el mar ha cambiado de color.
Agradecemos a la autora y a Añosluz Editora por la gentileza.
Compartir
Te puede interesar

Mujer, obrera y socialista
Por Mabel Bellucci

Sin cadenas
Por Sebastián Scigliano
