06/03/2018
Madres cautivas
Por María Moreno
Ilustración María Giuffra
Con la investigación sobre la muerte de Vicki Walsh a fines de 1976, “Oración” propone una nueva tradición fundada en las cartas que Rodolfo Walsh dedica a su hija y a sus amigos. Haroldo adelanta uno de los textos que forman parte del libro recientemente editado por Random House, donde se pone en juego la maternidad de las mujeres en la clandestinidad, los vínculos con sus hijas y los modos de resistir a los ultrajes que sufrieron.

Dibujando (carbonilla, 2010)
www.mariagiuffra.com.ar
Victoria María Costa nació de una de las maneras posibles entonces: con su madre libre, pero en la clandestinidad. Podría haber sido de otro modo: nacer en cautiverio y ser secuestrada en calidad de trofeo de guerra para luego ser dada en adopción, o permanecer largos años con amigos o parientes mientras su madre sufría prisión. Pero fue deseada, el fruto de la decisión de una pareja que, luego de algunas idas y vueltas, planeaba más allá de cualquier zozobra y en peligro, ser tres. Debe de haber sido, como siempre en esos casos, una decisión algo melancólica, porque un hijo siempre se piensa proyectado hacia la luz de un futuro radiante. En La voluntad, Eduardo Anguita y Martín Caparrós improvisan –tal vez con el testimonio de Emiliano Costa– un guión para lo que supusieron la charla de ese día.
–Mirá flaca, vos sabés que yo siempre te quise, ahora te puedo decir que estoy enamorado, que mi sueño es estar con vos, que me encantaría que tengamos un hijo... no llores tonta, que te lo digo en serio.
–Ay, amor, yo también estoy enamorada... Yo siento una inminencia, no sé cómo expresarla para no ponerme en negativa, pero ahora que la muerte se la ve más cerca, tengo tantas ganas de que tengamos un hijo. Sospecho que cuando ves rondando la muerte es cuando más apreciás el valor de la vida.
Todo un diálogo de época bien ajustado, época en que la cartilla existencialista aún llenaba las declaraciones de amor de palabras impensables para el romanticismo, y un tajante “te amo”, como los que hoy se lanzan a diestra y siniestra hasta entre amigos de Facebook que nunca se vieron las caras, hubiera sido considerado una expresión impulsiva, carente del valor agregado del compromiso y la elección.
Los hijos venían, como en cualquier tiempo, de acuerdo al deseo ilusionado, el azar bienvenido, o con la reticencia de uno de los padres (casi siempre el hombre). Las organizaciones armadas solían variar sus reglas según los tiempos de la revolución: a veces, había que tenerlos porque el pueblo tiene muchos hijos; otras, dejarlos para circunstancias políticas más favorables, aunque la corriente de la vida rompiera esas reglas y los pañales convivieran con las armas. Pero existía la convicción individual. Para muchas compañeras, en nombre de los riesgos que se corrían, los niños debían ser la reserva para el tiempo de paz; otras veían en ellos un talismán para alcanzar el futuro y los testigos de la revolución efectiva. Pero, para la mayoría, la voluntad de tener hijos era el emergente de ese deseo impermeable a la razón y que, al cumplirse, adquiría diversas formas de acogida.
A veces los niños eran un cable a tierra en medio de la realidad cambiante, de vivir sin casa y lejos de los vínculos biológicos secundarios, en el interior de lo que se exigía como familia extendida, la revolucionaria. Otras, el vínculo con los hijos era el límite que se ponía a las exigencias de la lucha. Unas pocas militantes optaron por abortar sistemáticamente. Las compañeras y los compañeros tuvieron hijos en tiempos en que aún faltaba la dimensión de la pérdida casi inexorable de la propia vida; en medio de un riesgo sopesado a través de la voluntad de triunfo y un análisis optimista de sus condiciones.

Maternidad (óleo, 2017)
www.mariagiuffra.com.ar
Los niños de la guerrilla nacieron o fueron engendrados en un contexto donde aún era insospechable que los adalides de la familia pudieran utilizar los sentimientos familiares como elementos de chantaje durante la prisión y la tortura. Si los compañeros aún tenían dudas sobre si las mujeres con hijos debían formar parte de operativos armados, pero eran reacios a compartir el trabajo hogareño cotidiano, el amor maternal y su imperativo –ese que se dio vuelta en conciencia política y radicalidad en las Madres de Plaza de Mayo– fue la mayor causa de sufrimiento para las madres militantes o las que entraron en prisión o fueron detenidas desaparecidas estando embarazadas.
La legisladora Juliana Marino cree que las madres en prisión llevaban algo así como un plus de sufrimiento: “El hombre preso que tenía a la madre de sus hijos afuera sabía que se conservaba una parte del núcleo y, cuando se podía, la madre le llevaba los chicos. La madre detenida desarticulaba más a la familia. No era lo mismo visitar al padre dos veces por semana con la mamá, que el hecho de que no estuvieran ni papá ni mamá, porque generalmente cuando no estaba la mamá, el papá estaba prófugo”. Recordaba entonces el llanto de una compañera, importante cuadro político, con la que compartió meses de prisión en la cárcel del Buen Pastor: decía que mayor dolor que la tortura y la cárcel era cuando la separaban de su hija de 3 años, luego de una visita.
Ante la distancia obligada de los hijos las estrategias de las madres presas eran diversas, si se le quita a la palabra “estrategia” su índole militar y se la redefine como una interpretación posterior a los hechos, al encontrar la lucidez de pensar cómo ni la tortura, ni los vejámenes, ni la amenaza de muerte, lograron evitar las propias acciones de insurrección en un arte de vivir hasta entonces ignorado.
Adriana Calvo de Laborde parió a su hija Teresa en la camioneta que la llevaba desde un centro de detención en La Plata hacia el Pozo de Banfield. Al llegar, el partero y represor Jorge Bergés le cortó el cordón umbilical y tiró al piso la placenta, que Adriana tuvo que limpiar con un trapo mientras el “partero” charlaba con los guardias. Cuando salió del campo se dirigió a casa de su madre rogando que ella no hubiera muerto (no tenía una dimensión exacta del tiempo transcurrido, le parecía extenso, inmedible). Llevaba en brazos a su hija, y en su muñeca una pulsera que su compañera Patricia Huchansky había hecho con lana de un colchón y enviaba, a través de la liberada, a sus hijos. Al llegar a la casa, temerosa de los sucesos que pudieran haber ocurrido durante su ausencia, se detuvo a espiar por una ventana y, al ver a la vieja criada de la familia, la llamó en voz baja. Luego del alboroto de bienvenida, de su alegría –su madre estaba bien–, se acercó a saludar a su hija mayor, Martina, que le dio vuelta la cara.
Cuando su hijo era un recién nacido, Margarita Cruz sufrió una detención legal de diez días durante los que se lo llevaban a las horas de mamar. Luego fue separada de él , secuestrada y recluida en la escuelita de Famaillá, en Tucumán. Tenía 21 años y militaba en la JP (Juventud Peronista): “En el momento en que estuve fuera, él no me reconoció. Habían pasado tres meses. Cuando mi mamá me lo acercó se puso a llorar. Fue un impacto muy grande”.
El tiempo del cautiverio –en algunos campos de concentración se debía permanecer sentado y a oscuras, sin hablar por jornadas de hasta catorce horas– parecía de un suplicio inconmensurable, pero cuando se sobrevivía y ya no existía el tormento agudo ni la idea de una muerte próxima, el horror era la presencia de ese tiempo en la mirada infantil que las había transformado en unas desconocidas.

Mariposas (óleo y acrílico, 2010)
www.mariagiuffra.com.ar
Adriana se sentó a amamantar a Teresa todavía con el cabello sucio y cubierto de piojos con los que había salido del Pozo. Su padre le indicó que se bañara y luego quemó toda la ropa, incluida la pulserita. La reacción de Adriana fue incomprensiblemente violenta, a pesar de no saber aún que Patricia no aparecería nunca. En prisión, su estrategia fue la resistencia a pensar en sus hijos. Solo una vez se quebró, cuando se le cruzó la imagen de Martina con su camisón rosa a lunares parada en medio del cuarto, como desvelada. Entonces lloró y se golpeó la cabeza contra la pared hasta que las compañeras lograron calmarla. “¿Si lloré en el campo? No, nunca. Salvo un día; porque no funciona. No es una cuestión personal, les pasó a muchos, el cerebro genera defensas absolutas. En los tres meses que estuve adentro no pensé ni una sola vez, salvo ese día, en mis hijos. Nada, no los extrañaba, no pensaba, no existían. Teresa tampoco existía, no acariciaba la panza, no pensaba en el parto. Impresionante, pero es así. Te morís, si pensás”.
Margarita Cruz, en cambio, mantuvo con su hijo una suerte de cordón umbilical imaginario que ella expresó con un ademán desafiante y poderoso. “En ese entonces no existía la dimensión de que te pudieran separar de tus hijos, ni existía como existió después el mal absoluto. Era en 1975, a tres meses del Operativo Independencia. Y lo único que me sostenía era el anhelo de volver a ver a mi hijo. Y una cosa que me ayudó es tener la sensación de sostenerlo en brazos siempre. Creo que los milicos deben haber pensado ‘Está loca’, porque yo cantaba en voz alta, lo acunaba. A mí no se me cortó la leche de susto, ni nada. Tuvieron que cortármela con una pastilla. Porque tenía mi maternidad en mi mente, en mis sentimientos y en mi cuerpo. Porque en mi caso, como en el de muchas otras, tener un hijo fue una decisión consciente que tomamos con mi compañero. Más allá de la militancia, había un anhelo de realización personal. Y yo quería realizarme como mujer y como madre. Creo que esto es algo que los militares no podían soportar: cómo una mujer va a militar, va a estar en pareja y además va a ser madre. No podía ser que una mujer se saliera de su rol tradicional –el que tenían sus esposas–, y se realizara como persona y como mujer. Por eso hubo tal ensañamiento con las compañeras; violaciones, tortura de embarazadas, madres separadas de sus hijos, hijos apropiados. Se ultrajó todo lo que podía ser femineidad”.
La “femineidad” que Margarita Cruz define ya es futura, aunque ella la pronuncie sin comillas: la de una mujer, amante, madre y militante. En la actualidad del feminismo y del movimiento LGTTBI, la femineidad ha sido puesta en jaque por teorías deconstructivas, que la leen con categorías que interpelan al marxismo, al psicoanálisis y a las tecnologías de género. Y tal vez ese archivo, casi siempre anglosajón, pueda abrirse a riesgo de que se le vuelen los papeles: la “femineidad como máscara” en la literalidad del campo y cómo esta femineidad, vivida al igual que una frontera a defender, puede trastornar su sentido aun sosteniendo los valores de la convención.
Los ultrajes a la femineidad encontraron, entonces, múltiples formas de resistencia. La suspensión de los pensamientos mortificantes de anhelo maternal en el caso de Adriana Calvo; la política de la pose mediante la que Margarita Cruz fingía ante sus captores que la separación de su hijo no había sido efectiva; o la reconstrucción –mediante la fantasía– del espacio del hogar, como la diputada Juliana Marino testimonia haber visto en la cárcel del Buen Pastor, en la que una prisionera proponía a su hija jugar a “la casita”: “Cuando venía de visita, nosotras le dejábamos el patio libre para que mantuviera su privacidad con su madre. Y ellas jugaban a hacer las cosas de la casa. La madre la peinaba como si estuviera por ir a la escuela, le daba la leche en la base de la bandera como si fuera una mesa. A veces, antes de que la chiquita viniera, los familiares le hacían llegar a mi compañera algún regalo para que le diera. Y nosotras también le dábamos cositas: tejíamos saquitos para la muñeca o le hacíamos dibujos y ella siempre nos mandaba saludos, saludos a nosotras –‘las amigas de mamá’–. Porque al principio, cuando la nena era muy chica, la mamá le decía que ella tenía que vivir allí con sus amigas –aunque nosotras antes no nos conocíamos–, y la chiquita pensaría que ese debía de ser una especie de colegio porque, después de todo, había un patio, un mástil, una bandera...”.
Al pie de la bandera celeste y blanca –símbolo de la Argentina entonces secuestrado por el gobierno de facto– ahora flameando en una cárcel para mujeres, una madre inventaba una mesa familiar para “dar la leche” a su hija. ¿Qué galería de arte moderno podría reconstruir en la actualidad esa obra de arte conceptual, de la que no queda hoy más que el testimonio de Juliana Marino y el recuerdo de su autora trágica?
Madres que, seguramente enemigas acérrimas de la new age, se volvían yoguis espontáneas para suprimir el pensamiento, performers capaces de desafiar a los dueños de la subvida. ¿Qué revolución futura llevará ese arte de la oscuridad hasta la victoria siempre?
...
*María Moreno es narradora y crítica cultural, sus textos circulan y se publican en todos los países de habla hispana. A fines de 2016 publicó el consagratorio Black out , ganador del Premio de la Crítica de la Feria del Libro de Buenos Aires y señalado como uno de los diez libros que marcaron el año según The New York Times.
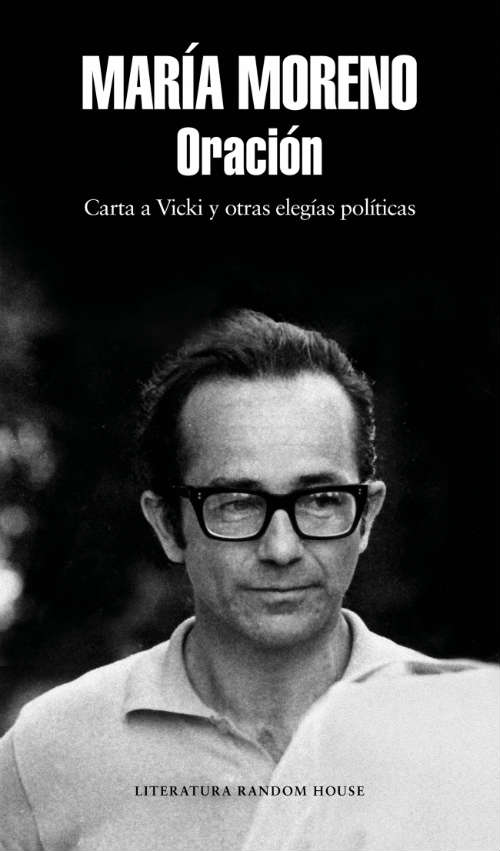
Partiendo del enfrentamiento en el que muere Vicki Walsh a través de documentos y testimonios de sobrevivientes, Oración (random House) es una relectura de la obra periodística de Rodolfo Walsh y sus procedimientos estético-políticos a partir de sus "Carta a Vicki" y "Carta a mis amigos", menos conocidas que su "Carta a la Junta". Combinación y cruce de géneros, el libro es principalmente una investigación sobre la verdad en su dimensión para-judicial, sus metáforas y el nuevo valor del testimonio.
Compartir
Te puede interesar

Mujer, obrera y socialista
Por Mabel Bellucci

Sin cadenas
Por Sebastián Scigliano
